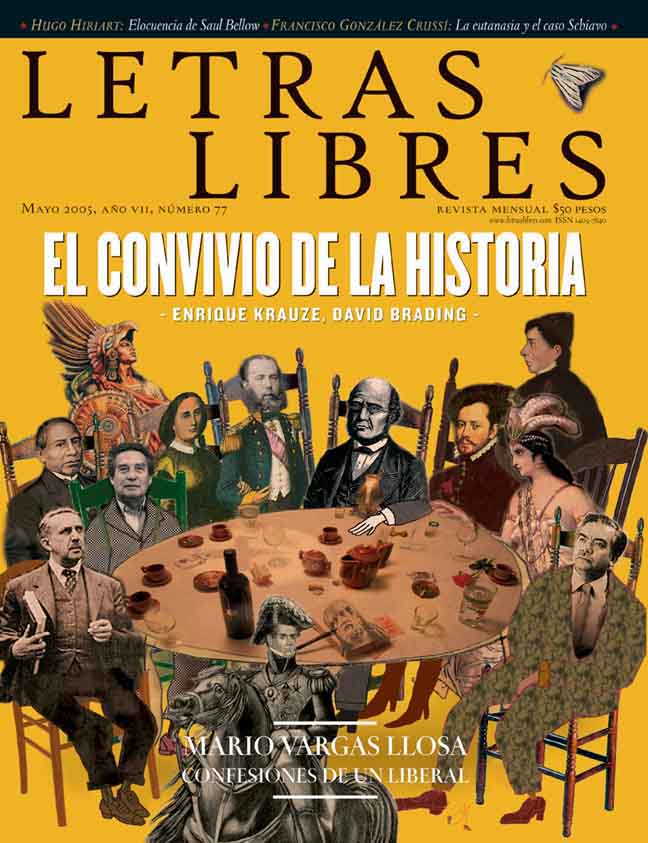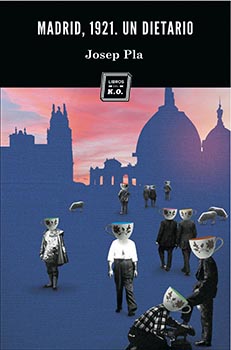Hay libros que uno quisiera haber escrito; no muchos, casi nunca por las mismas razones. Llamado Nerval de Florence Delay es uno de estos pocos. Y digo bien: que uno quisiera haber escrito y no firmado, porque no se trata de un asunto de haberes sino de aventura, de viajar sin atesorar piedras en los bolsillos. Florence Delay así define el placer que le significó seguir a Nerval por azar y por destino: “El placer del viaje es no tener boleto de regreso.” Llamado Nerval es un libro que no pesa, que transcurre, discurre, camina ligero y como alado al amparo de una gracia casi sinónima de riesgo.
Antes que una docta demostración de la otra cara de Nerval —la iluminada por la alegría, la dulzura y la bondad—, el ensayo ofrece la historia de una lectura aplazada por el miedo a la trenza, asfixiantemente anudada al cuello del poeta, entre creación y locura, y luego conminada por acontecimientos muy próximos a las coincidencias o, como dice Octavio Paz, que así nombramos a falta de una palabra mejor. Para liberar a Nerval de la soga maldita, Florence Delay teje otra trenza más dorada entre algunas andanzas del poeta y los azares de su propia vida. Jean Delay, padre de la escritora, afamado psiquiatra y lector amoroso de Nerval, también sale liberado de la cárcel patriarcal gracias al empeño de la hija en abrir puertas, toda clase de puertas, quizá en concordancia con las puertas místicas que Nerval empujó hasta el límite de sus fuerzas. Así comienza el libro de Florence Delay, con un episodio de infancia y esta frase: “Llamaron a la puerta. Fui a abrir, siempre me ha gustado abrir”, que se repite hacia el final, en un presente que se antoja la permanencia de una actitud ante el conocimiento y la poesía: “Tocan a la puerta. Voy a abrir, siempre me gusta abrir.” Tanto en el caso del padre como de Nerval, el pasado deja de ser una masa compacta, inamovible, inalterable, porque Florence Delay arranca los acontecimientos y las palabras del limo del tiempo y los atrae hacia nosotros como si de veras incidieran en la vida, propia y ajena, de hoy. “La química nervaliana —apunta Florence Delay— no consiste en revivir los recuerdos en el presente de la imaginación (las cosas ocurrieron como las cuento), sino en vivir el presente (las cosas que cuento) en un pasado imaginario.” Es un poco su proceder, como si el aire de familia que recalca entre Nerval y las hijas del fuego también alcanzara a recubrir a todos los convocados en este libro, incluyéndonos a nosotros sus lectores.
El poema se reactualiza en cada lectura, esto ya lo sabíamos, pero ¿y qué con las vidas pasadas y los muertos? ¿Cómo sacarlos de la borrina de la memoria que a menudo los mantiene sepultados bajo monumentos documentales o en la aséptica distancia de la erudición? “El arte de la memoria en Nerval es amoroso”, asevera Florence Delay como si, entre líneas, también anunciara el método de su propia caldera reflexiva y afectiva. Florence Delay es una rara combinación de escritora erudita y sensible, en quien la erudición no estorba a la sensibilidad y ésta no se reblandece en un edulcorado concepto de la inspiración. A semejanza de Nerval que inauguró las puertas batientes entre prosa y poesía, Florence Delay practica en el ensayo un vaivén entre la mirada miope, terca, precisa del cazador de detalles significantes y otra amplia, abarcadora, abierta hacia los horizontes más remotos e insondables. Una rara combinación de obstinación y rigor, aderezada por una confianza en los milagros que, pequeños o grandes, suceden para empujarnos un poco más allá en la conquista de la libertad. En la vida, la misma mezcla iconoclasta se asoma cuando, por ejemplo, cuenta que aceptó dirigir una tesis sobre la reina de Saba sólo porque la alumna “llevaba puestas un par de zapatillas negras bordadas en plata, regalo de su madre, similares a las que la reina lleva cuando se dirige a San Antonio: una salpicada de estrellas y con una luna creciente, y la otra de puntitos y con un sol”. “En semejantes circunstancias —concluye Florence Delay—, sólo podía decir que sí.” Quizá por esto también, su más reciente novela se acoge bajo el signo de la desobediencia.
Si empecé tratando de describir someramente qué clase de escritora es Florence Delay es porque el espíritu de la colección de Gallimard así lo exige: “L’un et l’autre“, reza el bautizo. Llamado Nerval no es un libro más sobre Nerval; el autor de Aurélia no es el único protagonista de este libro sino su eje, un epicentro, alrededor del cual giran otros astros atraídos por la autora para ensayar una obra teatral en el escenario privado de la lectura. No obstante, tampoco diría que Florence Delay nos propone exclusivamente su Nerval, como nunca tuve esta impresión al leer Rimbaud, el hijo de Pierre Michon, otro memorable volumen de esta misma colección. Ninguno de estos dos autores podrían calificarse de lectores ingenuos o impersonales por renuncia ante la subjetividad que la academia sanciona como una lepra del conocimiento. Pero ambos tienen, en consonancia con Nerval y Larbaud, “una primera persona modesta”. Así, el Rimbaud y el Nerval que se levantan de sus plumas, son más vivos y encarnados que los cuerpos (o los corpus) disecados en las mesas de anatomía poética. ¿Serán más auténticos? No lo sé y esto ya no importa mientras pisamos los pasos de Florence Delay tras las huellas del Desdichado. La apuesta es otra: despojar al ensayo de sus ropajes utilitarios para restituir a la poesía su ocio sagrado.
Florence Delay tiene, además, la inteligencia de callar ante las cumbres, por ejemplo, ante Las Quimeras: “Es una de las historias más hermosas de la poesía francesa. Me quedaré en el umbral, no me adentraré en Las Quimeras, no necesitan nada de mí, y además es bueno quedarse a solas con ellas.” Tampoco pretende penetrar la fría y oscura noche de la calle de la Vieja Linterna. “No hay tiempo para el remordimiento, es un sentimiento demasiado lento”, escribe en un momento de su vagabundeo, dejándonos también a solas con la culpa por no haber descolgado a Nerval a tiempo para salvarle la vida. Pero si nadie intentó el gesto por esperar a la policía —”la policía, como de costumbre”—, hay otras maneras de reparar la falta: Llamado Nerval es una de ellas.
Ramón Gómez de la Serna se aventuró hacia el fondo de la garganta oscura de la calleja, donde ahora se encuentra el Teatro de la Ville, el antiguo Sarah Bernhardt. El lugar donde se ahorcó Nerval podría ser ahora cualquier palco del teatro y quizá por esta bizarra coincidencia, el autor de las Greguerías imaginó la siguiente escena del teatro del absurdo:
Gérard apareció colgado en la luz medio ciega del alba, con su sombrero puesto, los pies —calzados con zapatos de charol— encogidos para no tocar tierra. Una piedra se encontraba un poco más allá, revelando con qué precisión cometió su suicidio, y cómo se subió al taburete final para colgarse, y cómo le dio un puntapié para que no le pudiese servir de salvamento después.
Hacia las seis de la mañana, una lechera, acompañada de un borracho, fueron los que primero descubrieron el cadáver. El hombre, de mirar turbio, saludó al caballero.
—Pero ¿no ve usted que es un ahorcado? —le dijo la lechera.
—Nadie se ahorca con el sombrero puesto —replicó el borracho.
—¿Y por qué no, con el frío que hace? —insistió la lechera.
Dos pájaros de mal agüero son, para Gómez de la Serna, la cifra del destino de Nerval. El primero, señal algo absurda de que va a entrar en la locura, es un reloj de cuco. Nerval lo mira y cada vez que sale el pájaro, cree que es su abuelo quien le está hablando. El segundo es un cuervo enjaulado que cuelga sobre la escalinata de la muerte en la calle de la Vieja Linterna. Gérard aseguraba que había pertenecido a la reina de Saba y lo iba a ver todos los días porque el cuervo siempre gritaba: “Tengo sed.” Florence Delay escoge sustituirlos por una golondrina, de acuerdo con el testimonio y el símil de Théophile Gautier: “Gérard entraba como una golondrina, cuando veía la ventana abierta, y daba dos o tres vueltas por la habitación.” Y como Florence Delay cree en el poder de la palabra, así concluye su libro:
En la habitación de Maurice B., en el campo, había entrado un pájaro. Oí un grito, pues los pájaros lo aterran, y subí para expulsar al intruso. En la habitación, dos de las ventanas ovaladas, una frente a otra, estaban abiertas, abrí la tercera, contra la cuarta chocaba un pájaro gris, de finas y largas alas, queriendo volver al aire libre. Era una golondrina. La toqué —primer pájaro que tocaba, increíblemente suave— para intentar alejarla mientras abría. Aterrada, cayó al suelo, dejando sobre el baldosín un excremento de emoción, y después salió recta hacia el otro lado, con tanta energía que si la ventana de enfrente no hubiera estado abierta, si en lugar del aire hubiera encontrado el ladrillo, se habría estrellado. Recogí el excremento todavía caliente. Había pasado una golondrina.