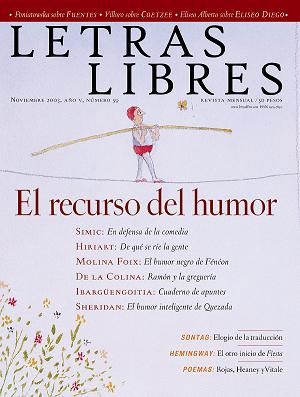¿Cuántos mexicanos menores de treinta años sabrán quién fue Abel Quezada (1920-1991)? Periodista combativo de lápiz y papel, último cronista de la época de oro de la modernización, y de la abundante estupidez que llevaba aparejada, perteneció a la anómala familia de quienes ingresan a la ruidosa fiesta de la idiosincrasia mexicana por la puerta lateral del humor inteligente.
La familia era anómala: requería, además de ingenio, precisión analítica, ojo agudísimo, capacidad de desentripamiento. Y la puerta, estrecha: exigía capacidad para desdeñar las recompensas con que México suele abrumar a sus predicadores. El humorista inteligente vive una paradoja: por un lado recibe el enorme estímulo de una cultura propensa a la gravedad, devota de la ceremonia y servil ante las apariencias, que más auténtica se siente mientras más se entrega a la simulación. Por el otro, el tejido de esa farsa es tan apretado que genera una explicable renuencia a convivir con la crítica en la misma medida en que privilegia la caricatura inocua. El humorista inteligente medra por la periferia de esa farsa, se nutre de sus desfiguros y analiza su carácter esperpéntico, a fuerza de atizarlo, a la par que se cuida de caer en la moralina.
Cuando pasa por ser “culto”, el humor en México tiende a la belicosidad pedagógica y, cuando es comercial, ya no rebasa el relajo o las garantías de la sexualidad risible. Antes de la transición, el humor era una forma de la impotencia: acotado por la susceptibilidad de los poderosos, lejos de obrar contra la farsa institucional —y su asombrosa fábrica de humor involuntario—, parecía fortalecerla aportándole el desahogo del chiste de sobremesa. Una fábrica de veras asombrosa: su materia prima eran el presidencialismo y los derivados de su autoridad: de los procesos electorales al encumbramiento de déspotas coloridos, todo envuelto en una corrupción ostentable. El humor involuntario, uso y costumbre republicanos, apuntalaba la precaria vida política y social y terminaba por aportarle negociabilidad. Era imposible reírse más de algo que de las solemnes declaraciones que Monsiváis registraba cada semana en “Por mi madre, bohemios” en el semanal La Cultura en México. El exceso de humor involuntario era una competencia desleal contra los humoristas inteligentes y contra el coto mismo de lo humorizable. En su subsuelo amargo solían radicar las verdades inasibles. El humorista inteligente sabía que la calidad de su producto tenía que ser proporcionalmente inversa a la capacidad fársica, y a la vez alimentarse de ella, con un modo de mirar y pensar astuto y original, capaz de sintetizar la alharaca ambiente. Abel Quezada perteneció a esa clase y creó el paradigma donde habitan sus sucesores.
La palabra humorista es horrible: evoca las taras de la picardía industrial y las recompensas dudosas de cualquier show con tetas y chistoretes. Figurar de humorista puede suponer asumirse patiño de la realidad, venderle risa arropadora y adosarle una bufonería cómplice. Si rechazar el estigma es característico de quienes mejor han cruzado esa puerta lateral, asumirlo abiertamente desde la industria contestataria es ahora más provechoso: la risa como proclama de la buena conciencia, instrumento para remoler blancos fijos, predicar para convencidos y practicar la gazmoñería de la corrección política. La inercia disidente de decenios, sumada a las nuevas libertades (y a los nuevos motivos de risa amarga) auguran un largo periodo de tartufez.
Me he estado refiriendo al humor político, claro (yo prefiero el otro, el íntimo y personal que no ve el mural sino la página: ciertos modos de Alfonso Reyes o Salvador Novo; el que va de Ibargüengoitia a Francisco Hinojosa; un museo caduco donde están Gabriel Vargas, el “Panzón” Panseco, Consuelo Guerrero de Luna…). Pero las circunstancias ordenan que en México el humor se practique en moralismo y muralismo: la política, sobre todo, y luego la idiosincrasia nacional y el carácter del mexicano… Epidermis demasiado vastas para el mosquito de la caricatura. Obligado a restañar el ego flagelado de la patria a fuerza de obviedades, el humorista tiende a crear un espejo paliativo que le otorgue a nuestros titubeos un doctorado en idiosincrasia. Si queda espacio para el humor inteligente, se debe a que no busca pasar por humorístico, pero también a los cambiantes y variables reactivos políticos o sociales que lo generan, suscitados por circunstancias que pueden cambiar los escenarios pero no el modo de apreciarlos. A veces se antoja que esa compulsión ha acabado por crear una suerte de segundo piso, de lugar común idiosincrásico que quizás ya no sea tan real, pero que ha adquirido rango de tradición hechiza, como la institucionalización del día de muertos entre burgueses. Es extraña la convicción con que ingresamos al siglo XXI repitiendo los lugares comunes sobre cómo somos los mexicanos: más una garantía que una pregunta. El gusto por las generalizaciones y el desdén del detalle le exigen al humorista en México, para reconocerlo como tal, que se atavíe de sociólogo tricolor. Quizás el estilo definitorio de los inteligentes se deba entonces a la habilidad para que la gracia esté más en la mirada que en el tamaño del mural o en la brevedad del lienzo, en el reconocimiento de ese segundo piso que incluyen de inmediato en su parodia.
La caricatura humidifica subrepticiamente ese mural. Para bien y para mal, esto ha exigido del llamado “humor a la mexicana” el pago inevitable a la pesquisa en pos del alma nacional o el ser del mexicano. Es fácil dictaminar que restañar el ego flagelado de la patria, a fuerza de obviedades chistosas, lleva más rápido a la nuez de una idiosincrasia tan evasiva en los estudios antropológicos o sociológicos, tan indócil a los afanes de la narrativa, tan esquemática en el cine, tan paladinamente tonta en la televisión. El regusto por el autorretrato glorioso o incriminante limita el territorio de lo satirizable, crea códigos y conductas estilísticas, propicia la repetición y termina por dejar fuera de la temperatura cultural las virtudes curativas de una risa higiénica, crítica, gozosa. Pero eso mismo, como lo demostró Quezada, puede pasar de rémora a acicate de la imaginación. Esta curiosa forma de la agelastia —el odio a la risa— no conviene de entrada al humor, a quien lo produce ni a la cultura del país que la consume. Pero en casos como el de Quezada se prueba que tal circunstancia es a la vez un lastre y un flotador: sus cartones se equilibran en ese estrecho borde, y su equilibrio es valor agregado de su estilo: lo parodiable a la segunda potencia.
Quezada estuvo a caballo entre las dos actitudes: por un lado exploró su humor personal en la intimidad de su pintura, y por el otro pagó su cuota a la política y a la caricatura de la mexicanidad en su trabajo editorial. Este equilibrio quizás replicaba el del momento en el que sus cartones llegaron a su momento más alto: entre el México posrevolucionario que comienza a hartarse de las exploraciones sobre la razón de ser y el carácter del mexicano, y las décadas posteriores, en las que el país asumió una mirada más amplia; entre una tradición intelectual empeñada en trazar el perfil del mexicano y otra que comenzaba a criticarlo; entre las costumbres políticas y sociales que se habían encumbrado sobre la Revolución y los desfiguros del sistema que comenzaba a resquebrajarse.
Fue quizás el primero en elaborar entonces un sentido del humor —un método, un estilo, una mirada— que transparentara esas transiciones, el primero en actuar en público las tribulaciones de la primera generación de pequeños burgueses que se sienten extranjeros en su propia tierra. Se convirtió así en uno de los vocales más conspicuos de la impaciencia, el escepticismo político, el rencor social y la vergüenza cultural de pertenecer a esa generación que se descubría educada para la modernidad y, a la vez, atrapada en un país fársico y retardatario. Los cartones de Quezada, echando mano de las reflexiones clásicas sobre la mexicanidad, tradujeron, para un público moderno y —paradójicamente— sin educación libresca, los extremos de esa contradicción. El público se lo agradeció de inmediato, convirtiéndolo en referente socorrido. Quezada inventaba conceptos exactos y un glosario contundente —el “dedazo”, el “tapado”— que hicieron de sus cartones el termómetro del ánimo patrio y el breviario de la opinión cotidiana.
Se antoja a veces dictar una sentencia hospitalaria: los afanes nacionales por reflexionar sobre la complejidad del alma mexicana culminaban comprobando el fracaso del objeto de estudio y analizando el porqué del veredicto. El humor inteligente siempre ha ido más allá de las ideas en México: es su envés, el inventario bizarro del fracaso de su implementación, su lado inopinado, su consagración y por desgracia, en no pocas ocasiones, su anulación. Entre los saldos de esas teorizaciones levantadas por los pioneros —Samuel Ramos, José Vasconcelos, Octavio Paz, Jorge Portilla— se filtró la práctica avasalladora del humor quezadiano. En 1970, Quezada parodió abiertamente esos afanes declarando que iniciaba una serie de cartones “que podría ser un largo ensayo sobre este ser misterioso: el mexicano”. Después, a fuerza de decir que era imposible, lo logró a cabalidad.
Nacido en 1920, Abel Quezada ya no calificaba para militante de la obsesión posrevolucionaria de “edificar al mexicano”, esa ímproba tarea en que se atarearon por igual gobiernos progresistas y reaccionarios, instituciones sociales y universidades afanosas. El discurso cultural de la Revolución, por obra de las generaciones fundadoras y sus herederas, enunciaba abiertamente su voluntad de entender al mexicano y levantar sobre los resultados el inventario de bienes culturales de la nación. Eran años en que palpitaba una voluntad de modernización fabricada de legítimo anhelo histórico. Pero, muy detrás de él, avanzaba a trompicones una sociedad dudosamente ilustrada que, consciente de sus muchas limitaciones y, sobre todo, abrumada por el contraste con las sociedades modernas, se llenaba de una desfasada incomodidad de la que abrevaron Novo, Quezada o Ibargüengoitia. El trabajo de Quezada vivía de esa contradicción y la tradujo a lo que llamaba “el texto ilustrado”, una acogedora forma de la expresión editorial que tiene en él a su paladín, si no a su inventor (crédito que quizás corresponde a Audiffred). Los asomos de Quezada a “lo mexicano” fueron así una vulgata caricaturizada —no es difícil localizar el origen de algunos de sus puntos de vista en los tratados originales— de las ideas canónicas. Fue su último avatar y, por lo mismo, el primero que se asomó al asunto ya desde la parodia.
Quezada prefería imaginarse como un escritor que ilustraba su escritura, y que esa ilustración era sólo una veleidad. Las ideas solas quizás no habrían pasado de atizar un opinionismo clasemediero quebradizo, apenado de su desfasamiento político y social. Era en la réplica con el dibujo donde estaba el estilo, un propedéutico de civismo ilustrado, por un lado, y una portentosa economía al trazar los tipos, hablas y modos culturales de un desfasamiento que comprendía a la perfección.
Más que el “escritor ilustrado” que anhelaba ser, se dividía entre el escritor que elucubraba y el dibujante que lo parodiaba: el cartón era una dialéctica formidable.
Quezada comprendía a la perfección ese desfasamiento por otras razones, sobre todo las de su origen: era norteño y protestante. Si su edad lo había exentado de la misión de edificar al país, su origen provinciano y su protestantismo le agregaban altura al minarete desde donde se asomaba a la plaza. Ese talante se fortalecía además por otro accidente biográfico: había pasado varios años de su juventud en los Estados Unidos, algo que agregaba a su visión una experiencia de modernidad que se estrellaba ruidosamente con el altiplano azteca. De ese encontronazo brotaba su mejor personaje: no el “Charro Matías”, ni “don Gastón Billetes”, sino él mismo, el personaje que encarnaba en Quezada a la hora de trabajar. El humorista inteligente, de suyo extranjero en su patria, se agregaba a esa otra experiencia de extranjería que consiste en ser periférico ante una cultura centralista. Y Quezada no sólo era provinciano, sino reinero (o como dicen los capitalinos: regiomontano), oriundo de la zona que más se jacta de su modernidad o que, por lo menos, más extrema sus gestos ante ese “primitivismo” sureño e improductivo del altiplano, que los reineros se quejan atávicamente de financiar con el sudor de su frente industriosa.
El padre protestante de Abel lo educó para honrar su nombre y padecer las consecuencias: su personaje no tardó en asumirse como un hermano moderno y “decente” en un ex paraíso de caínes semisalvajes procreados por el Adán y la Eva de las autarquías española e indígena. Su divisa —que aparece en un cartón tardío como síntesis de lo único que puede salvar a la patria— es una proclama de la self-reliance protestante que le hizo memorizar su padre desde niño: “El primer derecho del hombre es creer en el hombre; su primera obligación es no defraudar a los que creen en él.”
El encontronazo de Quezada con su patria, al regresar de su doble exilio de reinero y de yanqui circunstancial, fue áspero y reiterado. Y lo mejor de su humor son las chispas que salen de esa forja: entre el norte y el centro; entre la experiencia democrática norteamericana y las aberraciones del dinosaurio priista; entre la ética del esfuerzo y la resignación fatalista; entre la responsabilidad individual y la molicie tribal; entre el liberalismo democrático y el nacionalismo autoritario; entre la aspiración a la modernidad y el derrotismo; entre la mentalidad eficientista y las rémoras seculares, esa cauda de “complejos” que su trabajo denuncia escrupulosamente (la malhechura, el machismo, el “ahí se va”, la imposibilidad de entender el tiempo, la nacionalidad como fatalidad agresiva, la mentira como procedimiento, la incompetencia como táctica, la ilegalidad como recurso, el complejo de inferioridad como llaga y como bandera). El encontronazo cuajaba en una representación sin sutilezas que ponía en escena graciosamente esos contrastes. Una serie emblemática de cartones en ese sentido podría ser la triste saga de “Solovino”: un perro flaco y pulgoso que ansía salir del “laberinto de la soledad” por la eficiencia del —entonces— moderno anillo periférico. O aquellas que ilustraban la innata capacidad patria para el desastre, como la memorable “El mexicano y el frac”, que narraba cómo, durante uno de esos viajes a los que era propenso, el presidente Echeverría obligó a empingüinarse a su comitiva de intelectuales. En el afán nacional de meterse a un frac —rentado— y acabar manchándolo de mole, se leía la síntesis exacta del desfasamiento y el consecuente ridículo, no como lacra, sino como ostentación. Era la época en que el patronímico mexicano ya comenzaba a utilizarse como insulto.
Quezada acusó esos rigores: en tiempos aún libres del opresivo discurso de la “corrección política”, podía sostener que lo único malo de ser de la heroica raza de bronce era no ser de la raza blanca. Último humorista impune, Quezada pudo referirse al “naco” sin el terror de ser malinterpretado o, peor aún, bieninterpretado (“el naco es el rico de mal gusto. Los pobres quisieran salir de pobres para ser muy nacos”). ¿Qué se podía esperar de “la raza mexicana”, una “raza so so“? Responde con un cartón: el locutor de televisión pregunta a un niño de pañales qué opinión le merece pertenecer “a la raza de bronce”; el niño —bastante feo— contesta malhumoradamente y por instinto: “Qué ¿no hay de otras?” Conclusión: desde que nace, el niño mexicano sabe que “tiene como preocupación máxima los ideales patrióticos o espirituales, pero no el trabajo o la honradez”. La raza so so de Quezada sabe que “la única razón para vivir que tienen los mexicanos es ganar dinero, lo más pronto posible, con el menor esfuerzo y sin invertir”, explotando al que se deje y devastando lo que sea necesario. El famoso chiste sobre cómo Dios creó un paraíso de riquezas infinitas y, ante la protesta general sobre la desigualdad ecológica, equilibra la situación colocando ahí “al mexicano”, era favorito de Quezada, y quizás hasta hechura suya.
Con un reparto de caracteres que acataba la elemental taxonomía, Quezada colocaba al mexicano en cuatro clases: indios, charros, gente decente y políticos, y procedió después a extremar sus estereotipos. El indio de bigote raído, pelos hirsutos, pobreza profesional y sonrisa entre beata y espantada, es una mezcla de piedra y tameme. El charro de escarpines, pistolón y botella, barriga derramada, bigote de estampida y un sombrero del tamaño de un destino bajo el que guarda sus complejos y creencias básicas que son un refranero del horror. El poderoso que lleva un diamante en la nariz y su señora esposa, dama nalgona de pince-nez a la que le da por la cultura, pero que al menor descuido canta ante sus amigas la tonada “Ando borracha, reteborracha”. El político zafio de orejas de volován y aire entre atrabiliario y bonachón… El mexicano de la clase media aparece esporádicamente, y cuando lo hace es Quezada, atildado, modesto, discreto, ni indio ni charro, moderno en su trajecito insignificante, sin credenciales, sin chiste, sin esperanza: un protestante perdido en el paraíso perdido.
Cada uno blasona sus características básicas: los indios son pobres y humillados; los charros son borrachos, mujeriegos y edípicos; los decentes son esnobs, ambiciosos y cursis; los políticos son inmorales, tramposos y lambiscones. Todos tienen en común estar mal alimentados (por carencia o por exceso); todos esperan que un amigo o pariente devenga poderoso; todos son acomplejados, inmorales, chillones, tortuosos, cínicos, bravucones, influyentes (reales o en proceso) y feos. El indio campirano se conserva de pie gracias a una o varias muletas; el mestizo urbano tiene como objetivo —mientras vende tacos— que la Revolución le haga justicia para comenzar a ser influyente (es decir, policía). El charro se emborracha y echa brava mientras consigue hacerse charro decente o charro político. El decente es ex charro o ex indio gracias a un amigo influyente; el político puede escoger entre ser indio, charro o decente o lo que se le dé la gana, que es prerrogativa de político. El factor racial es aleatorio, pues los privilegios en México son los del dinero, y el color de los billetes está sobre los de la piel (y discrimina más fuerte).
La última cosa que comparten, es que todos resultan entrañables, a pesar de sus taras. La primera es el carácter hereditario de su mexicanidad. Van a educar a sus hijos en la convicción de que “el que no tranza, no avanza” y en la veneración de los complejos patrios. (Por ejemplo, el charro, abrazado de otro charro, botella en mano, mira orgulloso a su hijito que acaba de balacear a una niña que no le quiso dar un dulce. El niño explica: “es que así trato yo a las mujeres rejegas”.) El segundo es su mexicanidad misma y, peor aún, el patriotismo alebrestado, incubador de xenofobias, cuya mejor defensa es el ataque, modo propicio para ahondar los complejos y a la vez aportarles la coartada. Todos critican a México, pero en la práctica su capacidad para saquearlo es celebrada como pericia. El contacto con el mundo exterior sólo sirve para afirmar el complejo y sublimarlo en la bravata ululante. La ley o no existe o existe como mercadotecnia negociable; la moral es la de la depredación y la actividad política su grado más alto.
Quezada echó a andar esas tipologías y algunas estrategias narrativas adecuadas: la disección por clases, tipos, intereses y hábitos; el tono antropológico autodelatado; el choteo racista/clasista con el atenuante de la compasión; la exploración de los complejos con una eficacia que dependía de su inclemencia. La constante era la explotación de la doble moral que los mexicanos disculpamos con una risa exculpatoria, y que Quezada humillaba con tal gracia que los aludidos se lo agradecían. En el policía mosqueado, la testosterona forrada de mariachi y el poderoso endiamantado, el público leía una resignación y hasta un objetivo, pero rara vez una condena.
Además de haber escapado a la corrección política, Quezada disfrutó la relativa comodidad que aportaban esos años de oposición a ultranza, regidos por un maniqueísmo que no se hallaba aún trizado por la complejidad de los intereses ideológicos posteriores. El adversario era sólo uno, y si bien Quezada ejercía una prudencia que tenía el tamaño de su fama, tuvo que dotar al género de una astucia que hoy resulta inimaginable. Por otro lado, además de su eficacia, tuvo la virtud, y casi la ventaja, de haber creado un modelo y explorarlo cuando se combinaron a la perfección, en su favor, la ausencia de competidores y la voracidad de los lectores. Esto lo sometió a un doble riesgo: por un lado mantener su nivel sin el acicate de la competencia y, por el otro, convertirse en un mandarín, en un actor más del rejuego político que parodiaba y en vocero de opinión, lo que no dejaba de restarle una libertad que administraba con cautela en tiempos en que la libertad de prensa era sólo una ceremonia anual y rara vez una práctica riesgosa.
Luego de enumerar los variados ingredientes de la problemática nacional, escribió en un cartón: “Éstos han sido algunos de nuestros más queridos problemas, ¿para qué acabar con ellos?” Poco tiempo después, dejó el periodismo y se dedicó a pintar cuadros sabrosos con un humor más delicado e introspectivo. El país ha cambiado y el cartón editorial con él, no digamos ya la naturaleza misma del humor (voluntario y del otro). Quezada queda como un clásico moderno, miembro de ese canon en que las variaciones encuentran su referencia. Poco a poco, en la mesa mexicana comienzan a servirse platillos originales en los que un humor más personal y subjetivo, que tiene otras causas y otros propósitos, abreva de esas fuentes borrosas. Quezada es de aquellos a quienes se puede agradecer que esto pueda hacerse en libertad. ~
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.