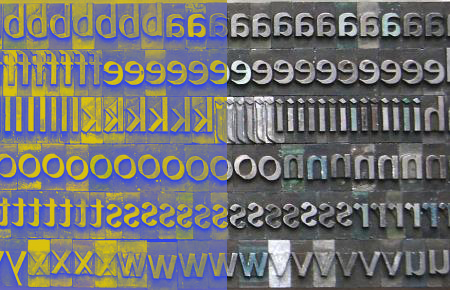Para quien vivió en el México de las décadas de los sesenta a los ochenta y redescubre el país a principios de la de los 2000, nada es más sorprendente que el lugar que ocupa la violencia cotidiana, tanto en los comportamientos como en las conversaciones y la reflexión intelectual. A reserva de un análisis futuro, haré algunas observaciones, que serán otras tantas invitaciones a la discusión y a continuar reflexionando más sistemáticamente.
Asistimos a una serie de contactos sin precedentes entre sectores sociales que antes vivían a relativa distancia social y espacial. El mundo enmarcado y jerárquico del PRI, a la cabeza del cual tronaba el señor presidente, ha dejado lugar a un mundo infinitamente más fluido en el que los microenfrentamientos se multiplican. Los códigos de comportamiento en la vía pública son, probablemente, el mejor testimonio de esta novedad. La multiplicación inopinada del número de vehículos —automóviles, microbuses, autobuses y camiones de carga— provoca comportamientos inéditos en muchos sentidos. Hace unos treinta años, incluso hace diez, los “buenos carros” eran “respetados”. Fueran quienes fueran sus conductores —choferes, ejecutivos, señoras bien o juniors agresivos—, tenían una especie de prioridad natural sobre los demás vehículos. Esa forma de jerarquía ya no existe, sin que se imponga un código de caminos que se traduzca en una nueva igualdad entre las clases sociales y a la vez un principio de similitud. La atmósfera es más bien de una “guerra de todos contra todos”, o una forma de lucha de clases en extremo individualizada. No se percibe al automovilista vecino como alguien con quien se comparte un espacio común, en función de un mínimo de reglas de urbanidad, sino como un rival capaz de todas las trampas para ocupar un espacio que se considera propio. No hay, o hay muy pocas reglas de prioridad que tengan valor absoluto frente a la fuerza que permite imponerse. Esa fuerza puede residir en la velocidad y en el peso de un BMW o un Ford Explorer de gran cilindrada, o en la venganza de los pobres con el peso y el volumen de un microbús, un camión de carga o un autobús. Los guardaespaldas de las clases acomodadas, de los políticos o diplomáticos estadounidenses, no dudan en hacer uso de la fuerza que constituye una cuadrilla de camionetas 4×4, ni en enarbolar ostensiblemente sus armas para avisar que uno tiene que estacionarse o dejarlos pasar. Por su parte, los choferes de taxis y microbuses no se privan de acorralar a los “fresas” y a la gente bien, especialmente si se trata de mujeres.
Esta situación, la multiplicación de los microenfrentamientos, se une a un impresionante aumento de la violencia cotidiana. No hay nadie que haya escapado de ser víctima de un asalto a mano armada, con frecuencia lleno de brutalidades inauditas y de violencia sexual contra las mujeres, o bien que no conozca personalmente a la víctima de un percance parecido. Y de hecho, la obsesiva repetición de estos delitos pesa sobre todos los comportamientos cotidianos. Las trabajadoras domésticas buscan el mejor lugar para esconder su paga semanal cuando regresan a su casa en transportes colectivos. Los miembros de clase media ya no llevan ropa ni joyas de valor por miedo a que se las arrebaten. Ya no le hacen la parada, sin más, a un taxi que pasa por la calle, y viven en el terror de un secuestro exprés cuando van al cajero automático. Los ricos se pertrechan en las calles cerradas, y sólo frecuentan los lugares públicos más sofisticados y protegidos. Obnubilados, no sin razones, por las amenazas de raptos con exigencia de rescate, muchos envían a sus hijos a estudiar al extranjero y también vacacionan fuera del país.
La brutalidad del comportamiento de los automovilistas, lo mismo que la inseguridad, son temas que han invadido la conversación. Nada es más revelador que los sentimientos y las reflexiones que se expresan al platicar con los capitalinos. Los comentarios sobre los comportamientos dicen mucho sobre la imposibilidad de transformar el desplome de las barreras jerárquicas en relaciones de veras igualitarias marcadas por el sello de la igualdad. Los ricos y los de clase media estigmatizan la descortesía de las clases populares explicándola a través de su naturaleza —”la raza” o “los indios”—, su profesión —”maneja como obrero”—, a sus orígenes rurales e indígenas —”es de rancho”, “es una prófuga del metate”. Las clases medias y populares denuncian con toda justeza las representaciones amasadas con una mezcla de racismo y de restos jerárquicos de los “fresas”. Los hombres, y no solamente los de las clases populares, sucumben a la envidia en el comentario machista sobre la “incapacidad congénita” de las mujeres de las clases medias o altas para conducir autos. Tampoco olvidan en sus comentarios a las mujeres de las clases populares, cuyo acceso al volante los destrona de su estatus de machos.
Lo que se dice sobre la inseguridad también es emblemático de este “espíritu de los tiempos”. Todo se comenta como si fuera un fenómeno natural, una multiplicación de los ciclones debidos al “Niño”, o a los terremotos. Se discute la mejor manera de protegerse y de escapar a la violencia como si no se tratara de un conjunto de hechos sociales que tienen lugar en un contexto histórico particular. Al escuchar tales discursos, pareciera que volvemos a encontrarnos con las conductas que Max Weber daba como ejemplo cuando evocaba las acciones colectivas no sociales que resultan de una yuxtaposición de gestos reflejos: una multitud de transeúntes que abren sus paraguas cuando empieza un aguacero. Así pues, es muy lógico que casi todo el mundo considere que la descortesía al volante, tal como la violencia cotidiana, de cierta manera no tienen remedio. También se coincide en considerar que la actuación de la policía y la de la justicia no tienen ningún efecto. El consejo de Jorge Ibargüengoitia en sus Instrucciones para vivir en México sigue siendo un credo indiscutible: “En caso de problemas, no llame a la policía, para no tener otro problema.”
La omnipresencia de estos temas en las conversaciones y las conductas se acompaña de un fenómeno paradójico en el campo intelectual. La novela policiaca se ha dedicado a describir tales sucesos y ciertos cineastas se han vuelto sus cronistas, como sucede en la extraordinaria Amores perros y en Perfume de violetas. Distintos periódicos les consagran reportajes, con frecuencia notablemente bien informados. Por ejemplo, el Reforma encargó una crónica —”La ciudad y el crimen”— a un jurista, Rafael Ruiz Harrell. Hay ex policías que han publicado sus puntos de vista y documentos muy interesantes: Contra el crimen organizado (Océano) y Atlas de la delincuencia en la ciudad de México. En cambio, si bien algunos universitarios han dedicado trabajos a la gran criminalidad ligada al narcotráfico, la falta de civilidad y el crimen ordinario no han sido objeto de ninguna investigación sistemática. Aunque se dispone de estadísticas policiales sobre la delincuencia, no se las estudia, o muy poco, y se las discute aún menos. Tampoco se dispone de estudios detallados sobre los delitos menores o la política de lucha contra el crimen. Todo sigue como si la criminalidad, o la falta de civilidad, no pudieran constituir objetos científicos sobre los cuales urgiera arrojar luz.
El hecho es aún más paradójico si consideramos que hay numerosos debates públicos, en los que los intelectuales juegan un papel principal, que tratan directamente de estos fenómenos. Así, mientras que las discusiones sobre la corrupción y los estudios históricos o sociológicos se multiplican, a ningún investigador se le ocurre que la violencia cotidiana puede estar relacionada con la corrupción. Una amiga, víctima de un secuestro exprés, contaba que uno de sus agresores se justificaba con este curioso razonamiento: “Salinas y su hermano robaron, y con su política mi empresa se fue a la quiebra. Tengo que buscar de donde sea para la colegiatura de mis niñas.” Es evidente que el aumento de los delitos no tiene que ver solamente con la crisis económica, sino también con el descubrimiento de que una buena parte de la clase política robó durante años en la más completa impunidad. De la misma manera, los participantes en los debates acerca de los derechos humanos no hacen ninguna incursión en el campo de la violencia cotidiana. Los intelectuales demandan, con razón, que se esclarezcan ciertos asesinatos, como el de Digna Ochoa, o bien matanzas como la de Aguas Frías en Oaxaca. Pero nunca se interesan en la violencia cotidiana, que tiene puntos de contacto con esos acontecimientos de cariz más político.
Nadie duda que las investigaciones socioantropológicas que siguieran las huellas de la escuela de Chicago revelarían algunos aspectos inéditos de la mal llamada “transición mexicana”. Pero tampoco hay duda de que quien llevara a cabo tales investigaciones se podría exponer a la estigmatización de la que fue víctima Oscar Lewis por Los hijos de Sánchez. Es, pues, indudable que la tarea de pensar lúcidamente, y, de ser necesario, a contracorriente, sobre los problemas reales del país honraría a los universitarios, lo mismo mexicanos que mexicanistas. ~
LO MÁS LEÍDO
Traducción de Una Pérez Ruiz