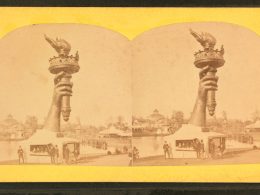El escenario ha sido plasmado hasta la saciedad en Hollywood: ocurre un ataque inesperado en contra de Estados Unidos, las autoridades en Washington se debaten entre aquellos que quieren destrozar al enemigo lo más pronto posible, y los otros, los de la cabeza fría, que prefieren el camino de la diplomacia antes que caer en un enfrentamiento catastrófico. El 11 de septiembre marcó, por un buen tiempo, la desaparición de los "suaves". Hoy, la milicia estadounidense volvió a su pedestal y los contratos para la construcción de armamento están, casi en su totalidad, viviendo un apogeo. Pero nadie ha disfrutado más este revival que los halcones de Washington. Después de años de estar relegados, ocultos en alguna oficina esquinada en el Pentágono, los amantes del hongo nuclear y demás linduras están de regreso, listos para enseñarle al mundo a querer, como ellos, a la bomba. Para ese grupo pequeño —pero poderoso— de políticos proclives a hablar de guerra en cada oportunidad, lo ocurrido en Nueva York fue un verdadero sueño: a sus ideas, a sus teorías catastrofistas, les llegó la hora.
En el mundillo militarista de la capital estadounidense hay literalmente de todo. Paul Wolfowitz, el poderoso subsecretario de Defensa, ha soñado con invadir Irak desde hace años. Las locuras de Osama Bin Laden funcionan, ahora, como el mayor acicate para emprender una campaña en contra del dictador iraquí. Wolfowitz debe de estar frotándose las manos. A la derecha de Wolfowitz se sienta Richard Perle, también conocido por el encantador sobrenombre de El Príncipe Negro. El sueño de Perle no se detiene en Bagdad. Para Perle, la prioridad número uno de Estados Unidos debe ser construir el famoso escudo antibalístico de misiles que, en la era de los hombres-bomba, no servirá de nada. Pero eso no importa para Perle. Lo que el Príncipe quiere es ver su escudo funcionar, como quien añora los juegos pirotécnicos de la infancia.
Ninguno de estos modernos pistoleros importaría, de no ser por la atención que reciben de George W. Bush. El presidente norteamericano ve la vida como extensión de una fraternidad universitaria. Todo se divide en amigos y enemigos, gente que "está con uno" y gente que está con el enemigo, cualquiera que éste sea. A esto habría que agregar una estructura de pensamiento eminentemente deportiva. Bush sigue viviendo en un diamante beisbolero. Si un equipo le ganó hace años, el único camino es la revancha. Irak, y su jonronero Saddam, son el equipo rival por excelencia para Bush; poder enfrentarlo de nuevo sería mejor, quizá diría el mandatario, que una serie entre Boston y Nueva York.
Emocionado con la idea de comenzar una nueva campaña contra Irak, Bush ha estado arreando a sus tropas con particular entusiasmo. El mes pasado, el tejano visitó la academia militar en West Point (las ligas menores, pensaría Bush). Ahí, sin pensarlo dos veces, el presidente estadounidense gritó, como buen manager que inspira a sus bateadores, que Estados Unidos debe siempre golpear primero. Los cadetes le regalaron una ovación de pie. Nada mejor que un presidente que otorga, entre sonrisas, licencia para matar.
Claro está que buena parte de la explosión militarista estadounidense es comprensible: después de todo, Estados Unidos tiene derecho a defenderse. Lo que es una pena es que las voces que se escuchan en Washington pertenezcan a los alarmistas, a los halcones que, de un momento a otro, tienen prácticamente carta blanca. Para colmo, en Estados Unidos la guerra es casi una garantía electoral: la administración Bush estaba en agonía política antes del 11 de septiembre. Si las encuestas así lo aconsejan, la guerra contra Irak comenzará cuando sea útil en las urnas. Los halcones preparan su ataque: alguien debería encapucharlos de nuevo. Para un mundo tenso, la cetrería es mala consejera. ~
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.