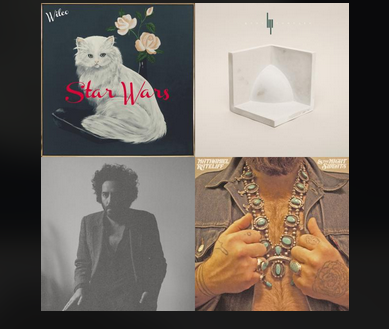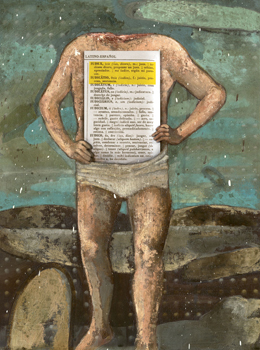La dramaturgia pasará a la historia de la literatura mexicana del siglo XX como el género perdido. A pesar de notables excepciones, ha recibido poca atención de la crítica literaria o de ensayistas de altos vuelos. Su estudio se abandonó a la inmediatez propia de la crítica de espectáculos, donde el ensayo se confunde, muchas veces, con la crónica de sociales o la cátedra del crítico que oficia sobre el "deber ser" en todos sus aspectos, desde las luces hasta el vestuario, sin olvidar el sentido general de la puesta en escena. Todo, por supuesto, como aconsejaba Lope de Vega: "del Génesis al Apocalipsis", pero en 2,000 caracteres.
Las revistas y suplementos culturales le negaron al teatro el derecho a ser "literario" y la dramaturgia, no sólo la mexicana, se ha visto con una extraña mezcla de respeto y desprecio: por un lado, se le teme a su aura de especialización, su vínculo inseparable de la escena, y por otro, se llegó a creer excesivamente en la visión del texto como simple pretexto, como herramienta accesoria del artífice de la puesta en escena: el director, propietario de un hecho efímero sujeto a las leyes del espacio, la imagen y la emoción encarnada en los actores. Pero en México tampoco ellos se salvan: la reflexión sobre su arte también se ha limitado, en buena medida, al periodismo.
Hay que precisar, sin embargo, que fue el propio teatro quien, en realidad, se avergonzó del adjetivo "literario" aplicado a sus textos. En México todavía se usa, de manera peyorativa, contra obras convencionales y muy dialogadas. La guerra contra lo "literario" encuentra su raíz en la aparición, hace poco más de cien años, del arte del director y del concepto de puesta en escena como visión del mundo. Brecht, por ejemplo, decretó que los clásicos murieron en la Guerra; Artaud dijo "no más obras maestras" y convocó a la destrucción del texto "literario". Otro de sus herederos llegó a vanagloriarse de que era posible hacer una extraordinaria puesta con textos del directorio telefónico. Kantor, por su parte, hizo maravillas con una muy escueta retacería de palabras. Pero Peter Brook escribió sobre las dialécticas de respeto: hay textos muy flexibles y hay grandes textos que no toleran el juego ni la mutilación.
Es un falso dilema si el teatro es literario o no. Hay poemas convencionales o desafortunados, pero el adjetivo no les quita su esencia o, por lo menos, su aspiración. El texto teatral obedece a las reglas de la escena pero no por ello deja de tener un valor literario. Frente a la tiranía antiliteraria, Slawomir Mrozek escribió, con gran ironía, un decálogo contra todo aquel que osara acometer el montaje de su Amor en Crimea. En los momentos álgidos de su moisiada, exige que los actores no omitan un solo texto, que sus diálogos no se canten y sus canciones no se digan, que la escenografía sea la que él describe y otras provocaciones, además de exigir que el decálogo se imprima en el programa de mano bajo uno de los siguientes títulos, donde sí le da al director libertad de opción: "El último Mohicano" o "El autor se volvió loco". Siempre le quedará una salida al director beligerante, decir: "¡Ah, pero lo escribió Mrozek!"
A un siglo de la coronación del director, las aguas se han calmado. Las buenas obras quedan para ser actualizadas y redescubiertas en la medida de su riqueza y complejidad. El teatro habita el presente, pero el texto también apunta hacia mañana. Su reto está en la ambición de su aventura poética, en el hecho de ser el laboratorio que registra la infinita variedad y las posibilidades de un habla. Los premios que Gao Xingjian, Dario Fo y Arthur Miller han recibido recientemente, hablan del lugar y la dignidad de esta forma de escritura.
La aparición de la colección La Centena, donde conviven, en igualdad de circunstancias, ensayistas, narradores, poetas y dramaturgos mexicanos, es un buen augurio para el género perdido. Tuvieron que pasar muchos años, publicaciones y puestas en escena para preparar el reencuentro. Esta es la primera vez que se incluye al teatro en una colección que pretende valorar textos importantes que se han escrito en los últimos veinticinco años. La ocasión, creo, puede ser grata para que el teatro no sólo gane espectadores sino lectores.
Pensar, por ejemplo, en los isabelinos y su escena comunitaria, o en la multitud de burgueses que atiborraban los teatros decimonónicos porque ahí estaba el centro de su actividad social, despierta cierta nostalgia de público, la sensación de que hoy la gente de teatro es la sobreviviente de una tropa que algún día fue legión. Pero el teatro, el arte de la quintaesencia de lo humano, entra a este nuevo milenio, donde imperan el ciberespacio y la comunicación masiva, como un arte innovador a los ojos del humanismo y del espíritu, y reaccionario a la luz de los avances tecnológicos. Sus textos tienen una larga tradición. Las tablas y la gente que ahí se mueve y habla son su esencia. Acaso la dramaturgia, en nuestro país, pueda ser el género encontrado en los años por venir. –