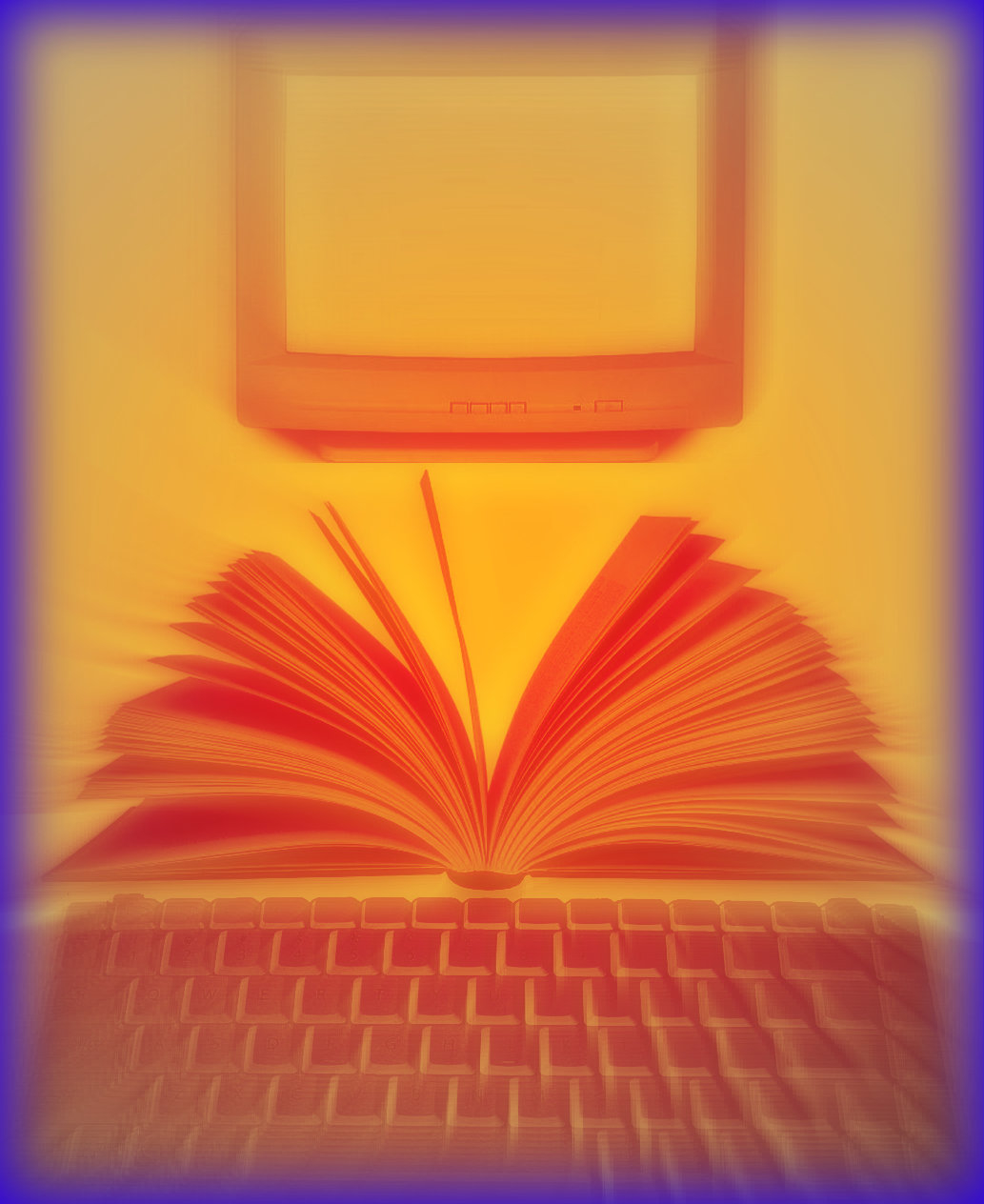Este pasado marzo España y Marruecos se encontraban en una situación de ruptura de relaciones diplomáticas de facto. Marruecos llevaba meses sin embajador en Madrid y el de España en Rabat era una especie de apestado en el reino de los alauís como consecuencia de su papel en el chusco incidente de la inexistente entrevista de
Felipe González con Abderrahmán Yusufi. Una catarata de torpezas por parte de ambos gobiernos, particularmente grave en el caso del español, supuestamente más maduro, había desembocado en lo peor: el estrecho de Gibraltar volvía a convertirse en una trinchera. Y eso ocurría en el momento en que más se necesitaba la colaboración, la complicidad incluso, entre Madrid y Rabat. Cuando el Occidente democrático libraba un feroz pulso con el totalitarismo integrista musulmán y cuando España se enfrentaba a las tensiones derivadas del regreso del Islam a su suelo.
Siempre tortuosas y conflictivas desde la Marcha Verde, las relaciones entre España y Marruecos se han ido deteriorando progresivamente bajo el gobierno de José María Aznar. A diferencia de su predecesor, Felipe González, Aznar no está personalmente interesado en lo que ocurre al sur del Estrecho. En el mejor de los casos, se ocupa del asunto como una fastidiosa tarea que va con su sueldo de presidente del gobierno; en el peor, se comporta de un modo que los marroquíes perciben como despectivo y arrogante, al borde del racismo. Reflejando un sentimiento generalizado al sur del Estrecho, Ahmed Snousi, el gran humorista marroquí, cree que Aznar "hubiera sido feliz viviendo en la época de los reyes católicos".
Y sin embargo, España está obligada, por razones de seguridad exterior e interior, a invertir en una buena relación con Marruecos. El único modo de desactivar la bomba de relojería del contencioso sobre Ceuta y Melilla y de impedir o, como mínimo, regular el flujo de pateras cargadas de inmigrantes, por hablar tan sólo de dos de los muchos problemas bilaterales, es sosteniendo los lazos más estrechos posibles con el vecino meridional. Como suele decir González, España es el primer interesado en que Marruecos se estabilice y evite los peligros de un golpe de Estado militar, una incontrolable revuelta popular o un ascenso del integrismo. Esto sólo es posible si el reino de los alauís se convierte en una democracia, se desarrolla económicamente, corrige sus escandalosas injusticias sociales y termina con su compleja burocracia y su cancerosa corrupción.
Una de las grandes lagunas de la todavía joven democracia española es la carencia de una política de Estado sobre Marruecos, un consenso entre la izquierda y la derecha, entre todas las fuerzas políticas y los agentes sociales, económicos y ciudadanos, sobre la necesidad de mantener puentes de amistad y cooperación abiertos con el vecino meridional y de destinar a su progreso importantes recursos humanos y materiales. En tiempos de Felipe González se esbozó un borrador de esa política con la llamada "teoría del colchón de intereses". Se trataba de estimular a las empresas españolas a invertir en Marruecos, para crear allí riqueza y puestos de trabajo, y de concederle a ese país facilidades para que hiciera llegar sus productos, todavía agrícolas en gran medida, a los mercados europeos. También se trataba de mantener constantes contactos políticos entre Madrid y Rabat, incluyendo la celebración de cumbres anuales.
Ahora unas ochocientas empresas españolas están presentes en Marruecos, y algunas de ellas, como Telefónica con Meditel, contribuyendo de un modo significativo a la modernización del país magrebí. Pero la crisis política y diplomática entre Madrid y Rabat de 2001-2002 ha debilitado de modo significativo su posición. Y ello en beneficio de las empresas francesas, en particular el gigante Vivendi. Uno de los elementos claves del Marruecos actual —el de la transición entre Hassan II y, por ahora, lo desconocido— es el hecho de que Jean-Marie Messier, el patrón de Vivendi, se está convirtiendo, como dice un periodista rabatí, en "el nuevo Lyautey". Recuérdese que Lyautey fue el primer residente general de Francia en la porción de Marruecos que le correspondió administrar. Fue el artífice del Protectorado francés y su huella en el Marruecos contemporáneo es aún enorme.
Los disparates del gobierno español en esta crisis comenzaron cuando, en el verano de 2001, tras el fracaso de las negociaciones para la renovación del acuerdo pesquero, Aznar amenazó públicamente a Marruecos con pagar "las consecuencias". Y prosiguieron con comentarios de Piqué, titular de Exteriores, sobre una presunta complicidad de las autoridades marroquíes con "la mafia de las pateras" y otros de Mariano Rajoy, responsable de Interior, señalando, tras el 11 de septiembre, que la inmigración magrebí podía ser fuente de terrorismo. En el otoño de las Torres Gemelas y la guerra de Afganistán la tensión se hizo insoportable cuando volvió a surgir el tema del Sahara Occidental y el gobierno español, a diferencia del francés, no se mostró entusiasta con la propuesta del mediador de la ONU, James Baker, que sugería una "tercera vía": la soberanía marroquí en la ex colonia española a cambio de una amplia autonomía para los saharauis.
Marruecos reaccionó entonces de un modo visceral y excesivo: retirando a su embajador en Madrid. Fue un gesto muy propio de su nuevo monarca, Mohamed VI, un hombre que sus próximos describen como inseguro, muy sensible y de una susceptibilidad casi enfermiza. Como la reacción de Aznar no fue de las que buscan apaciguar las cosas, José Luis Rodríguez Zapatero "bajó al moro" a intentar informarse de las causas de la crisis y a explorar vías para desbloquearla. El nuevo líder socialista dio ahí pruebas de talante de estadista: no tenía ni un voto que conquistar en España viajando a Marruecos y escuchando su punto de vista. Y también se comportó de acuerdo con las reglas cuando pretendió informar en persona de su viaje marroquí a Aznar, que le cerró las puertas de La Moncloa en las narices.
¿Qué pasa entretanto en Marruecos? Muchas cosas, de las que España no debería estar ausente. El Marruecos de los primeros meses de 2002 está en uno de los momentos más confusos de su ya bastante agitada historia contemporánea. En contra de las esperanzas iniciales que despertó al sustituir en el trono de los alauís a su padre, Hassan II, el rey Mohamed VI, llamado por muchos marroquíes m-6, no camina por la vía de la construcción de una monarquía constitucional y de la ampliación de la mínima democracia existente en el país magrebí. Tampoco parece tener un claro programa de reforma económica y social. Y la frustración de los jóvenes, los profesionales, las mujeres que luchan por la igualdad y las clases medias y trabajadoras del reino crece como la espuma.
Ni tan siquiera se sabe muy bien quién manda en Marruecos. El rey se ausenta a veces del ejercicio del poder —menos ahora que en el año 2000—, lo que le sigue valiendo el calificativo de Su Majesquí que le inventara el humorista Snusi. En el ínterin, su valido, el muy francófilo consejero André Azulay, ejerce un tremendo poder, en la sombra y a la luz del día. Y mientras el viejo majzen o aparato de poder alauí permanece casi intacto, el rey, Azulay y sus hombres en el ministerio del Interior crean otro nuevo, hecho esencialmente de tecnócratas. En cuanto al gobierno dirigido por el socialista Yusufi, oscila entre gestos autoritarios, como el cierre de semanarios irreverentes, y la inactividad más absoluta. Una y otra vez, el nuevo majzen de m-6 humilla descaradamente a Yusufi, como cuando, el pasado enero, le arrebató las competencias sobre inversiones extranjeras para atribuírselas a los tecnocráticos walis o gobernadores de provincias nombrados directamente por el palacio real.
El socialista Yusufi responde afirmando que tiene dos misiones: una, garantizar una sucesión pacífica entre Hassan II y Mohamed VI —una promesa que le hizo al fallecido monarca—; otra, asegurar que las elecciones legislativas previstas para el próximo otoño sean las primeras verdaderamente limpias en la historia del país. Pero los progresistas marroquíes están muy desencantados con Yusufi y el hecho de que la izquierda esté supuestamente en el gobierno deja como única oposición real, como único canal del descontento, a los partidos y movimientos, legales o meramente tolerados, del integrismo islamista. En concreto, Justicia y Espiritualidad, fundado por Abdesalam Yasín y, dada su edad y su enfermedad, dirigido en la práctica por su hija, la inteligente Nadia Yasín.
No todo es negativo. Es cierto que en Marruecos se respira más libertad, se vive con menor temor, que bajo Hassan II, y también lo es que emerge una sociedad civil urbana constituida por feministas, defensores de los derechos humanos, usuarios de las nuevas tecnologías de la comunicación y otros grupos. El problema estriba en que, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico, tiene Mohamed VI demasiado tiempo para materializar las promesas de apertura y justicia que despertó su ascenso al trono. La primera gran muestra de impaciencia ha sido el exilio de su primo Mulay Hicham, que cree, y así lo dice a quien quiera escucharle, que la única garantía de continuidad de la dinastía alauí es su aceptación, como lo hizo Juan Carlos i en la segunda mitad de los años setenta, de su renuncia al gobierno del país. Sólo si reinan pero no gobiernan podrán los alauís, según Mulay Hicham, garantizarse un futuro en Marruecos.
En esto, se produjo el pasado febrero el grotesco incidente de la difusión por un diario español, y de la confirmación por el gobierno, de unas supuestas entrevistas secretas de Felipe González con Yusufi y hasta Mohamed VI. Los marroquíes reaccionaron con indignación: desde Madrid se les estaba "criminalizando", se estaba considerando casi como un delito de traición el que un veterano político español conversara con ellos, como si ellos fueran el mismísimo Bin Laden. ¿Y qué si era verdad, si esas entrevistas se habían celebrado? Pero es que, además, no existieron jamás, como señalaron desde el primer momento González y Yusufi y terminaron reconociendo el periódico y el gobierno de Aznar.
De un modo irresponsable, Madrid arrojó leña a un fuego que debería intentar apagar. Marruecos es la última frontera de la democracia española, es el único vecino directo con el que tiene contenciosos potencialmente explosivos, susceptibles incluso de terminar en una guerra. Este mero hecho debería ser suficiente para que el gobierno español actuara con extrema prudencia y a partir de una estrategia sólida, positiva, bien pensada y aceptada por el conjunto de las fuerzas políticas, sociales y económicas; una estrategia asimismo, y por qué no, complementaria con la francesa. Pero Marruecos también es última frontera en el sentido más hermoso del término. Este país tiene una larguísima historia compartida con España, con muchos momentos de mutua fecundación. Si se mira lejos, si se piensa a lo grande, el conseguir que el siglo XXI sea otro de esos momentos puede resultar una aventura apasionante. Terminar con el más que milenario pulso entre la Cruz y la Media Luna y convertir el Estrecho en un puente, y no una trinchera, entre dos sociedades distintas culturalmente pero que se abrazan a partir de los valores compartidos de la democracia y los derechos humanos, es un reto que vale la pena. ~