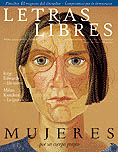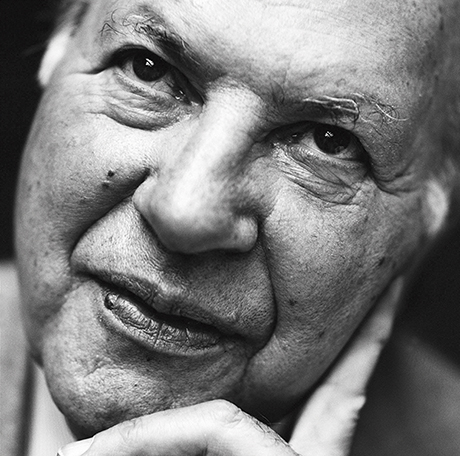Ya en sus primeras semanas de emigrada, Irena tenía sueños extraños: se encuentra en un avión que cambia de dirección y aterriza en un aeropuerto desconocido; unos hombres de uniforme y armados la esperan al final de la pasarela; con la frente bañada en un sudor frío, reconoce a la policía checa.
En otra ocasión, se pasea por una pequeña ciudad de Francia cuando ve un curioso grupo de mujeres que, cada una con su jarra de cerveza en la mano, corren hacia ella, la interpelan en checo, ríen con malintencionada cordialidad, y, horrorizada, Irena se da cuenta de que está en Praga, grita y se despierta.
Martin, su marido, tenía los mismos sueños. Todas las mañanas se contaban el horror de su regreso al país natal. Más adelante, en una conversación con una amiga polaca también emigrada, Irena comprendió que todos los emigrados tenían esos sueños, todos sin excepción; al comienzo le conmovió esa fraternidad nocturna entre personas que no se conocían, pero después se molestó un poco: ¿cómo puede ser vivida colectivamente la experiencia íntima de un sueño?, ¿dónde está, pues, su alma única? Pero por qué hacerse preguntas sin respuesta. De una cosa estaba segura: miles de emigrantes soñaban, a lo largo de la misma noche y con incontables variantes, el mismo sueño. El sueño de la emigración: uno de los fenómenos más extraños de la segunda mitad del siglo XX.
Esos sueños-pesadilla le parecían más misteriosos porque, al mismo tiempo, ella sufría de una indomable nostalgia y vivía otra experiencia del todo contraria: durante el día se le aparecían dos paisajes de su país. No, no se trataba de una ensoñación, larga y consciente, voluntaria, sino de otra cosa: en cualquier momento, brusca y rápidamente, se encendían en su cabeza apariciones de paisajes para esfumarse poco después. Mientras hablaba con su jefe, veía de pronto, como en un relámpago, un camino que surcaba un campo. Entre los empujones de un vagón de metro, en una fracción de segundo surgía de repente ante ella un pequeño paseo de un barrio arbolado de Praga. Estas imágenes fugaces la visitaban durante todo el día para paliar la falta de su Bohemia perdida.
El mismo cineasta del subconsciente que, de día, le enviaba instantáneas del paisaje natal cual imágenes de felicidad, proyectaba de noche aterradores regresos a ese mismo país. El día se iluminaba con la belleza del país abandonado; la noche, con el horror a regresar. El día le mostraba el paraíso perdido; la noche, el infierno del que había huido.
8
El comunismo en Europa se extinguió exactamente doscientos años después de que se encendiera la mecha de la Revolución Francesa. Para Sylvie, la amiga parisiense de Irena, se daba ahí una coincidencia llena de sentido. Pero, de hecho, ¿de qué sentido? ¿Qué nombre habría que dar al arco de triunfo que une estas dos majestuosas fechas? ¿El arco de las dos revoluciones europeas más grandes? ¿O El arco que une la más Grande Revolución a la Restauración Final? Para evitar discusiones ideológicas propongo, para nuestro uso particular, una interpretación más modesta: la primera fecha dio a luz a un gran personaje europeo, el Emigrado (el Gran Traidor o el Gran Sufridor, según se mire); la segunda retiró al Emigrado de la escena de la Historia de los europeos; con ello, el gran cineasta del subconsciente colectivo puso fin a una de sus producciones más originales, la de los sueños de emigración. Fue entonces cuando tuvo lugar, durante unos días, el primer regreso de Irena a Praga.
Al principio hacía mucho frío y luego, al cabo de tres días, inesperada y precozmente, llegó el verano. Ya no pudo ponerse su traje chaqueta, demasiado grueso. Como no se había llevado nada para un clima más cálido, fue a una tienda a comprarse un vestido de verano. El país no rebosaba todavía de productos occidentales e Irena volvió a encontrar los mismos tejidos, los mismos colores, los mismos cortes que había conocido en la época comunista. Se probó dos o tres vestidos y se sintió incómoda. Era difícil decir por qué: no eran feos, no estaban mal cortados, pero le recordaban su pasado lejano, la austeridad en el vestir de su juventud, le parecieron ingenuos, provincianos, sin elegancia, propios de una maestra de pueblo. Pero tenía prisa. ¿Por qué, a fin de cuentas, no parecerse durante unos días a una maestra de pueblo? Compró el vestido por casi nada, se lo llevó puesto y, con el traje chaqueta de invierno en una bolsa, salió a la calle, donde hacía un calor excesivo.
Luego, al pasar por delante de unos grandes almacenes, se encontró inesperadamente ante un panel con un inmenso espejo y se quedó atónita: la que ella veía no era ella, era otra persona, o, mejor dicho, cuando se miró más detenidamente en su nuevo vestido sí era ella, pero viviendo otra vida, la vida que hubiera tenido si se hubiera quedado en su país. Esa mujer no era antipática, era incluso conmovedora, pero demasiado conmovedora, conmovedora hasta las lágrimas, digna de compasión, pobre, débil, sometida.
Se apoderó de ella el mismo pánico de antaño en sus sueños de emigración: gracias a la fuerza mágica de un vestido se veía aprisionada en una vida que rechazaba y de la que no sería capaz de salir. ¡Como si en aquel entonces, al principio de su vida de adulta, hubiera tenido ante sí varias vidas posibles entre las que pudo elegir la que la había llevado a Francia! ¡Y como si esas vidas, apartadas y abandonadas, siguieran siempre a su disposición y la acecharan celosamente desde sus madrigueras! Una de ellas se había apoderado ahora de Irena y la había encerrado en su nuevo vestido como en una camisa de fuerza.
Corrió asustada a la casa de Gustaf (su empresa había comprado un edificio en el centro de Praga, en cuya buhardilla él había dispuesto su vivienda) y se cambió. Otra vez metida en su traje chaqueta, miró por la ventana. El cielo se había cubierto y los árboles se inclinaban con el viento. Había hecho calor sólo unas horas. Unas horas de calor para gastarle una broma de pesadilla, para hablarle del horror del regreso.
(¿Era acaso un sueño? ¿Su último sueño de emigrada? No, todo era real. Pero tenía la impresión de que no habían desaparecido las trampas de las que hablaban aquellos sueños, seguían allí, siempre a punto, acechándola a cada paso.)
10
Ha hojeado sus antiguas agendas de direcciones, deteniéndose largamente en nombres medio olvidados; luego ha reservado una sala en un restaurante. En una mesa apoyada contra la pared, al lado de las pastas saladas esperan doce botellas alineadas. En Bohemia no se bebe buen vino y no se tiene por costumbre guardar antiguas cosechas. De ahí que Irena se alegre tanto de haber comprado aquel viejo Burdeos: para sorprender a sus invitadas, para celebrarlo con una fiesta, para recuperar su amistad.
Ha estado a punto de estropearlo todo. Sus amigas observan incómodas las botellas, hasta que una de ellas, con mucho aplomo y orgullosa de su simplicidad, proclama su preferencia por la cerveza. Enardecidas por ese desparpajo, las demás se adhieren, y la ferviente amante de la cerveza llama al camarero.
Irena se reprocha el gesto desafortunado de la caja de Burdeos; haber puesto en evidencia tontamente lo que las separa: su larga ausencia del país, sus costumbres de extranjera, su soltura. Se lo reprocha todavía más porque le otorga una gran importancia a ese reencuentro: quiere comprender por fin si desea vivir allí, sentirse en casa, tener amigos. Por eso no quiere acomplejarse con esa pequeña metedura de pata, incluso está dispuesta a considerarla como una manera simpática de sincerarse; además, ¿no es la cerveza, por la que sus invitadas han manifestado su fidelidad, la bebida de la sinceridad, el filtro que disuelve toda hipocresía, toda la comedia de los buenos modales, e incita a sus aficionados a orinar sin pudor y engordar con despreocupación? Sí, las mujeres a su alrededor son cálidamente gordas, no paran de hablar, derrochan buenos consejos y elogian a Gustaf, a quien todas ellas conocen.
Entretanto aparece el camarero por la puerta con diez jarras de medio litro de cerveza, cinco en cada mano, gran alarde atlético que suscita risas y aplausos. Levantan las jarras y brindan: “¡A la salud de Irena! ¡A la salud de la hija pródiga!”
Irena bebe un modesto sorbo de cerveza mientras va diciéndose: ¿lo habrían rechazado si hubiera sido Gustaf el que les ofreciera el vino? Claro que no. Al rechazarle a ella el vino, es a ella a quien rechazan, a ella tal como ha regresado después de tantos años.
Y en esto precisamente consiste su apuesta: se fue de allí siendo aún una inocente jovencita y ahora regresa hecha una mujer madura, con una vida tras de sí, una vida difícil de la que se siente orgullosa. Quiere hacer lo que sea para que ellas la acepten con las experiencias que ha vivido en los últimos veinte años, con sus convicciones, con sus ideas; es tómalo o déjalo: o consigue estar entre ellas tal como es ahora, o no se quedará. Ha organizado ese encuentro como punto de partida de su ofensiva. Que beban cerveza si se obstinan en ello, le da igual, lo que le importa es elegir ella misma el tema de conversación y conseguir que la escuchen.
Pero pasa el tiempo, las mujeres hablan todas a la vez y es casi imposible entablar una conversación, y menos aún imponerle un contenido. Irena intenta retomar delicadamente los temas que surgen y derivarlos hacia lo que quisiera decir, pero fracasa: en cuanto sus comentarios se alejan de las preocupaciones de ellas, nadie la atiende.
El camarero ha traído la segunda ronda de cervezas; en la mesa sigue su primera jarra, que, ya sin espuma, queda como deshonrada al lado de la exuberante espuma de otra recién traída. Irena se reprocha haber perdido el gusto por la cerveza; en Francia ha aprendido a saborear la bebida con sorbos cortos y ha perdido la costumbre de tragar abundantes cantidades de líquido como lo exige el culto a la cerveza. Se lleva la jarra a la boca y se esfuerza por beber dos, tres tragos de golpe. En ese momento una mujer, la mayor de todas, entrada en los sesenta, apoya con ternura la mano sobre sus labios para quitarle la espuma que ha quedado allí. “No te esfuerces”, le dice. “¿Por qué no tomamos vino tú y yo? Sería una tontería perderse un tinto tan bueno”, y se dirige al camarero para que abra una de las botellas que permanecen intactas a lo largo de la mesa.
[…]
11
Mientras saborea el vino, Milada dice:
-Nunca es fácil regresar, ¿verdad?
-Ellas no pueden comprender que nos marchamos sin la menor esperanza de volver. Hicimos un esfuerzo por arraigarnos allí adonde fuimos. ¿Conoces a Skacel?
-¿El poeta?
-En un cuarteto habla de la tristeza, dice que quiere construir con ella una casa y encerrarse allí trescientos años. ¡Trescientos años! Todos hemos visto abrirse ante nosotros un túnel de trescientos años.
-Pues sí, nosotros aquí también.
-Entonces, ¿por qué nadie quiere saberlo?
-Porque rectificamos los sentimientos si los sentimientos se han equivocado. Si la Historia los ha desautorizado.
-Además, todo el mundo cree que nos marchamos para disfrutar de una vida más fácil. No saben lo difícil que es abrirte camino en un mundo ajeno. ¿Te das cuenta? Abandonar tu país con un bebé y llevar otro en el vientre. Perder a tu marido. Educar a dos hijas en la miseria…
Se calla y Milada dice: “No tiene sentido que les cuentes todo eso. Hasta hace bien poco la gente se peleaba por probar quién había padecido más en el antiguo régimen. Sí, todo el mundo quería ser reconocido como víctima. Por suerte esa carrera por saber quién ha padecido más ya se ha acabado. Hoy la gente se jacta de tener éxito, no de padecer. Si la gente está dispuesta ahora a respetarte no es porque tu vida haya sido difícil, ¡sino porque te ve al lado de un hombre rico!”.
[…]
En la cama, Irena da un repaso a la velada; su viejo sueño de emigrada vuelve a ella una vez más y se ve rodeada de mujeres, ruidosas y cordiales, que levantan sus jarras de cerveza. En el sueño están al servicio de la policía secreta y tienen orden de capturarla. Pero ¿al servicio de quién estaban las mujeres de hoy? “Ya era hora de que volvieras”, le ha dicho su antigua compañera de colegio con su macabra dentadura. Cual emisaria de los cementerios (de los cementerios de la patria), había sido la encargada de llamarla al orden: de advertirla de que el tiempo apremia y de que la vida debe terminar allí donde empezó.
Después se pone a pensar en Milada, que se ha mostrado tan maternalmente amistosa; por ella ha comprendido que a nadie le interesa ya su odisea, e Irena se dice que, por otra parte, tampoco Milada se ha interesado por ella. Y cómo echárselo en cara. ¿Por qué habría de interesarse por algo que no guarda relación alguna con su propia vida? Hubiera sido un cumplido de farsante e Irena se alegra de que Milada haya sido tan amable, sin atisbo de comedia.
Su último pensamiento antes de dormirse es para Sylvie. ¡Hace tanto tiempo que no la ve! ¡La echa de menos! A Irena le gustaría invitarla a un café y contarle sus últimos viajes por Bohemia. Hacerle comprender la dificultad del regreso. Por otra parte, fuiste tú, se imagina que le dice, la primera en pronunciar esas palabras: Gran Regreso. Y, ¿sabes, Sylvie?, hoy lo he comprendido: podría vivir de nuevo entre ellos, pero a condición de que todo lo que he vivido contigo, con vosotros, con los franceses, lo deposite en el altar de la patria y le prenda fuego. Veinte años de mi vida en el extranjero pasarán a ser puro humo durante una ceremonia sagrada. Y las mujeres cantarán y bailarán conmigo alrededor de la hoguera, levantando sus jarras de cerveza. Es el precio que hay que pagar para que me perdonen. Para que sea aceptada. Para que vuelva a ser una de ellas.~
©Traducido del original francés por Beatriz de Moura
©Milan Kundera