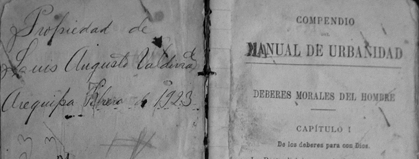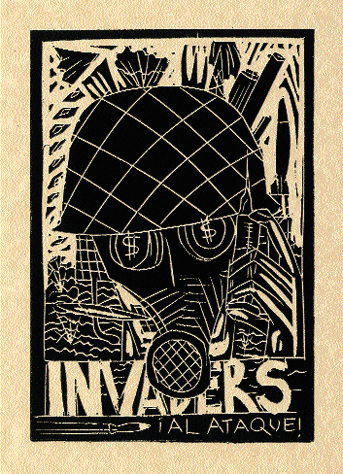1
La Doña de todas las Doñas, es decir María Félix, coleccionaba alhajas y piedras preciosas, muebles dorados, cortinones púrpuras, espejos de cornucopia, bibelots aspirantes a esculturas, salones de suntuoso mal gusto, victoriosos caballos de carreras, torres de maletas viajeras, canciones e íconos que la glorificaban, hombres aureolados por la fama o el dinero o tal vez el talento, multitudes de fans de este y de aquel y de los otros sexos…
El mayor monstruo sagrado de la mitología fílmica mexicana, es decir María Félix, era maestra en infrecuentes pero dilatadas entrevistas, en las cuales, armada con sus joyas, con los desmesurados ojos como otras joyas, con la gruesa voz de textura viril, sentenciaba sobre lo humano, lo divino, la ética, la estética, la dietética, la moda, la urbanística, el Zócalo, los hombres, las mujeres, los “mujerucos” (¿palabruca que ella inventó?) e incluso sobre la política nacional y anexas; sonreía imperialmente en los cosos taurinos en los que se exhibía con el “señor Félix” de turno, al que la vox pópuli consideraba “un toro más de su ganadería!”; fumaba puros sobre cuya significación simbólica algo habría dicho el doctor Freud; proclamaba que sus hombres no la habían tomado a ella, sino que ella los había tomado a ellos, y que el número de sus años no la inquietaba, pues, ocupada en gozarlos, no tenía tiempo de contarlos, y se jactaba de ser absoluta dueña de su vida.
La estrella de las estrellas mexicanas, es decir María Félix, ganadora del estrellato desde su primer día ante la cámara de cine, se multiplicó en una filmografía que, si incluimos una telenovela, suma media centena de títulos y atraviesa géneros y subgéneros: la tragedia rural (El Peñón de las Ánimas, Doña Bárbara, Maclovia, Río Escondido, Tizoc), la historia-ficción (La China Poblana, La monja alférez, Mesalina), la epopeya “revolucionaria” (La Cucaracha, Juana Gallo, La Valentina, La Generala, La Constitución), la comedia campirana o sofisticada (Enamorada, El rapto, Faustina), pero privilegió el dramón sentimental, psicologista, cosmopolita y de mujer fatal o vampiresa o mera hembra sombría (Amok, Vértigo, La devoradora, La mujer de todos, La diosa arrodillada, Que Dios me perdone, La pasión desnuda, Los héroes están fatigados, Amor y sexo), género en el que continuó a las silenciosas divas del cine italiano fichadas y fechadas por Mario Gromo: “¡Qué mujeres! Se adueñaban de un varón, lo tentaban, se burlaban de él, le concedían al fin una hora de locura, como se decía entonces, lo desechaban sonriendo cruelmente, y para la película siguiente se procuraban otro candidato.” Como aquellas divas mudas, la diva sonorense y sonora (de voz macha) justificaba con esplendor las sentencias antifeministas del escritor griego y católico Orígenes (185-254): “La mujer es el vehículo del pecado, el instrumento del Diablo, el destierro del Paraíso y la corrupción de la primera Ley que el Cielo dio al hombre”.
Octavio Paz escribió que María Félix había nacido dos veces, y se entiende que primero como mujer y luego (pero no secundariamente) como diva. Versión nacional de lo Eterno Femenino, fue celebrada en todos los niveles: por los periodistas, desde entrevistadores y cronistas de las estrellas hasta meros gacetilleros; por los artistas, desde Diego Rivera y José Luis Cuevas, hasta un pintor kitsch, acaso su último hombre, que la retrató en un numeroso muestrario de disfraces; por los escritores y poetas: Octavio Paz, Renato Leduc, Efraín Huerta, Carlos Monsiváis, por Enrique Krauze, que para la Rotonda de los Hombres (¿y Mujeres?) Ilustres requirió los sagrados restos de la deidad; por los políticos, incluido el presidente Fox, quien la tituló “promotora del cambio democrático”… a ella, que en las entrevistas se felicitaba de no haber nacido india y de resplandecer en el mundo de los seres de lujo; y, desde luego, fue idolatrada por el pueblo (así llamaba ella al público) que habría de acudir numeroso al velatorio en el Palacio de las Bellas Artes para rendir homenaje al cadavre exquis ya categorizado como sacro objeto de arte y mito nacional.
2
Nacida en Sonora en 1914, coronada reina de carnaval en Guadalajara, María de los Ángeles Félix había llegado hacia finales de los años treinta a la capital mexicana, donde en 1942, desde un modesto empleo de taquimecanógrafa, y por el solo privilegio de su hermosura, se hizo instantánea estrella de cine en un giro de cuento de hadas: fue la pareja inmediatamente estelar de Jorge Negrete en la película de Miguel Zacarías El peñón de las Ánimas, un trasplante de Romeo y Julieta al paisaje ranchero de México. Luego, ya para siempre alzada en la cima de los repartos, y dirigida por los mejores cineastas nacionales (Fernando de Fuentes, Julio Bracho, Roberto Gavaldón, Emilio Fernández), pero también por los peores (¿para qué nombrarlos?), transitó por un repertorio de personajes que reiteraban el papel de hembra machorra y/o heroica . Fue “china poblana”, monja espadachina y hombruna, feroz cacica de los llanos venezolanos, bella y humilde muchacha de la isla de Janitzio, heroica santa alfabetizadora, y más, y más, mujer galante de alto tronío, devoradora de fortunas y de machos o de dulces tenorios. En un largo catálogo que su karma fílmico le exigiría perpetuar: nacida para la pantalla “en las que todas las miradas se reúnen”, desplegó sobre todo una serie de variantes del mito de la demoníaca Lilith, reina de la noche y promotora de la perdición de los hombres, madre y maestra de las vamps y las femmes fatales, las devoradoras, las mujeres de todos y de nadie, las madamas satánicas, las transgresoras de todos los códigos morales (en Amor y sexo, subtitulada indicativamente Safo 1963, de Luis Alcoriza, se permitió ser bisexual). Puesto que nada la arredraba, en la etapa terminal de su carrera se dedicó a folclóricos papeles de marimacho. “Yo soy toda mujer –decía en olímpicas entrevistas bravuconas—, pero con corazón de hombre”. En consecuencia, encarnó a la perfección a la mujer viriloide, la hembra bragada, la dragona escupidora de balas y palabrotas, la jefa enardecedora de sus huestes. “¡Échenles a esos jijos mentadas de madre, que también duelen!” es una de sus vociefraciones famosas de entre las películas en que es guerrillera, capitana de bandidos y hasta generala; así truena en La Valentina y en Juana Gallo (título que no puede ser más emblemático: allí cualquier personaje masculino en estilo de supermeacho resulta frente a ella un mero Juan Gallina). En tales desmadradas y muy cantas y gritadas epopeyas fílmicas de “la Revolución”, ella sola, con voz metálica y miradas fusiladoras, gana las batallas y escaramuzas que villistas o zapatistas habrían creído ganar en la realidad. En Enamorada, que quizá sea su mejor prestación para el celuloide nacional, reitera los desplantes y las fierezas y bravatas de tierna señorita provinciana y a la vez de juneraza de ronco pecho, dentro de la lectura que Emilio Fernández propuso de la shakespeariana Fierecilla (dizque) Domada: un personaje más varonil que el bigotudo jefe revolucionario interpretado emotivamente por Pedro Armendáriz como el gran macho bigotón que se ablanda y desviriliza ante la deslumbrante hembra hombruna.
Mal que bien la Felix se “cosmpolizó”: en Mesalina, un film italiano perpetrado por Carmine Gallone, en el que tuvo un gran formato “histórico”: nada menos que el de la dictratiz imperial; en Los ambiciosos, un melodrama político de producción francomexicana que le salió mal a Luis Buñuel y en el que, concubina de un tirano sudamericano, se redimía por amor a un rebelde local desganadamente actuado por Gérard Philippe; en French Can-Can, obra maestra de Jean Renoir, en la que por fin bien situada, traza un sabroso retrato de tempestuosa vedette de cabaret de la Belle Epoque que se “come” a los otros personajes; y regresó al cine evidentemente mexicano conTizoc, un “romance” interétnico, folcloricón y paternalista (dirigido, es un decir, por Ismael Rodríguez) en el que con Pedro Infante ascendió a cumbres de ridículo difícilmente sobrepasables.
La Doña es un monumento de esa especie de epopeya folcórica, empistolada, sombrereada, lentejuelada y guitarreada que fue el cine mexicano en su “época de oro”, y parece comprobable lo que los cronistas idolátricos repetían: María Félix, la mujer-mito, era una dinastía comenzada y concluida en ella misma. Supermujer fascinante, diosa radiosa a veces fastidiosa (cuando no odiosa) era incapaz de encarnar otro personaje que el de la Doña, porque había llenado y roto su molde y se bañaba en las aguas del carisma en las que se enamoraba de ella misma.
Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.