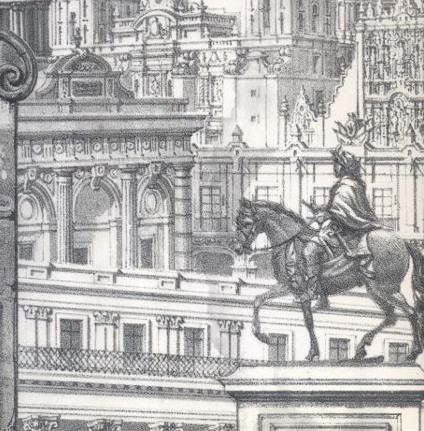Hace tres meses y tres días que murió Guillermo Tovar de Teresa. Un nombre que abarca para mí a un hermano entrañable, un querido, queridísimo amigo y un admirado historiador, investigador, coleccionista, un hombre de cultura en el más renacentista de los sentidos.
Murió a los 57 años. Pero, y no exagero al decirlo, desde los siete parecía ya tener esa edad con una prodigiosa visión universal de las cosas y de los seres. Murió joven. Pero si pensamos en su precocidad y lo que reunió y creó en ese corto tiempo pareciera que murió a los 157 años. Cien años más que para su vocación por el pasado y su comprensión del presente hubieran sido preciosos para conocer y reflexionar sobre los múltiples temas que iluminó con su inteligencia y que se podrían resumir en una palabra: México.
Todos los que hablamos esta tarde fuimos cercanos a él. Tere, Juan Ramón, Enrique, Carlos, Emilio (perdón por la informalidad, señor Secretario). Todos lo conocieron más allá de la casualidad y lo fortuito. Buena parte de los amigos y familia que nos acompañan hoy tuvieron una relación profunda con él. Tenía esa particularidad, la de hacer de cada vínculo uno, único e irrepetible. Le daba una intensidad tal, como si otros seres no existieran; algunas relaciones daban todo y otras pasaban a una renovación. Pero siempre mantenía afecto y lealtad.
Mi posición institucional me podría complicar los adjetivos, pero su personalidad tan poco común me lo facilita: pocas veces he tenido la ocasión de estar próximo a alguien con una pasión y curiosidad tal por su país, por su memoria, por la preservación de sus grandes obras, sus grandes momentos.
La relación entre hermanos es una singular manera de convertirse en testigo presencial de una existencia. Con Guillermo tuve ese privilegio y la rara ocasión de conocer, por su misma naturaleza polifacética, una existencia en toda su dimensión. Nació dos años más tarde que yo y lo he visto morir tan joven, repito. De este modo me siento en confianza para hablar de él y con él, pidiendo me disculpen si abuso al mezclarme en su historia y hablar un poco de la mía. Pero es difícil disociarse en una afinidad y complicidad como las que tuve con Guillermo. Soy su hermano y finalmente tengo el derecho y la oportunidad de hablar de él, con mayor razón por lo unidos que fuimos desde el inicio de nuestras vidas. Más allá de la sangre y de la lealtad fraternal que nos inculcaron siempre, construimos una singular amistad en la que fluyó una afinidad irrepetible.
Fue una relación ininterrumpida. Cuando Guillermo cumplió 5 años, Fernando 4 y yo 7 abandoné el paraíso de una recámara individual porque mi madre decidió que debíamos compartir cuarto en nuestra casa. Es una de muchas decisiones que a ella más le agradezco. Su intención era que creáramos una relación cotidiana, de diálogo y de complicidad, cosa que ocurrió. Esa convivencia fue algo único, sobre todo en la adolescencia, en que la intimidad encerró en esos muros todas las confidencias que pueden compartir tres hermanos inseparables. Así fue hasta el día en que Guillermo cumplió 22 años y se instaló ya de manera independiente. Pero eso no interrumpió la comunicación que nos ha acompañado a los tres.
Es difícil hablar de Guillermo sin referirse al particular contexto familiar en el que nació y creció. Una atmósfera inundada de nostalgias, visitas regulares al pasado como si del presente se tratara, sensaciones de claroscuros de tiempos mejores que los nuestros, pero ya ajenos a nosotros, plenitud de expresiones culturales que a través de libros, discos, objetos únicos de todo tipo e historias familiares poblaron nuestra afortunada y original niñez.
Mi primer recuerdo de Guillermo no sé si es real o adquirido. Fue en su bautizo, cargado por sus padrinos, mis queridos tíos Carral, que nos acompañan esta noche. Mi padre me balanceaba de los brazos durante el rito y recuerdo el ir y venir de una cadena que portaba una enorme medalla al ritmo suave de esa tarde en que mi hermano tomó el nombre de Guillermo, en honor a nuestro adorado abuelo. Recuerdo sus manitas aventando el ropón blanco que lo cubría, mientras lloraba porque nadie respondía a su curiosidad, ya desde entonces presente, supongo, por saber qué hacía ahí y por qué.
Un llanto cierra el arco de nuestra relación existencial: el suyo de esa tarde del bautizo y el mío contenido de la semana pasada cuando todos los hermanos volvimos a abrir su casa, cerrada a piedra y lodo a las pocas horas de su muerte para que nadie violara la intimidad de su vida y de sus cosas. Al entrar vimos puesto en el comedor su lugar en la mesa, como si todavía lo esperara el ritual y la aventura interior en que convirtió su vida cotidiana.
Un ritual no muy diferente al familiar que tuvo desde la niñez. Porque su realidad no estaba tanto en el mundo exterior como en su plenitud interior: las voces que le hablaban desde los libros; la música que inundaba su ser, desde los ritmos cubanos hasta las doscientas cantatas de Bach que silbaba de memoria mientras con la mano derecha marcaba su ritmo y sonreía sorprendido de su propio virtuosismo. O con la letra de algunos de los más importantes manuscritos de nuestra historia nacional que pasaron por sus manos; los leía a pesar de su complicada caligrafía con la misma facilidad de quien revisa el periódico del día.
Recuerdo su impresión en esos años cuando en un enorme y antiguo Santiago Apóstol estofado, que estaba al centro de la biblioteca de mi padre, descubrió una puerta secreta en su vientre que ocultaba una colección de ex votos y medallas de los primeros momentos de la conquista de México. Eran seguramente de soldados que se encomendaban a una determinada santidad. Como resultado, al poco tiempo se aficionó a las estampitas de santos que su nana Isabel empezó a regalarle y que comenzó a asociar con esas figuras, y luego las de barro que ella le traía de su pueblo hidalguense, colocadas sobre una repisa de donde las tomaba para confrontarlas con los estofados y cuadros religiosos que inundaban nuestra casa.
Cierro ahora los ojos y veo en nuestra recámara cuando menos diez imágenes, entre vírgenes, mártires, escenas bíblicas que nuestros amigos de entonces se sorprendían al verlos en lugar de grandes fotografías de coches, cantantes o personajes de Disney muy comunes entonces y a las que ellos estaban acostumbrados. Nosotros nos sonreíamos de su sorpresa, igual que ellos de nuestros tan poco habituales adornos.
Mi padre se dio cuenta de estas cosas con fascinación y al poco tiempo la suma de las estampitas, las figuras de barro, los estofados y la increíble inteligencia de Guillermo para comprender su significado, se extendió a las visitas al centro de la ciudad e inmediatamente a las ciudades cercanas a nuestra capital. De este modo conoció conventos, iglesias, empezó su pasión por los altares y su policromía y de ahí por la historia de los tres siglos del Virreinato. Pero solo lo entendía, decía Guillermo a sus once años, si se iba para atrás y para adelante en el tiempo. Para demostrarlo recitaba en orden cronológico los gobernantes del México antiguo, los virreyes y los presidentes del XIX frente a todos nosotros, maravillados por su memoria y simpatía, porque para cada uno de los personajes cambiaba el gesto, subrayando que entendía la diferencia entre ellos.
Al poco tiempo esos paseos se interrumpieron por la enfermedad y muerte de nuestro padre. Pero no se interrumpió la pasión que había iniciado con él en nuestra compañía.
Ahí íbamos Fernando, él y yo, a bordo de un Juárez Loreto que tomábamos en la esquina, acompañados por Francisco –el eterno empleado de la casa–, a quien mi madre nos encargaba con la única recomendación de que llegara a tiempo para servir la mesa y que no nos dejara comer nada, refiriéndose a nuestra tentación de detenernos a comprar dulces de Celaya en Cinco de Mayo, buñuelos en el Café Tacuba o aguas frescas en los puestos enfrente de la Iglesia de la Profesa, que era la que más le gustaba a Guillermo y a la que donó, no hace mucho, varios importantes cuadros que pertenecían al templo y que habían sido saqueados durante las Guerras de Reforma.
En esos años ocurrió una historia, ya conocida, pero que no deja de ser notable en un niño de doce años. Cuando a la boda de mi hermana Isabel asistieron el entonces presidente Díaz Ordaz y su esposa, sin timidez Guillermo se unió al grupo que brindaba con los novios –sin copa, claro–. Empezó a platicar con el presidente Díaz Ordaz sobre el reciente incendio del Altar del Perdón de la Catedral metropolitana. A los pocos minutos, lo que era inicialmente una curiosidad por el tema, se convirtió en el centro de la conversación.
Guillermo, con todo desparpajo, pedía la intervención del presidente para que no hicieran destrozos. Afirmaba que conocía muy bien los textos de los grandes estudiosos –como Francisco de la Maza, Justino Fernández, Manuel Toussaint o Manuel Romero de Terreros– y que no se estaba realizando adecuadamente la restauración, como ya lo había observado en sus viajes al centro de la ciudad en compañía del mismo Francisco.
El presidente quedó atónito y al día siguiente llegó en una motocicleta presidencial un sobre que decía “Niño Guillermo Tovar de Teresa, presente”. Contenía una carta en la que lo nombraba su Consejero en Arte Colonial, acompañada de un centenario que sería su pago. Durante días y días no se borró la sonrisa de su cara y únicamente nos decía a Fernando y a mí: “¡ya ven, ya ven!” Años después, ya solo, continuó sus pasiones con la complicidad del mismo Francisco, a quien pedía que engolara la voz para negociar los precios de libros antiguos que averiguaba por todos lados si estaban a la venta.
Así empezó a hacerse de cosas extraordinarias que fueron la base de su idolatrada biblioteca, verdadera hija material de su pasión bibliográfica. Amplió esa vocación por el coleccionismo y llegó a formar una colección de colecciones de los más variados temas y objetos. Desde álbumes de estampas, objetos coloniales del más diverso tipo, muebles, pinturas, miniaturas, cerámicas, herrajes, retratos familiares, marfiles, enconchados, daguerrotipos, fotografías, manuscritos.
Recuerdo que de niño coleccionó monedas, una de sus pasiones iniciales que frenó a los ocho años, cuando discurrió enterrar unas de plata muy antiguas (que mi papá nos reglaba regularmente), y afirmar con toda autoridad que eran de la época de la Conquista. Incluso consiguió palas con la indicación de que tiraran la casa porque ahí se encontrarían seguramente muchas más, junto con otras cosas y respuestas a nuestra historia; puso al jardinero y al servicio –obedientes, porque lo adoraban por su gracia y cariño hacia cada uno–, a excavar hasta que prácticamente tiraron un fresno que casi destroza el techo de un coche. Guillermo se tuvo que enfrentar a la furia materna, razón por la cual yo creo que no quiso volver a asociar las monedas a su vida.
En un raro caso de niños precoces, tuvo un desarrollo intelectual pleno que finalmente desembocó en una de las grandes aportaciones a la historia del arte en México, cuando menos al arte virreinal. Fue impresionante el número de artistas que añadió al repertorio iconográfico, lo que habría implicado décadas de trabajo académico para crear una nueva visión de nuestra historia cultural a través del estudio estético de varias épocas, las monografías sobre artistas olvidados e interpretaciones de la historia. Decidió no asistir a la universidad, porque decía que sus maestros serían los grandes nombres de la historiografía mexicana, cuyas primeras ediciones coleccionaba desde los diez años.
Su formación se basó en fuentes directas. Siempre rehuyó la vida académica. La respetaba pero no era para él. Sus maestros eran los autores de las obras canónicas de nuestra historia y literatura. Conocía de memoria a Alamán, Fray Servando, Carlos María de Bustamante, García Icazbalceta, Herrera, Sor Juana, Riva Palacio y los podía recitar de un golpe. Esa biblioteca era su universidad y de ahí salieron sus obras, cada una de las cuales le habría valido acaso, por su aportación a la historiografía, un doctorado, lo que por otra parte nunca fue su objetivo.
Repito: lo respetaba pero decía que no era lo suyo. Los manuscritos que coleccionó y estudió le permitieron conocer datos de nuestra historia inaccesibles para muchos. Un importante número de ellos, a los que me referiré más adelante, quedarán en este recinto para la consulta de los estudiosos.
Nunca tuvo un cargo público, salvo los años en que honorariamente se desempeñó como cronista de la ciudad de México y nunca recibió ningún tipo de sueldo o prebenda oficial. Su trabajo era libre y sin ataduras.
Su obra merece ser reeditada y lo haremos. Recolectaremos sus textos dispersos e inéditos en una gran visión de México. Su trabajo sobre el rescate del centro histórico de esta ciudad fue notable y las aportaciones para su defensa son de todos conocidas. Digitalizaremos su libro Crónica de un Patrimonio Perdido.
Y lo más importante: al entrar en su biblioteca la semana pasada, me topé con un disco compacto que tenía como título Historia de México, GTT. Unos metros adelante, Margarita, su querida asistente, quien nos acompañaba esa tarde, me puso en las manos el texto completo de una obra que él me había platicado en lo general pero que nunca conocí, salvo algunos pasajes sobre el siglo XVIII mexicano. Se trata de una historia general de México, y sobre todo de una reflexión acerca de ella, que cubre desde los orígenes del mundo prehispánico hasta finales del siglo XX. Seguro será otra aportación más a la historia de nuestro país. Inmediatamente la tomé en mis felices y tristes manos y procedí, con el consentimiento familiar, a registrarla en derechos de autor para que esta obra enriquezca más su bibliografía.
Su disfrute de la cultura era infinito. Oía música, ensayaba al piano ragtimes y paseaba de adolescente por la casa tocando en la trompeta el inicio de un concierto de Haydn. Leía poesía y últimamente sentía pasión por conseguir primeras ediciones y manuscritos de los principales textos literarios del siglo XX. Recorría el centro histórico por las noches para ver una fachada, revisaba catálogos de subastas para estar al día en el mercado del arte. Y leía y leía. Su biblioteca fantástica no era una colección de libros, sino un universo permanente de lecturas que le permitió conocer las fuentes directas, no los intermediarios de ellas, como argumentaba, pero también estaba al día en las obras importantes contemporáneas.
Teníamos un trato: cualquiera de los libros que yo considerara importante para mi disfrute y que fuera un tema común, lo tenía que comprar por partida doble y mandárselo de inmediato porque no resistía que le hablara de algo nuevo a lo que no tuviera acceso luego luego. El primer momento en que tomé conciencia de que ya no lo vería más fue en la última Feria del Libro de Guadalajara, a los pocos días de su muerte, cuando en mi primera ronda de compra estaba pidiendo dobles ejemplares hasta que me di cuenta de que ya nunca más lo podría hacer para él.
La obra de Guillermo merece ser recordada, especialmente la pasión que demostró desde niño, y que tanto nos inculcaron en mi familia, por conservar el patrimonio cultural que nos enorgullece a los mexicanos, las luchas que dio por él, la dedicación y el esfuerzo que opuso al descuido, principalmente de la ciudad de México, a la que llegó a amar y conocer al punto de convertirse en la gran autoridad moral e intelectual sobre su patrimonio.
Esta pasión se concretó también con el rescate y la bondadosa entrega a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de varios miles de documentos históricos, entre incunables, publicaciones periódicas, daguerrotipos y ambrotipos, ex libris, manuscritos, entre un vasto archivo que contiene materiales que datan incluso del siglo XVI.
Entre estas donaciones destaca una de las primeras ediciones, la de París de 1512, del célebre tratado de arquitectura de León Battista Alberti, que contiene las más antiguas indicaciones de la traza de la ciudad de México con anotaciones personales del Virrey de Mendoza: en síntesis, la concepción original de la capital de la Nueva España. Pueden mencionarse también otros textos relevantes de la vida colonial, un códice de Huexotzingo con pictogramas de 1568, villancicos de Sor Juana, documentos de nuestra independencia y más de 900 ex libris de ilustres personajes de la historia de México, desde el siglo XVIII hasta el XX, entre muchas joyas de la historia de nuestro país.
Por todo ello, sus hermanos Isabel, Lorenza, Gabriela, Fernando, Josefina y yo, hemos decidido concretar la donación al INAH de estos documentos a través de un próximo convenio que establecerá el Fondo Guillermo Tovar de Teresa, respetando, celebrando y continuando la voluntad de mi hermano. Asimismo, para crear un premio con su nombre que reconozca cada dos años la trayectoria de un mexicano en su lucha por la preservación de nuestro patrimonio, aportaremos a título familiar, en cada edición, 500 mil pesos, más la contribución institucional, privada y de los amigos que decidan sumarse.
Querido Guillermo: espero haberme expresado con sobriedad y pudor, como siempre señalabas que todo debería ser; el privilegio de tu hermandad, mi agradecimiento a tu amistad y mi admiración por el extraordinario hombre de cultura que fuiste, son el único motivo de mis palabras y la razón de muchos hechos positivos, muy positivos y enriquecedores de mi vida.
Museo Nacional de Antropología, 13 de febrero de 2014