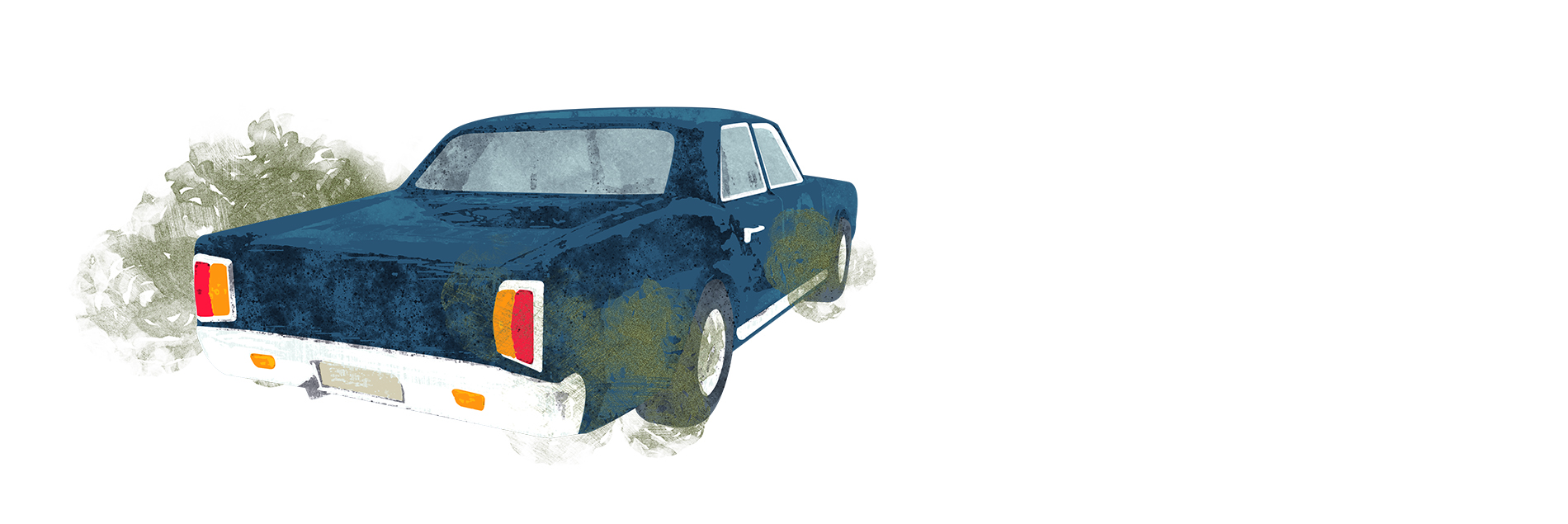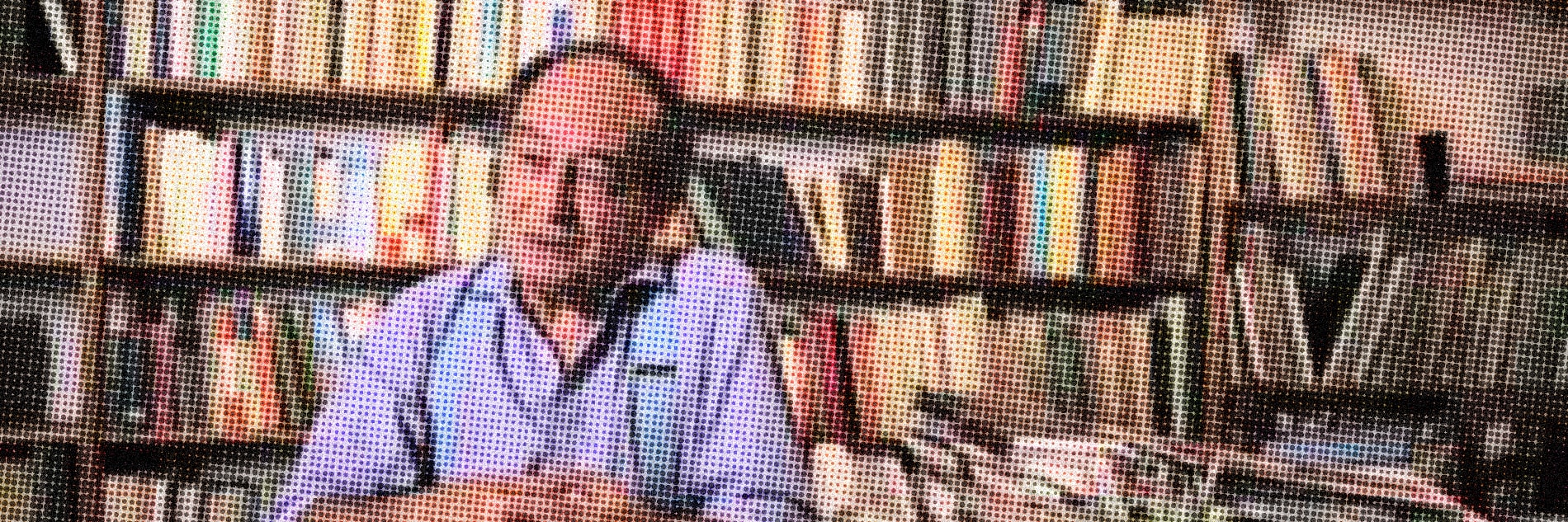Ignorada por la ciudadanía vasca, aislada internacionalmente, cercada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con su brazo político estrangulado por la Ley de Partidos, el 20 de octubre de 2011 ETA anunció el “cese definitivo de su actividad armada”. Desde entonces, la banda ha sufrido una sucesión de reveses, detenciones e incautaciones de armas que la han herido de muerte. Hoy en día es un actor irrelevante. Únicamente nos queda por saber cuándo llegará “el hecho biológico inevitable”. Y cómo. ¿Su historia terminará con un comunicado oficial, como ocurrió con ETA político-militar en 1982? ¿Se irá disolviendo como un azucarillo sin que nadie se percate, al igual que los grapo? ¿O, como apuntan las últimas operaciones policiales, será definitivamente desarticulada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
A ETA no le queda más que su pasado. Solo así se comprende la insólita reclamación de su dirigente Mikel Albisu Iriarte (Mikel Antza): que Francia “devuelva” el archivo histórico de la banda, incautado en el zulo “Txoriak” en 2004. La historia es una cuestión que también preocupa, y mucho, al nacionalismo vasco radical, como demuestra la incesante labor propagandística de su industria cultural. La autodenominada “izquierda abertzale” está empeñada en fijar y divulgar una memoria distorsionada de lo que supuso la violencia de ETA. Manipulando la historia, ocultando datos e inventando otros nuevos, se pretende dar sentido a todo lo que hicieron los miembros de dicha organización y quienes les aplaudieron, es decir, legitimar aquello que, de otro modo, serían simples crímenes.
Este revisionismo realiza una lectura sesgada de las páginas más oscuras de la historia del País Vasco, como la génesis del terrorismo. Desde su perspectiva, la “lucha armada” de ETA sería el último, dramático e inevitable episodio del secular “conflicto” entre los “invadidos” vascos y los “invasores” españoles. La agresión y luego ocupación extranjera habría supuesto tal amenaza para la supervivencia de la patria que sucesivas generaciones de vascos no habrían tenido más remedio que levantarse en armas: los vascones (¿o gascones?) que vencieron a la retaguardia del ejército de Carlomagno en Roncesvalles (778), los partidarios del pretendiente al trono navarro Enrique II de Albret que defendieron el castillo de Maya (Amaiur en euskera) en 1521-1522, las tropas del general carlista Tomás de Zumalacárregui, la partida guerrillera del cura Santa Cruz en la segunda carlistada, los gudaris de 1936 o los militantes de ETA, presentada como el último eslabón de la ancestral cadena de resistentes. En definitiva, el “Estado” habría provocado el “conflicto” y, por ende, los distintos episodios en los que la nación vasca habría respondido por medio de la violencia a la agresión, incluyendo los atentados terroristas.
Los historiadores han demostrado que esa contienda no es más que, en expresión de Antonio Elorza, una “guerra imaginaria”. Ahora bien, sus consecuencias son incontestables. Y es que, como subrayaba Walker Connor, “los mitos engendran su propia realidad, ya que, por lo general, lo que más relevancia política tiene no es la realidad, sino lo que la gente cree que es real”. Los del “conflicto” han sido mitos que han animado a matar. Creer que estaban luchando en una milenaria guerra de liberación nacional contra sus opresores extranjeros fue uno de los factores que influyeron en los miembros de ETA cuando estos optaron por la violencia. Pongamos dos ejemplos. En 1964 la organización alegaba que se consideraba “en guerra con España y con Francia; ni más ni menos. Que no se diga a quien es víctima de una agresión de emplear tal arma o tal táctica”. Ese mismo año uno de los fundadores de ETA, Julen Madariaga, escribió: “Nuestra política de defendernos de la violencia del tiránico ocupante por medio de la violencia no la hemos elegido nosotros, los vascos; nos la han impuesto. No hacemos sino aplicar el justísimo derecho a la legítima defensa.” Tal imaginario bélico alimentó el fanatismo de las siguientes generaciones de etarras, que decidieron continuar matando, pese a la generosa oportunidad que supuso la Ley de Amnistía de 1977.
El nacionalismo vasco radical no ha sido el único en transferir al “Estado” la responsabilidad de los crímenes de ETA. Ciertos sectores del ámbito académico, del nacionalismo democrático y de la izquierda han mantenido (y mantienen) que la represión fue especialmente intensa en el País Vasco durante la Guerra Civil y los años inmediatamente posteriores, subrayando tal circunstancia como decisiva en la gestación del terrorismo. Es decir, la “lucha armada” sería una reacción cuasi natural al contexto histórico. La simplicidad de la explicación era (y es) muy atractiva, pero no se sostiene en hechos: las últimas investigaciones indican que durante la contienda y la posguerra el bando franquista asesinó a entre 1.600 y 1.800 personas en el conjunto de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. No se trata de establecer una gradación en la tragedia, ya que una sola víctima mortal ya es demasiado, pero lo cierto es que la cifra es muy inferior a la registrada en Málaga (7.471), Badajoz (8.914) o Sevilla (12.507), donde luego no surgieron organizaciones terroristas similares a ETA. Por añadidura, la absoluta mayoría de las personas asesinadas en Euskadi lo fueron por ser “rojos”, o sea, socialistas, anarquistas, comunistas o republicanos. Las represalias físicas afectaron menos severamente a los nacionalistas vascos, de carácter católico y conservador. Si el terrorismo fue una respuesta a la represión, lo lógico es que en Euskadi hubiesen prendido bandas de extrema izquierda como los grapo o el FRAP, pero no ETA.
En realidad, durante los años sesenta hubo diversos factores que hicieron atractiva la “lucha armada” a los ojos de los primeros etarras. En el orden externo cabe mencionar el franquismo, que abocaba a los disidentes a la cárcel o a la clandestinidad, su ultranacionalismo español y su centralismo o el sentimiento agónico causado por el retroceso del euskera y la llegada de miles de inmigrantes al País Vasco. También los movimientos de liberación nacional del Tercer Mundo, que fueron tomados como patrón a imitar. En el plano interno tenemos el odio derivado de una lectura literal de la doctrina de Sabino Arana, el ya mencionado imaginario bélico, el deseo de vengar a los viejos gudaris de 1936, el choque intergeneracional o las ansias por marcar distancias con el pasivo PNV. Ahora bien, por mucho que influyera en los etarras, esos elementos no determinaron su actuación. Ni estaban respondiendo como autómatas a una coyuntura concreta ni cumplían con su destino ineludible, sino que ejercieron su libre albedrío. Para comprobar el peso que tuvo la voluntad en esta encrucijada basta comparar la trayectoria de ETA, la de Los Cabras, su primera escisión militarista, y la de EGI, las juventudes del PNV. Todos estos jóvenes sufrían la dictadura y tenían rasgos similares: seguían el mismo modelo internacional, impulsaban un discurso ultranacionalista casi indistinguible, se declararon a favor de la utilización de la violencia y se consideraban “nuevos gudaris” llamados a continuar la guerra de sus vencidos antecesores. Sin embargo, actuaron de manera muy diferente.
En 1962 EGI justificaba la “violencia armada”, basándose, entre otros argumentos, en el ejemplo de “la generación del 36”. En 1963 sentenciaba que “nadie puede negar la legitimidad de nuestro recurso a la fuerza. Es el único lenguaje que entienden los tiranos”. Por consiguiente, “la generación del 63 está dispuesta a seguir el ejemplo de la generación del 36”. Ese mismo año se advertía de que “el brazo de la juventud vasca se armará y saldrá a luchar como en la generación del 36”. El activismo de EGI se limitó a los sabotajes, la destrucción de monumentos a los caídos “por Dios y por España”, las pintadas, la colocación de ikurriñas, la propaganda, la celebración de conmemoraciones como el Aberri Eguna o el Gudari Eguna, etc. Los veteranos dirigentes del PNV impidieron que fueran más allá. Los jóvenes nacionalistas que no aceptaron aquel freno dejaron EGI y acabaron uniéndose a ETA.
La historia se repitió pocos años después. En 1968 las juventudes del PNV pusieron una bomba en la Vuelta Ciclista a España, que se tuvo que suspender. En 1969 dos de sus integrantes, Joaquín Artajo y Alberto Asurmendi, murieron cuando manipulaban un artefacto explosivo cerca de la capital de Navarra. La negativa del PNV a continuar por ese camino provocó una nueva escisión, EGI-Batasuna, que se integró en ETA en 1972.
Pongamos otro ejemplo. En mayo de 1966 un comando de Los Cabras “tomó” durante unas horas el pueblo de Garay (Vizcaya). A pesar de su retórica revolucionaria, de los duros entrenamientos militares a los que se sometían y de su armamento, estos aprendices de guerrilleros prefirieron escapar antes de que llegara la Guardia Civil. En 1970 su líder, Xabier Zumalde, inventó lo que luego se denominaría “impuesto revolucionario”. El problema es que nadie se lo pagaba. Según Zumalde, “pronto comprendimos que si no secuestrábamos o ejecutábamos a algún empresario no habría nada que hacer”. Así que abandonaron. Por segunda vez Los Cabras eligieron no matar.
El caso de ETA fue muy diferente. El 2 de junio de 1968 se celebró una relevante sesión del órgano dirigente de la banda. En aquella reunión se tomó la decisión de preparar el asesinato de José María Junquera y Melitón Manzanas, los jefes de la Brigada Político-Social de Bilbao y San Sebastián respectivamente. El encargado de planificar y comandar esta última operación, bautizada Sagarra (Manzana), era Txabi Etxebarrieta, quien en el manifiesto de ETA para el Aberri Eguna había asegurado que “para nadie es un secreto que difícilmente saldremos de 1968 sin algún muerto”.
Cinco días después de aquella reunión el automóvil robado en el que viajaban Txabi y su compañero Iñaki Sarasketa tomó la carretera Madrid-Irún, que se encontraba en obras, razón por la que los guardias civiles José Antonio Pardines y Félix de Diego Martínez estaban regulando el tráfico, cada uno en un extremo del tramo afectado. El control de Pardines se situaba a la altura de Villabona (Guipúzcoa). Allí, como parte de la rutina, detuvo sucesivamente a una serie de vehículos. El último de ellos era el de Etxebarrieta. Cuando el agente comprobó que los números de la documentación y del bastidor del coche no coincidían, Txabi decidió disparar a Pardines por la espalda. El guardia se desplomó y, una vez en el suelo, Etxebarrieta lo remató. El asesinato de Pardines inauguraba la estrategia de acción-reacción-acción que ETA había teorizado en su iv Asamblea (1965). Unas horas después la espiral que había puesto en marcha se llevó por delante la vida del propio Txabi en un confuso tiroteo con la Guardia Civil en Benta Haundi (Tolosa, Guipúzcoa). Una nueva reunión del órgano dirigente de ETA reactivó la operación y el 2 de agosto un comando asesinó a Melitón Manzanas. El régimen franquista reaccionó tal y como se esperaba: con una represión torpe y brutal, que los etarras utilizaron como justificación para cometer nuevos atentados terroristas.
ETA había lanzado una bola de nieve por la pendiente, que siguió rodando hasta que el Estado de Derecho fue capaz de detenerla. Según un informe de Raúl López Romo, el balance de aquella avalancha arroja un saldo de, como mínimo, 845 víctimas mortales, 2.533 heridos, 86 secuestrados, 15.649 amenazados (hasta 2001) y un número desconocido de exiliados forzosos y damnificados económicamente. A los daños humanos se suman los efectos perniciosos que la violencia terrorista ha causado en la sociedad vasca: el miedo, la polarización política, el sectarismo, la persecución sufrida por los partidos no nacionalistas o el control de no pocos movimientos sociales y culturales por parte del nacionalismo radical, que durante mucho tiempo monopolizó la calle. En definitiva, la degradación de la democracia. Esa es la responsabilidad histórica de ETA y su entorno civil. ¿Podemos dejar que todo esto sea encubierto o rescrito?
El uso partidista del pasado no es monopolio de ninguna ideología concreta, pero aquí se está utilizando la historia como apología del terrorismo y escarnio de sus víctimas. Dejar el campo libre a la literatura panfletaria puede suponer un desastre a largo plazo, ya que implica legitimar los cimientos intelectuales del terrorismo. Con tan fuertes raíces, nada impediría que en el futuro una nueva generación de jóvenes vascos se vuelva a sentir tentada por la opción de la violencia. Es un riesgo que la democracia ha de evitar. Y los historiadores y otros científicos sociales podemos hacer algo al respecto: investigar con seriedad, rigor y método para divulgar los resultados entre la ciudadanía. No se trata de sustituir unos mitos por otros, ni de instrumentalizar los hechos, sino de hacer un eventualmente doloroso pero cauterizador examen crítico de nuestro pasado reciente: contar las verdades incómodas, todas ellas, para evitar que queden sepultadas por la desmemoria o por una lectura de la historia interesada y parcial. Ese, en mi opinión, es nuestro deber cívico. ~
Es responsable de Investigación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. En 2016 publicó La Voluntad del gudari. Génesis y metástasis de la violencia de ETA (Tecnos)