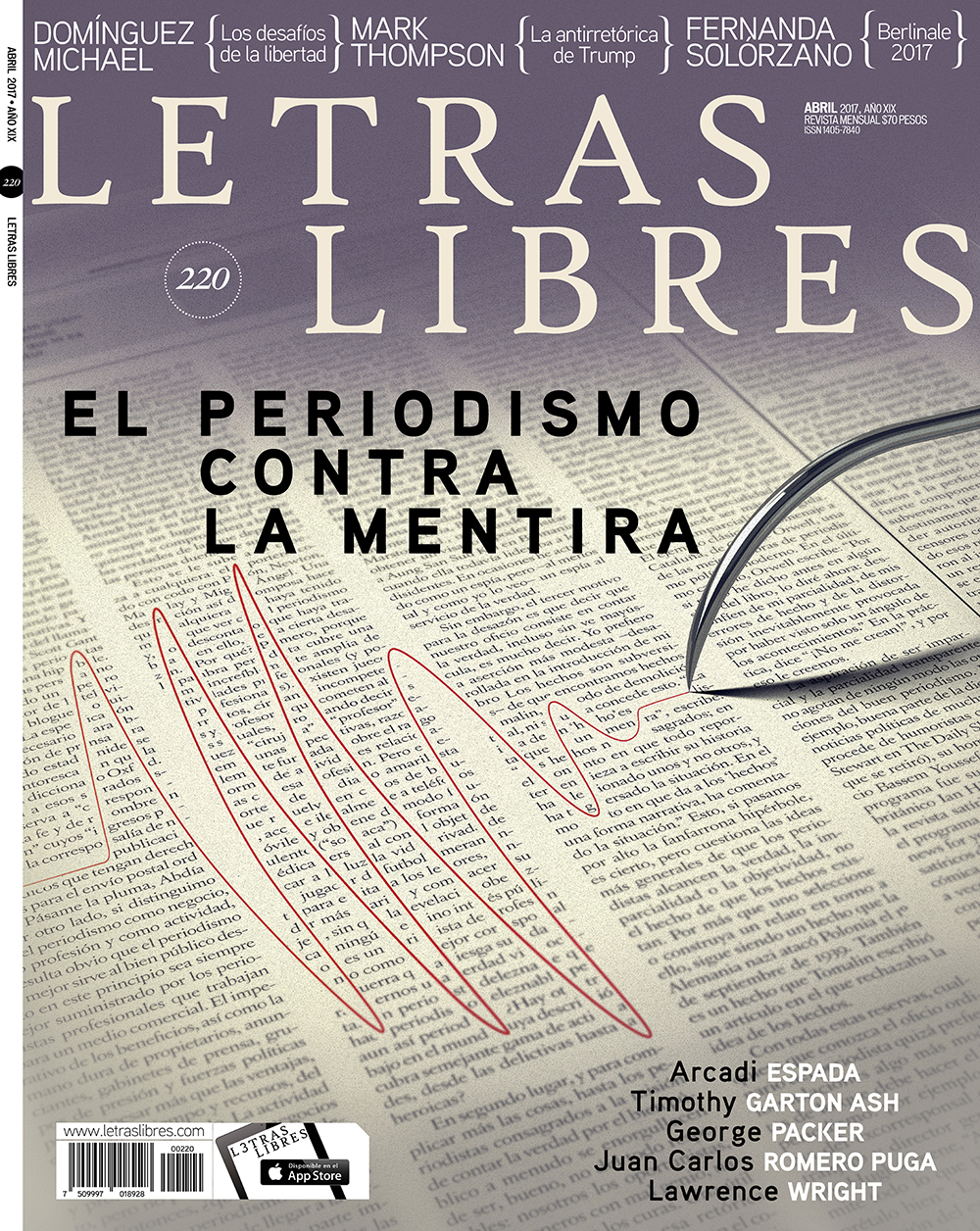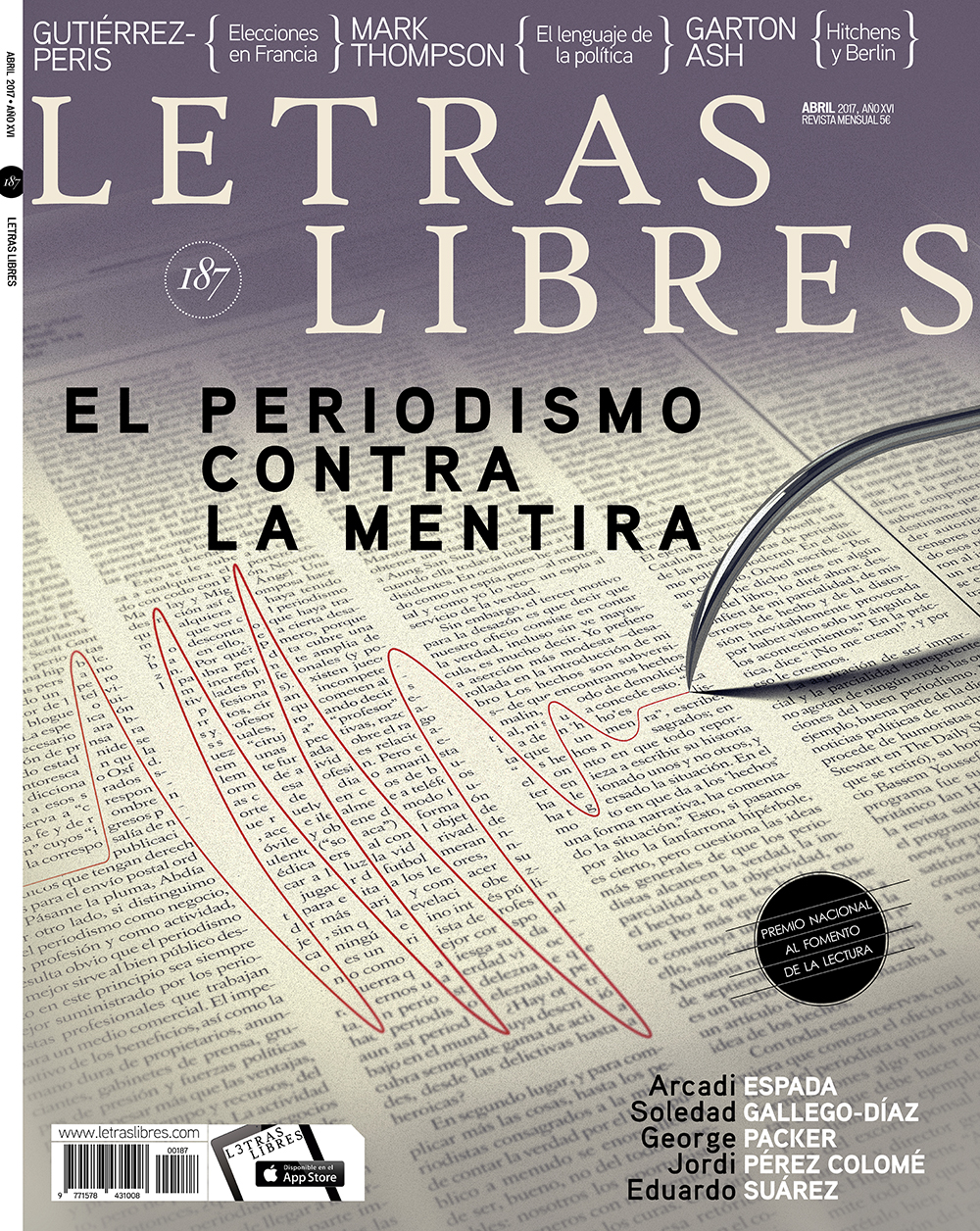La última vez que estuve en Barcelona fue en 1983. Esta es mi primera vez en treinta y dos años. En aquel viaje tenía veintitrés años, había pasado dieciocho meses, los meses más duros de mi vida, viviendo y trabajando en África. Me tomé unas pequeñas vacaciones en Barcelona. No estaba en la cumbre de mi fortaleza física y psicológica. En una librería de lengua inglesa, no sé su nombre, cogí una edición de Homenaje a Cataluña –que he guardado como un tesoro desde entonces– y empecé a leer:
En el cuartel Lenin de Barcelona, un día antes de alistarme en la milicia, vi a un miliciano italiano delante de la mesa de los oficiales.
Era un joven rudo de unos veinticinco o veintiséis años, ancho de hombros y de cabello entre rubio y pelirrojo. Llevaba la gorra de cuero calada con decisión sobre un ojo. Estaba de perfil, con la barbilla apretada contra el pecho y estudiaba con el ceño fruncido un mapa que uno de los oficiales había desplegado sobre la mesa. Algo en su rostro me conmovió profundamente. Era la cara de un hombre capaz de asesinar y sacrificar su vida por un amigo; la cara que uno esperaría ver en un anarquista, aunque lo más probable es que fuese comunista. Había en ella franqueza y ferocidad, y también la enternecedora reverencia que sienten los analfabetos por aquellos a quienes creen superiores. Era evidente que eso para él no tenía ni pies ni cabeza y que leer un mapa le parecía una enorme proeza intelectual. No sé por qué, pero pocas veces he conocido a nadie –a ningún hombre, quiero decir– que me haya inspirado tanta simpatía. Mientras hablaban en torno a la mesa, alguien sacó a relucir que yo era extranjero. El italiano alzó la cabeza y preguntó sin dudarlo: –¿Italiano?– No, inglés –respondí en mi mal español–. ¿Y tú? –Italiano.
Al salir se acercó a verme y me estrechó la mano con fuerza. ¡Qué raro que se pueda sentir tanto afecto por un desconocido! Fue como si su espíritu y el mío hubiesen logrado salvar por un momento las diferencias del idioma y las tradiciones y se hubiesen unido incondicionalmente. Esperé haberle caído tan bien como él a mí. Pero también supe que el único modo de conservar esa primera impresión sería no volver a verlo; y no hace falta decir que no lo hice. En España era frecuente establecer relaciones así.
Aludo a este miliciano porque se me ha quedado grabado en la memoria. Con su uniforme raído y su rostro orgulloso y conmovedor, simboliza el particular ambiente de aquella época. Está ligado a todos mis recuerdos de aquel periodo de la guerra: las banderas rojas en Barcelona, los trenes destartalados y abarrotados de soldados harapientos que se arrastraban hacia el frente, los pueblos grises y asolados por la guerra que había a lo largo de la vía férrea, las trincheras gélidas y fangosas en las montañas.
Cuando leí esa página, de pie en la librería, el efecto en mí fue impresionante. Nunca había leído nada así. No sabía ni siquiera cómo definirlo. En la escuela no leíamos este tipo de libros. Nos enseñaron que la literatura era ficción, poesía y teatro. Y de Orwell leímos Rebelión en la granja y 1984, sus novelas más famosas, pero nada más. ¿Cómo definir este tipo de escritura? Ni siquiera tiene un nombre. Se conoce con una negación, con lo que no es. Es no ficción. Hoy en día lo denominamos no ficción literaria, o narrativa de no ficción, para distinguirlo de otro tipo de libros. Pero en aquel entonces lo único que sabía era que escuchar esas palabras era como beber un trago de alguna bebida fuerte y pura. Me dio fuerzas, y necesitaba fuerzas en ese momento. El sonido de ese “yo” parecía no tener un ego. Solo estaba ahí para demostrar lo que Orwell experimentó y lo que pensaba de ello. Estaba hablando con su propia voz, sin el filtro de la ficción. Esa voz tenía un determinado tono y timbre, era desapegada pero en absoluto indiferente. No había pretensión o vanidad, no había notas falsas, porque se entendía en un instante. En este tipo de prosa no hay dónde esconderse.
Reflexionar sobre la propia vida es un esfuerzo astringente que requiere de lo contrario a la autoindulgencia. Los escritores más autobiográficos creían, y cito a Orwell, que “uno no puede escribir nada legible si no está continuamente luchando por borrar su propia personalidad. La buena prosa es como el cristal de una ventana”. Este era un “yo” del que te podías fiar, que querías seguir hasta donde sea. Parecía capaz de enfrentarse a lo peor.
En su momento no lo sabía, pero haber cogido Homenaje a Cataluña fue el comienzo de mi vida como escritor. Tardé veinte años más en convertirme en periodista de tiempo completo. Trabajé en diferentes formatos: ensayos, escritura autobiográfica, incluso ficción. Parece una sucesión de fracasos, quizá de fracasos orwellianos. Pero resultaron ser una buena preparación para el periodismo, porque al final los géneros no importan tanto como aprender a escribir bien. Esto significa pensar con claridad en la página, moldear una historia de una manera dramática, aprender cómo las ideas y su narración van de la mano, y cómo se refuerzan y amplifican mutuamente.
Orwell ejerció poco el tipo de periodismo en el que pensamos hoy. Pocas veces salía a hacer un reportaje asignado. No utilizó los formatos periodísticos que empleamos. Nunca realizó un perfil de alguien ni hizo un periodismo especializado o de investigación. En cambio, su mejor escritura proviene de su experiencia vital. En Homenaje a Cataluña dice: “Había viajado a España con la vaga intención de escribir artículos para los periódicos, pero me alisté en la milicia casi enseguida, porque en aquel momento y en aquel ambiente parecía lo único lógico.” Me encanta la naturalidad de esa frase. Vine a escribir artículos de prensa pero muy pronto me di cuenta de que tenía que unirme a la milicia. No conozco a muchos periodistas que hagan este tipo de cosas. Pero de alguna manera en 1936 podía parecer natural, al menos para alguien como Orwell. A veces me pregunto: ¿podría un extracto de Homenaje a Cataluña publicarse hoy en The New Yorker? Hay algunos aspectos que no encajarían, especialmente el “yo”. Pero me gustaría pensar que sí. Aunque, ¿los fact-checkers, al ver que llevas un arma, no pensarían que eso en algún modo va en contra de tu neutralidad? Y la respuesta debería ser: la escritura neutral suele ser mala escritura. La neutralidad no es necesariamente el objetivo que tendría que tener el periodismo. Cuando no me he volcado en un tema, cuando no he sentido casi nada, cuando he hecho solo un encargo, las palabras han muerto en la página. La neutralidad no es lo mismo que la independencia, la imparcialidad, la honestidad. Esas son las cualidades a las que todo escritor debería aspirar. ¿Puedes ser un periodista y coger una pistola y luchar con una milicia? Creo que sí. Orwell reflexionó sobre este mismo problema –la influencia de los sentimientos subjetivos en el trabajo del escritor– en un ensayo titulado “Por qué escribo”. Y en este pasaje se refiere a Homenaje a Cataluña:
Mi libro acerca de la Guerra Civil española, Homenaje a Cataluña, es una obra de corte francamente político, por descontado, pero en conjunto está escrito con cierto desapego, y con cierta atención por la forma. Intenté por todos los medios contar toda la verdad sin traicionar mi instinto literario, pero, entre otras cosas, incluye un largo capítulo lleno de citas tomadas de los periódicos y demás, en las que se defiende a los trotskistas que estaban entonces acusados de haber tramado un complot con Franco. Está claro que semejante capítulo, que al cabo de uno o dos años perdería su interés para cualquier lector normal, podía arruinar el libro entero. Un crítico por el que siento un gran respeto me dio una lección en lo tocante a eso. “¿Por qué has metido todo eso? –me dijo–. Has convertido lo que podría ser un buen libro en mero periodismo.” Lo que me dijo era verdad, pero yo no supe hacerlo de otro modo. No pude. Me enteré por casualidad de algo que poca gente conocía en Inglaterra, y no por no querer, sino porque no se les permitió, y es que se estaba acusando falsamente a hombres inocentes. Si aquello no me hubiera indignado, jamás habría escrito el libro.
En otras palabras: si hubiera sido neutral hoy no tendríamos Homenaje a Cataluña. El uso que hace su amigo de “periodismo” es sinónimo de “mala escritura”. He de admitir que duele un poco verlo usado en ese contexto. El periodismo es efímero, superficial; la literatura es, como dijo Ezra Pound, “noticias que son noticias para siempre”. La literatura flota en el reino elevado de la verdad y la belleza; el periodismo rebusca en el mundo inferior de los hechos. Obviamente esto es cierto en muchos periódicos y revistas actuales. Orwell se esfuerza en cumplir con las exigencias del periodismo, y a veces se quejaba de que estaba tan agobiado por el periodismo que no tenía tiempo de escribir libros. En 1944, en mitad de la guerra, escribió cien mil palabras. Es una cantidad increíble de producción: dos o tres piezas periodísticas a la semana por las que ganó menos de seiscientas libras, lo que hoy serían 34,000 euros al año. No se estaba haciendo rico.
Pero su simple “periodismo” en 1944 es de lo mejor que ha escrito, como por ejemplo “El privilegio del fuero”, su reseña devastadora de las memorias de Salvador Dalí, que comienza con la famosa frase “De una autobiografía solo podemos fiarnos cuando revela algo vergonzoso.” En unas pocas páginas, Orwell reflexiona sobre la compleja relación entre arte y moral. Escribe: “Debemos ser capaces de tener en cuenta simultáneamente ambos hechos: que Dalí es un buen pintor y que es un ser humano repugnante. Una cosa no invalida ni, en cierto modo, afecta a la otra. Lo primero que le pedimos a un muro es que se sostenga en pie. Si se sostiene en pie es un buen muro, y el propósito al que sirva es una cuestión independiente. Y, aun así, incluso el mejor muro del mundo merece ser derribado si rodea un campo de concentración.” Es un buen fragmento para ser simple periodismo. Pienses lo que pienses sobre esta observación, es provocadora, y se sostiene sesenta años más tarde, como buena parte del periodismo de Orwell. Todo periodista que no es simplemente un escritorzuelo profesional, o un funcionario, o un francotirador, no solo debería leer literatura sino que debería aspirar a escribirla.
¿Qué deberíamos hacer los periodistas que intentamos sobrevivir a la era digital para aprender de Orwell? En algunos aspectos, la era digital nos ha acercado y llevado de vuelta a Orwell y su tiempo. Nos ha devuelto el ensayo. Entre la época de Orwell y la era digital apareció lo que podríamos denominar la era dorada del periodismo objetivo en los Estados Unidos. Era un periodo que vio una profesionalización del periodismo. Woodward y Bernstein son los mayores referentes. Y, quizá, con la revolución digital esa era está acabando. Hoy, con Reddit, Twitter y Facebook cualquiera puede llamarse periodista. Orwell, en cierto modo, fue un precoz bloguero. Escribió una columna titulada “Como yo quiero”, que cubría dos o tres temas a la semana, durante tres años. Hoy, en un espacio sin límites como internet hay más hueco para el trabajo idiosincrático de Orwell, donde puedes escribir de cualquier cosa, que cuando comencé a escribir hace veinte o treinta años. También hay una comunidad lectora más grande y joven. The Awl, Medium, Longreads, Guernica, N+1, The Believer, y un tipo de ensayos de profundidad media en webs más populares como Salon o Huffington Post. Esto es algo que hay que agradecer. En cierto modo, y es sorprendente decirlo, en la era digital el periodismo se ha vuelto más literario. Hay más espacio para voces particulares. Hay un periodismo muy bueno, y otro que se pierde en un laberinto de autoindulgencia y trucos artísticos, en frases que se alargan eternamente, que se doblan sobre sí mismas y realizan volteretas inversas y arabescos en mitad del aire; es el vicio fatal del exhibicionismo y la autocompasión. Como si no existiera ya la sencilla manera de pronunciarse y usar la palabra “yo”. Ya nadie sabe lo que significa “yo”. Inmediatamente la pregunta es “¿Quién? ¿Quién eres?”. La respuesta a esa pregunta puede ser el tema del ensayo. David Foster Wallace influyó mucho a este tipo de ensayos. Muchos jóvenes escritores lo imitan. Pero siempre me parece que el “yo” se interpone en el camino que intenta señalar. En esta nueva explosión de la escritura de ensayos hay un subgénero: el ensayo sobre la enfermedad, con sus subgéneros como el ensayo de la adicción o de la eutanasia. Orwell escribió un ensayo de enfermedad: “Cómo mueren los pobres”, sobre tener fiebre en París de joven cuando trabajaba de lavaplatos en la ciudad, durante el periodo de su primer libro Sin blanca en París y Londres. Lo ingresan en un hospital de caridad lleno de pobres parisinos. No es su mejor ensayo, es más un fragmento autobiográfico. Pero tiene un tema: trata de la pobreza, y de cómo la pobreza vuelve a la gente pasiva, tan pasiva que acepta vivir en condiciones deplorables y recibir una atención médica pésima, e incluso acepta su propia muerte de una manera inaceptable para gente más afortunada. En otras palabras, Orwell enferma y acaba escribiendo sobre la pobreza.
Para escribir sobre la experiencia personal, ayuda haber vivido. Esto no significa que hayas tenido que luchar en la Guerra Civil española. Pero tienes que haber vivido fuera de tu propia cabeza el suficiente tiempo como para ganar una distancia crítica de tu “yo”, y tener algo que decir que pueda apelar a todos nosotros. Lo más conocido de Orwell, su juicio político claro, es para mí una pieza más de su prosa clara, y estos dos aspectos fueron forjados en el firme yunque que fue la vida que eligió vivir. Escribió una vez que tenía el “poder de enfrentarse a hechos desagradables”.
Otro de los motivos por los que tenemos una nueva explosión del ensayo es porque es barato. Los hechos son caros. La era digital, en el lenguaje de mi ciudad natal, Silicon Valley, en California, ha provocado una “disrupción” en el mundo del periodismo. Esto significa que lo ha destruido, y no se ha encontrado un modelo alternativo sobre cómo pagar por reportajes. Estamos en una situación terrible: los ciudadanos tienen menos idea de lo que pasa, especialmente en su propio barrio, a pesar de que tenemos toda la información del mundo al alcance de nuestros dedos. Puedes informarte de noticias nacionales o internacionales si te suscribes a la edición digital del New York Times. Pero es muy difícil informarse sobre la reunión del consejo de educación que discutió la semana pasada sobre la construcción de un nuevo colegio. No hay periodistas locales ahí. Conocí a un reportero, que aparece en mi libro El desmoronamiento, en Tampa Bay, Florida, que trabajaba en uno de los pocos buenos periódicos regionales que todavía sobreviven a duras penas en Estados Unidos. Me dijo: “No veo medios digitales, como Daily Kos o Red State, en el ayuntamiento, no veo a Google o Facebook en la comisión del condado.” En 2008 estuve en un pequeño pueblo decadente y pobre de Ohio durante la campaña de las elecciones entre Obama y McCain. En la cafetería Bonnie’s Diner, en la calle principal, que estaba en muy mal estado, todo el mundo desayunaba y citaba las frases con más gancho de la noche anterior en Fox News y cnn. Su comprensión de la política venía de los canales de cable a nivel nacional, que dan más opiniones que hechos y empujan a la gente a elegir un bando u otro. No había un periódico local que informara de los temas de interés locales. La desaparición de los hechos en el periodismo y en la política es un desastre, porque ya no tenemos un marco común con el que todos estemos de acuerdo antes de empezar nuestras feas discusiones.
Las fronteras de la escritura importan menos de lo que pensamos. Pero hay una frontera que se ha debilitado con los años y que no debería derribarse: la que hay entre los hechos y la ficción. Hay todo un género de libros en el que el autor juega con sus límites. Creo que esos libros pueden ser muy peligrosos. Está de moda decir que todo es un constructo, especialmente nuestros recuerdos. Y hay una fuerte tentación en la literatura de no ficción de querer ser artístico, y lo artístico normalmente conduce a la invención, porque el escritor no ha encontrado aún lo que tiene que decir. Pero, a no ser que seas un psicópata, sabes cuándo te estás inventando algo. Sí, la memoria es falible, pero sabemos cuándo simplemente nos estamos inventando algo.
Recientemente, Janet Malcolm, que también colabora en The New Yorker, reseñó una biografía del famoso periodista neoyorquino Joseph Mitchell, que escribió en los años cuarenta, cincuenta y sesenta. Se descubrió que algunos de los personajes de sus reportajes eran inventados. Janet Malcolm lo defendía, decía que formaba parte de su genialidad y que la única razón por la cual otros periodistas no inventan es porque no tienen la imaginación para hacerlo. Quizá no es una coincidencia que Janet Malcolm, hace años, en un caso muy famoso, fuera demandada por haber mentido. Por eso los colaboradores de la New Yorker tienen que dar sus libretas a los fact-checkers, que llaman a todas y cada una de las fuentes que aparecen en el texto para preguntarles si han dicho lo que aparece en las citas, incluido el trabajador de Laos o el miliciano chiita en Iraq.
Creo que esta distinción es importante. Simplemente porque los hechos son demasiado valiosos como para descartarlos con tanta facilidad. Existe la duda de si realmente Orwell mató al elefante en su ensayo “Matar a un elefante”. Hay alguna prueba de que quizá ni siquiera había un elefante. Ese ensayo es uno de sus mejores ensayos: Orwell es un policía colonial en un pueblo birmano. Hay un elefante que se ha escapado y ha matado a alguien. Una masa enorme de birmanos sale a la calle y Orwell, un policía británico, se da cuenta de que tiene que hacer algo. Es un gran retrato de lo que ocurre cuando estás en el poder. Así que coge un rifle alemán y persigue al elefante, y se da cuenta de que ya no es una amenaza, no quiere dispararle. Pero tiene que hacerlo, porque una multitud detrás de él lo espera. Si no lo hace, lo dejarán de respetar. Y le dispara, pero no sin antes darse cuenta de que “cuando el hombre blanco se vuelve un tirano, es su propia libertad lo que destruye”. Creo que parte de la fuerza de una frase epigramática como esa proviene del hecho de habérsela ganado ahí fuera en un mundo de rifles alemanes para elefantes y arrozales birmanos. La autoridad del escritor depende de ello, forma parte del contrato que tiene con el lector. El placer particular que produce leer sobre cosas que han ocurrido realmente es un hechizo que no sobrevive si existe la sospecha de que no es real. Para hacerse una idea de cómo piensa y escribe Orwell es esencial saber que no altera los hechos para que encajen en una idea ya digerida o un concepto elegante. Seguir ese camino nos lleva a dos cosas que Orwell rechazaba: la propaganda deshonesta y el arte por el arte. En política, la noción de que los hechos son desechables y la verdad depende de la orden de alguien se llama totalitarismo. Esa es una de las grandes verdades de Homenaje a Cataluña.
A lo largo de su carrera Orwell escribió sobre gente de otras clases –clases bajas, como las solían llamar–. Y tuvo que enfrentarse a dificultades particulares. Es algo central en su libro sobre la Guerra Civil española, porque estaba entre la clase baja española. Y no puede evitar cierta condescendencia; después de todo es un inglés educado en Eton. Habla del espíritu de “vuelva usted mañana”, habla de la falta de disciplina y orden en la milicia, de la mala puntería de los soldados españoles. Pero la clave es que es consciente de sus sesgos de clase. En su libro El camino a Wigan Pier escribe cien páginas sobre lo que significaba ser un miembro de la “parte baja de la clase media” e intentar hacer causa común con los mineros del carbón. Este duro esfuerzo de expulsar de sí mismo su prejuicio de clase le permite escribir directamente y con admiración de los milicianos españoles junto a los que luchó. Si no hubiera hecho ese esfuerzo su admiración podría haberse considerado fingida. Una de las razones por las que fue capaz de superarlo y crear ese retrato indeleble de solidaridad entre personas que no podían ser más diferentes a él fue que todos tenían una postura compartida en la que apoyarse, que era el socialismo. Fue la idea de que el socialismo era más grande que todos ellos lo que permitió a Orwell ser aceptado.
Hay un gran problema hoy cuando hablamos de clase. Es algo sobre lo que he pensado mucho, porque El desmoronamiento es básicamente un libro sobre las estructuras de clase en Estados Unidos. En los años treinta era diferente. Escritores como John Dos Passos o Edmund Wilson podían meterse en una huelga de mineros de carbón en el este de Virginia o una reunión de trabajadores en Kentucky y eran más o menos aceptados. Era normal encontrarse intelectuales de Nueva York en mitad de los Apalaches. Eso es así por el socialismo, había algo que lo hacía normal. Los trabajadores, después de todo, eran el motor de la historia. Eran los intelectuales los que tenían que justificarse delante de los trabajadores, los que tenían que decir: “somos parte de este movimiento también, necesitas intelectuales junto a los trabajadores”. Algunos libros recientes sobre la crisis económica en Estados Unidos tienen un problema con este asunto. A veces el escritor pretende ser uno de ellos, uno de los desplazados y oprimidos, y se intenta desprender de todas las diferencias que tanto hicieron reflexionar a Orwell. Eso da una sensación de falsedad. En otras, el escritor no puede superar la incomodidad de acercarse al tema, cree no tener permiso para escribir. Y la razón es que ya no tenemos ninguna idea, como el socialismo, que establezca un lugar común en donde apoyarnos juntos. No existe el romanticismo en el empleado con sobrepeso de Walmart que tiene diabetes y un hijo con asma: la clase trabajadora ya no es el motor de la historia sino la rueda pinchada que el coche intenta arrastrar. Esto conduce a una mirada ombliguista que piensa que no hay nada más importante que la relación entre el escritor y su tema. Si tuviéramos una idea amplia como el socialismo no habría esa incomodidad entre el escritor y su tema. Pero ya no existe nada tan grande como eso. Es difícil para el periodista de clase media como Orwell acercarse al pobre o a la persona de clase trabajadora sin verse enredado en nudos de autoindulgencia, incomodidad y disculpas. Cuando escribí El desmoronamiento era bastante consciente de esta dificultad. En cierto modo, me separó de Homenaje a Cataluña. No aparece la palabra “yo”. Fue una decisión muy consciente. Si voy a crear un retrato de mi país de los últimos treinta años (un proyecto demasiado ambicioso e incluso estúpido) y de cómo se ha convertido en un país más desigual y dividido, ¿qué hago yo ahí? Mi presencia solo puede ser una distracción. Eliminé completamente el “yo” y en su lugar escribí más como un novelista, usando el punto de vista de mis personajes, su lenguaje, el ritmo de su discurso, para contar sus historias. Pero no en primera persona. Intenté salirme del problema de cómo los conocí, qué pensaron de mí y qué pensé yo de ellos, los momentos de tremenda incomodidad, como por ejemplo cuando Tammy Thomas, la empleada negra de una fábrica en Ohio, me dice que le estoy haciendo demasiadas preguntas personales. Son momentos potentes para un periodista. Algo se pierde, pero también hay algo que se gana. El personaje habla directamente al lector, sin que yo esté en medio. Fue un gran cambio para mí.
Homenaje a Cataluña es un gran libro porque le contó a la gente cosas que no quería oír. Es la definición orwelliana de libertad: el derecho a decir lo que otro no quiere oír. Enseñó a la izquierda la represión comunista de los anarquistas catalanes, a quienes Stalin acusó de ser espías fascistas. A la derecha le enseñó una imagen del socialismo que era honesta y atractiva. Orwell escribe:
Por mucho que protestara en esa época, más tarde me resultó evidente que había participado en un acontecimiento único y valioso. Había vivido en una comunidad donde la esperanza era más normal que la apatía o el cinismo, donde la palabra “camarada” significaba camaradería y no, como en la mayoría de los países, farsante. Había aspirado el aire de la igualdad. Sé muy bien que ahora está de moda negar que el socialismo tenga algo que ver con la igualdad. En todos los países del mundo, una enorme tribu de escritorzuelos de partido y astutos profesores se afanan por “demostrar” que el socialismo no significa nada más que un capitalismo de Estado planificado, que no elimina el lucro como motivación. Por fortuna, también existe una visión del socialismo completamente diferente. Lo que lleva a los hombres hacia el socialismo, y los mueve a arriesgar su vida por él, la “mística” del socialismo, es la idea de la igualdad; para la gran mayoría, el socialismo significa una sociedad sin clases o carece de todo sentido. Precisamente esos pocos meses me resultaron valiosos, porque las milicias españolas, mientras duraron, constituyeron una especie de microcosmos de una sociedad sin clases. En esa comunidad donde nadie trataba de sacar partido de nadie, donde había escasez de todo pero ningún privilegio y ninguna necesidad de adulaciones, quizá se tenía una tosca visión de lo que serían las primeras etapas del socialismo. En lugar de desilusionarme, me atrajo profundamente y fortaleció mi deseo de ver establecido el socialismo. Ello se debió, en parte, a la buena suerte de haber estado entre españoles, quienes, con su decencia innata y su tinte anarquista, están en condiciones de hacer tolerables las etapas iniciales del socialismo.
Homenaje a Cataluña vendió setecientos ejemplares mientras vivió Orwell. Fue uno de sus libros menos exitosos. Solo se hizo popular años después de su muerte. Nunca tuvo una audiencia de seguidores. Si Orwell tuviera una cuenta de Twitter tendría menos seguidores que Glenn Greenwald o Sean Hannity. Hoy en día, todo conspira para evitar que los escritores estén solos: las redes sociales, la necesidad de crear una base de seguidores, el tono bajo del periodismo web que te impide sacar el cuello fuera, el partidismo ideológico extremo que se ha extendido a todos los aspectos de la política en mi país. En su ensayo sobre Dickens, Orwell denomina esto “todas esas pequeñas y malolientes ortodoxias que están ahora compitiendo por nuestras almas”. De alguna manera son tan malas ahora como eran entonces, en la era del totalitarismo. Conducen a un instinto tremendo de autocensura. Pero, por supuesto, para escribir algo que sobreviva, tienes que estar dispuesto a no recibir un “me gusta” o un “retuit”.
Después de ese momento en una librería en Barcelona hace treinta y dos años pasé casi toda la siguiente década, mi veintena, aprendiendo del trabajo de Orwell. No me convertí en un periodista de tiempo completo hasta veinte años después –es una larga historia que contaré en otro momento–, pero por entonces ya había aprendido las cosas esenciales. Las palabras no deberían llamar la atención sobre sí mismas, deberían llevar al lector directamente a la realidad. Los grandes temas se iluminan mejor con pequeñas historias. La buena escritura surge de la pasión y de tomar partido. Sé consciente de tus propios sesgos para no ser gobernado por ellos. No tengas miedo a estar solo. Enfréntate a los hechos y cuenta la verdad. ~
_____________________
Traducción del inglés de Ricardo Dudda.
Texto de la conferencia celebrada en el cccb el 8 de junio de 2015, en el marco de la celebración del Día Orwell.