Debiera estar escrito en rojo. De rojo iba vestido, roja la sangre, rojo el vino con el que se brindaba frente al televisor, roja la tarjeta que le mostraron y rojos de vergüenza. Distintas tonalidades del mismo color.
Del Mundial del 74, debería escribir del llamado “futbol total”. De la irrupción de la potencia holandesa y del futbol del futuro que desplegaban. Debería escribir del cambio, de la reinvención, de la revolución. De los delanteros que defendían y de los defensas que atacaban. Debería escribir de Neeskens, Kroll, Haan, Resembrik o Rinus Michels. O de ninguno de estos y hacerlo sólo de Cruyff.
Debería escribir de la selección anfitriona-campeona. De su orden demoledor. Del triunfo del que menos se equivoca. Debería Escribir de Müller, de Overath o de Sepp Maier. O de ninguno de estos y sólo hacerlo de Beckenbauer.
Podría escribir del trofeo; de alguna historia triste detrás de la despedida de la Jules Rimet, que ese año se guardaría para siempre (o hasta que se la robaron en Brasil) y que ya nadie más soñaría con levantar.
O hacerlo sobre el histórico partido entre las dos Alemanias que, caprichosamente, quedaron en el mismo grupo. Escribir sobre ese helicóptero que sobrevolaba el estadio con francotiradores para mantener el orden (y el miedo). Escribir sobre cómo se ve un partido de fútbol atravesado por la cruz de la mira telescópica de un rifle de largo alcance. Imaginar las ganas que tuvieron de disparar y evitar el gol de Sparwasser, obviamente disparándole al balón y no a la rodilla del jugador que le dio el triunfo a los de la Alemania visitante, a los del este.
Pero no, esto va de antifutbol. Va de un golpe. De una patada que entró en la historia.
No fue una patada criminal pero sí fue una patada bien dada.
14 de junio de 1974, un jugador vestido de rojo sale caminando de la cancha rumbo a la historia. Hace sólo unos segundos se ha convertido en el primero en ver una cartulina roja en un mundial.
Él se ríe, sale caminando lentamente mientras toda la Alemania Occidental lo abuchea. Lo pintaron de rojo, pero él ya era de ese color. Lo expulsaron, pero él ya estaba afuera.
Le dicen el chino, pero es chileno, chichichi-nonono. Y de chino, justamente, fue la patada que le pegó a Bertie Vogts. El alemán le tenía rotos los tobillos al chileno, le había cometido más de cinco faltas seguidas. El chileno, cansado, le devolvió un solo “karatazo” que valió por todas las anteriores. Roja.
Carlos “el chino” Caszely, conocido también como “El rey del metro cuadrado”, ya que, en una estampilla era capaz de desparramar a la defensa, al portero, al árbitro y a quien se cruzara por delante de su magia. Un jugador que de atleta no tenía nada, pero al que le sobraba el talento, la picardía y la personalidad.
Por extraño que parezca, en Chile muchos se alegraron con su expulsión. Imagino que muchos brindaron por quedarse con un hombre menos. Imagino que aplaudieron y que incluso algunos dijeron: “Bien hecho señor árbitro”. Chile se alegraba que hubiera un rojo menos en la cancha.
En Chile se jugaba el primer tiempo de la dictadura de Pinochet. Apenas unos días antes de que la selección partiera rumbo a Alemania, el dictador los recibió en el palacio presidencial. Uno a uno, los jugadores fueron estrechando la mano del tirano. Seguramente muchos sintieron miedo, pero también más de uno vivió con orgullo el estrechar la mano del “Libertador de la patria”. Elías Figueroa, por ejemplo, uno de los más grandes jugadores de la historia chilena, años después apoyó abiertamente la dictadura, o Francisco “Chamaco” Valdés, capitán de ese equipo, quien había aprovechado su cercanía con el poder para liberar futbolistas detenidos, también estrechó esa mano con orgullo. Uno a uno el general fue saludando al plantel. A todos los saludó, menos a uno.
En enero de ese mismo año, Olga Garrido, fue detenida y torturada por el régimen militar. Nunca le dijeron a su familia de qué se le acusaba, no hubo cargos contra ella. Olga fue secuestrada por las faltas de otro. Con los ojos vendados fue llevada a un campo de tortura. Lo que ahí le hicieron se quedó con ella. Sabemos que fue horrible porque catorce años después, Olga contó su historia en la campaña del “NO”, en el plebiscito que pondría fin a la dictadura. En la franja televisiva, Olga salía junto a Carlos, sí, el primero en ver una tarjeta roja en la historia de los mundiales. El goleador cerraba el testimonio de Olga:
Por eso mi voto es NO. Porque su alegría, que ya viene, es mi alegría. Porque sus sentimientos, son mis sentimientos. Porque el día de mañana podamos vivir en democracia, libre, sana, solidaria y que todos podamos compartir. Porque esta linda señora, Olga, es mi madre
Las estadísticas dicen que Caszely fue el primer expulsado con una tarjeta roja en una copa del mundo. Los datos también dicen que falló un penal decisivo contra Austria en España el 82. Su biografía dice que probó suerte en el extranjero, en España. Que defendió los colores del Levante y del Espanyol de Barcelona, del que se convirtió en figura, de hecho, una de las puertas del “RCD Stadium”, lleva su nombre. Sin embargo, la afición “periquita” lo recuerda como un talentoso pero conflictivo jugador, ya que siempre defendió los derechos de los futbolistas y fue muy activo en las actividades del incipiente sindicato.
La historia dice mucho más. Dice que siendo juvenil, trabajó en los programas deportivos de Salvador Allende, que era muy cercano al partido comunista. La historia lo calla, pero fue por eso que levantaron a Olga, su madre.
Lo cierto es que de toda su amplia colección de amagues y fintas, de “cachañas” como le dicen en Chile, la mejor, Caszely no la hizo en una cancha vestido de corto. Su mejor jugada se la hizo al poder, a la mano más dura, a la que más apretaba, a la mano de Pinochet. No le escondió la pelota, le escondió el saludo, le escondió el miedo. Imagino el momento, la mano extendida del general esperando el apretón que no va a llegar. Lo imagino vestido con la capa “draculeana” que le regaló Franco. Imagino a Caszely con los ojos llorosos pensando en su madre, aguantando la mirada sin querer mirar la mano abierta.
El día de la expulsión, los diarios chilenos, todos pinochetistas esas alturas, publicaban sobre Caszely. En primera plana la foto de la expulsión con la frase: ”Y que no vuelva más”. El propio delegado de prensa del seleccionado chileno dijo que a Caszely lo habían expulsado “por no respetar los derechos humanos”, haciendo gala del sentido del humor característico de la derecha chilena, un humor que no da risa, un humor que entristece.
¿Y si en realidad Caszely quería eso? ¿Y si el rojo de Caszely era de vergüenza? ¿Y si como dice la paranoia derechista, el chino se hizo expulsar para no jugar contra sus hermanos, los alemanes rojos?
Entonces todo encaja. La patada voladora y la sonrisa.
¿Y si el chino se quería tomar la tarde libre?
Lo entiendo ¿quién quiere representar a un país así? ¿Quién querría ser parte de una selección que entró al mundial porque la Unión Soviética no quiso jugar en un estadio en el que se estaban asesinando chilenos? Un estadio demasiado rojo, incluso para los soviéticos.
Y entonces debería escribir o más bien imaginar al chino en esa tarde libre que se dio.
Lo imagino driblando el muro, gambeteando a los controles de seguridad. Lo imagino paseando por el este, comprando un diario con su foto en la primera plana. Lo veo de pie frente a la estatua de Marx, pronunciando en voz alta: “yo también me llamo Carlos”. O quizás caminando solo, sin driblar a nadie, perdido entre las calles, anónimo, mientras atardece.
Y es 1974, en suelo alemán se juega el mundial de fútbol.
Y el chino pasea perdido por el este mientras atardece en rojo.










.jpg)


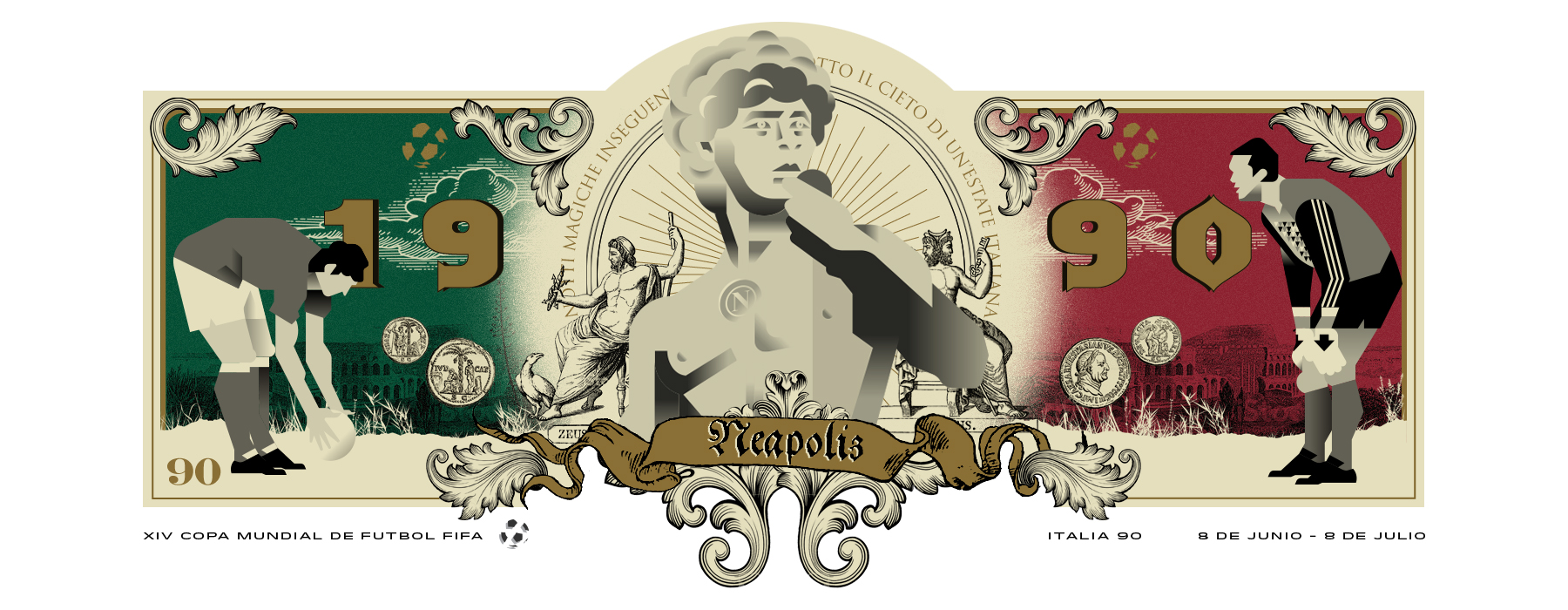

.jpg)
.jpg)