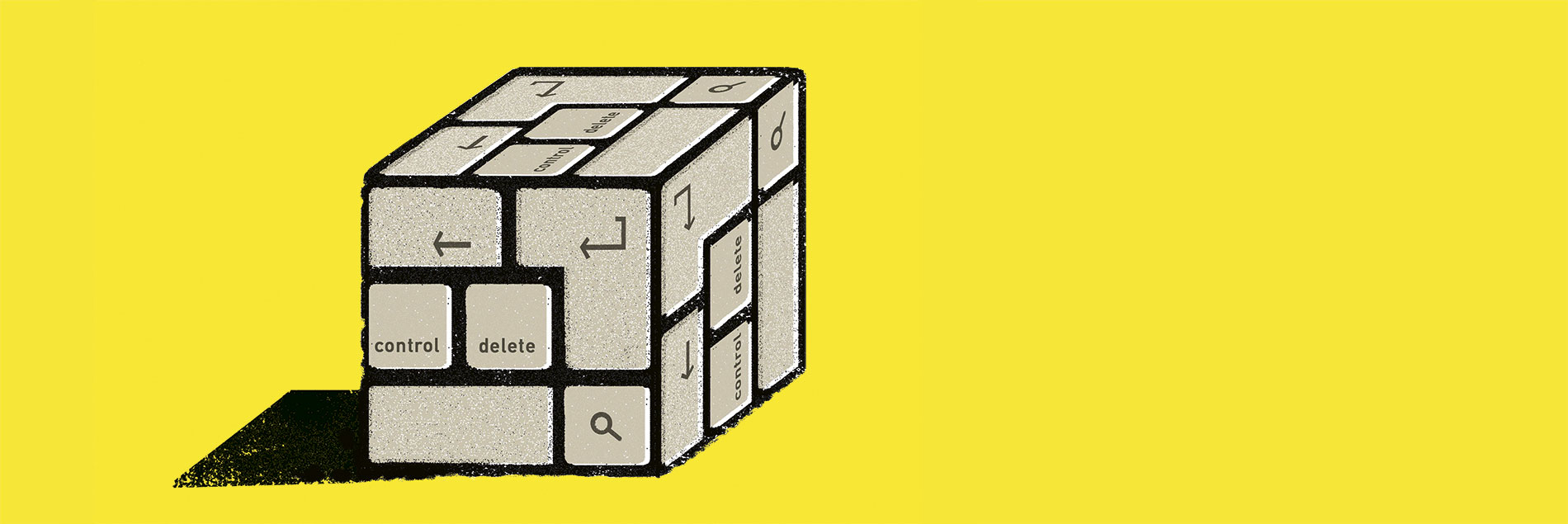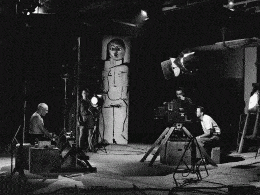La vivencia del totalitarismo cambia tanto a una persona –a una sociedad–, se pega tanto a sus ritmos cotidianos, que inevitablemente termina afectando a sus modos de expresión. Los escritores que han padecido de manera directa las consecuencias de un régimen totalitarista son escritores distintos de los que hubiesen sido en democracia, no solo por los temas tratados sino también por el estilo, por el uso de un lenguaje contaminado por la experiencia de la represión, el miedo y la vulneración de libertades fundamentales. De alguna manera, quienes escriben bajo el terrible paraguas del totalitarismo están hermanados por rasgos comunes, aunque no todos estos rasgos se presenten cada vez: cierto grado de distanciamiento, la búsqueda de la belleza en el dolor, la asepsia y la frialdad narrativas, una gramática descoyuntada, áspera y bronca, el ansia de comunicación mezclada con la conciencia de su imposibilidad. El estilo literario, podría decirse, ya no es fruto de una elección más o menos consciente, sino que aparece impuesto con brutalidad por las circunstancias. “No conozco ninguna estética que parta de lo existente, sino solo una estética que se construye a partir de la urgencia”, afirma Herta Müller en Mi patria era una semilla de manzana (2016), en conversación con Angelika Klammer.
La reciente recuperación de Siempre la misma nieve y siempre el mismo tío (2011), conjunto de ensayos de carácter autobiográfico de la premio nobel rumana, completa el corpus teórico que Müller viene realizando en muchos de sus libros de no ficción, como el mencionado Mi patria… o Hambre y seda (1995), reflexiones que suponen no solo una incursión en su particular poética –pues, afortunadamente, el totalitarismo no siempre triunfa en la aniquilación de la individualidad–, sino también un posicionamiento estético –es decir, ético– sobre la escritura cuando falta la libertad: su necesidad, sus dificultades, sus manifestaciones, su sentido.
“Uno se vuelve especialmente sensible a las palabras cuando sabe la diferencia que puede suponer una palabra”, afirma Müller en Mi patria… Así, no existe un uso aleatorio o caprichoso del lenguaje en su obra: gustará más o menos, pero nadie podrá tacharla de escritora irreflexiva. O sí: es lo que hicieron los Servicios Secretos rumanos durante la dictadura de Ceaușescu al juzgar de pornográfico, insultante y falto de estilo su primer libro, En tierras bajas (1984), cuentos que muestran la dureza de la vida en un pequeño pueblo de la Suabia rumana a través de la mirada atormentada de una niña.
¿Qué significa la palabra “nieve”?
Herta Müller (Nițchidorf, 1953) es descendiente de suabos emigrados a Rumania, por lo que su lengua materna, y aquella en la que ha desarrollado toda su obra, es el alemán. Su pertenencia a una minoría que hubo de pagar por los crímenes nazis –aunque también la Rumania de Antonescu colaborara de buen grado con Hitler– habría de marcar sus orígenes tanto como el acoso posterior de la dictadura de Ceaușescu, que la sometió a interrogatorios constantes y a una estrecha vigilancia que casi la hizo enloquecer. En su caso, la experiencia del totalitarismo comienza en el pasado: su padre, que fue miembro de las ss, jamás cuestionó los crímenes cometidos por el nazismo; por su parte, su madre había sido deportada a un campo de trabajos forzados en Ucrania, donde pasó cinco años que hubieron de marcar su carácter para siempre. “Mis padres habían sido adiestrados a través del miedo y así continuaron funcionando el resto de sus vidas. El miedo ante las represalias políticas los había convertido en súbditos incondicionales, en cobardes sin remisión posible” (Mi patria…).
El totalitarismo conlleva tal cantidad de sufrimiento que el contenido semántico de las palabras se disloca de un modo que nada tiene que ver con la búsqueda lúdica o sorpresiva de efectos poéticos. Las palabras toman significados inesperados y su potencial asociativo, o metafórico, se adensa. Müller expone multitud de ejemplos, uno de ellos referido a su madre, que era tan solo una muchacha cuando se escondió en un agujero en la tierra para escapar de la deportación. Allí pasó varios días infernales; unos campesinos le llevaban comida, pero no podía moverse en lo más mínimo. Fue una nevada la que la delató al revelar las pisadas que conducían al escondrijo. ¿Cómo podía su madre, después de esta experiencia, entender la palabra “nieve”? Para ella a veces significaba “traición”, a veces “miedo”. Las novelas y cuentos de Müller sostienen su armazón a través de este tipo de desplazamientos semánticos. La niña de En tierras bajas, por ejemplo, describe su terror a través de sensaciones paralelas, subvirtiendo el discurso de la lógica: “El frío me dislocaba los pómulos. Tenía los dientes fríos. Los ojos se me helaban. En la cabeza me dolía el pelo. Sentí que me había crecido en profundidad, dentro de la cabeza, y que estaba mojado hasta las raíces.”
La aparición de expresiones “traducidas” o “desviadas” es a veces profundamente sensorial (“peras podridas”, por ejemplo, para hablar del sexo urgente o prohibido), a veces muy cercana al absurdo beckettiano (la misma Müller afirma sentirse cercana a Beckett). La herencia nazi en su pequeño pueblo suabo aparece retratada también con un desvío: “Al emigrar, cada uno se trajo una rana. Desde que existen, se enorgullecen de ser alemanes y nunca hablan de sus ranas, y creen que aquello de lo que uno se niega a hablar tampoco existe.”
Lo que hay detrás del perrito de porcelana
En un régimen totalitario, la censura ha de sortearse si uno no es capaz de callar. En Siempre la misma nieve… Müller habla del truco del “perrito de porcelana”, es decir, la inclusión por parte de los escritores de un elemento ruidoso o llamativo en sus libros para distraer la atención de los censores. Con el resto, lógicamente, había que ser sutiles o, mejor dicho, poco concretos. En tierras bajas fue publicado finalmente, pero “Rusia” fue cambiada, por ejemplo, por “un lejano país extranjero”. Es sabido que los censores pueden llegar a ser tremendamente torpes. La sensación de angustia que padece la narradora de En tierras bajas ante el acoso y persecución política está perfectamente encarnada, por ejemplo, a través de la metáfora de los barrenderos: “Los barrenderos me barren la espalda porque me apoyo demasiado contra la noche. Los barrenderos hacen un montón con las estrellas, las barren en sus palas y las vacían en el canal. Un barrendero le dice algo a otro barrendero, que se lo dice a otro y este también a otro. De pronto los barrenderos de todas las calles hablan a la vez. Yo paso por entre sus gritos, por entre la espuma de sus voces, me quiebro, me precipito al abismo de los significados. Camino a grandes pasos. Me quedo sin piernas al caminar. El camino ha sido barrido. Las escobas me caen encima.”
No se trata tanto de sustituir unas palabras por otras para eludir complicaciones con la censura –lo cual no dejaría de ser, después de todo, demasiado evidente– como de aprovechar todo su potencial semántico, construyendo un universo literario autosuficiente en el cual unas palabras remiten a otras revelando realidades que hasta entonces permanecían ocultas. En el caso de los barrenderos, por ejemplo, habría que asociar el acto de barrer con la obsesión por la limpieza que padecía la madre de la narradora, fruto del trauma del campo de trabajo. Müller se erige como una firme defensora del rodeo: “En la escritura no puede decirse que haya caminos correctos. Es más, creo que los rodeos son precisamente esos caminos correctos. Y es que, para escribir una frase, tengo que transgredir los hábitos lingüísticos de las palabras, y las palabras se recomponen de acuerdo con un ritmo y una sonoridad, se vuelven precisas de un modo inesperado y dicen por primera vez aquello que yo no sabía que sabía” (Mi patria…). A este poder oculto del lenguaje, Müller lo llama “el círculo vicioso” de las palabras, que “se adueña de lo vivido y, de cabeza, lo somete a una especie de lógica onírica” (Siempre la misma nieve…).
Escribir para hablar de lo que no se habla
“Cuando hablamos, resultamos desagradables; cuando callamos, quedamos en ridículo”, afirma Müller en El rey se inclina y mata (2003), otro de sus títulos esenciales para entender que el lenguaje puede ser instrumento de represión, pero también de resistencia frente al poder totalitario. En varias ocasiones, Müller ha explicado que comenzó a escribir en las escaleras de la fábrica donde trabajaba como traductora, sentada sobre un pañuelo (“pañuelo” = “territorio”, en otro desplazamiento semántico), dado que la habían expulsado de su despacho por negarse a colaborar con la Securitate de Ceaușescu. A pesar del acoso diario, de los interrogatorios y amenazas, Müller no quería abandonar su trabajo sin que la despidieran, de modo que se llevó sus diccionarios y manuales a la escalera y allí, repudiada por todos, se agarró a la escritura como tabla de salvación. Aquellos días coincidieron con la muerte de su padre, con el que mantenía una relación problemática. “Necesitaba encontrar algo que me probase que yo existía; la absoluta falta de horizontes a mi alrededor me producía un miedo terrible. Y ese miedo podía vencerlo escribiendo” (Mi patria…). A través del dolor, la memoria crea imágenes poéticas, surrealistas; el lenguaje de Müller resulta sorprendente pero la gramática es seca y los diálogos, abruptos. Hay también una particular fijación por el detalle porque, cuando se carece de todo, los objetos cobran importancia e incluso vida. Una cuerda, una taza, unos zapatos son algo más que objetos, pueden ser la llave para la supervivencia o un instrumento de traición, condena o libertad. La literatura sustantiva de Müller se hace aún más enjuta en El hombre es un gran faisán en el mundo (1986). Así, la descripción de una casa vacía después de que una familia haya vendido sus pertenencias para exiliarse se articula en frases cortas de tono expresionista: “El armario es un rectángulo blanco, las camas son marcos blancos. Las paredes son, en medio, manchas negras. El suelo está torcido. El suelo se levanta. Trepa hasta lo alto de la pared. Se detiene ante la puerta. El peletero cuenta un segundo fajo de billetes. El suelo va a taparlo. La mujer del peletero sopla el polvo de la gorra de piel gris. El suelo va a levantarla hasta el techo.” Si la literatura de Müller es difícil, no lo es por una complicación retórica del lenguaje, sino por una complicación conceptual.
La expresión ante un mundo descarrilado
Müller ha dedicado gran parte de su obra ensayística a estudiar la obra de otros escritores que también padecieron la represión totalitaria. En Siempre la misma nieve…, por ejemplo, analiza la construcción de los diálogos de M. Blecher y la tensa dramaturgia del detalle en la escritura de Jürgen Fuchs. También en los ensayos de En la trampa (1996) habló de los poetas en lengua alemana Theodor Kramer, Ruth Klüger e Inge Müller. Pero, sin duda, es Oskar Pastior el autor que la ha fascinado más, hasta el punto de escribir Todo lo que tengo lo llevo conmigo (2009), el –libre– retrato de los años pasados por el poeta transilvano en un campo de trabajo de la antigua urss. La experiencia vivida por la madre de Müller, de la que se negó a hablar, llegó así por vía interpuesta a la escritora, que estuvo trabajando el libro conjuntamente con Pastior hasta la muerte del poeta. Pastior, que rompía el lenguaje hasta descoyuntarlo, se convierte en una especie de referente literario de cómo la violencia sufrida se transforma, irremediablemente, en violencia retórica. La marginación sufrida además por su condición homosexual obligó al escritor a trabajar en los márgenes del lenguaje. “Lo que muchos críticos han tachado de meras piruetas lingüísticas sin sentido era y sigue siendo a mis ojos la descripción perfecta de un mundo descarrilado” (Mi patria…)
El totalitarismo afecta el modo de mirar y clasifica el mundo de acuerdo con nuevas taxonomías. Müller, gran aficionada a las plantas, distingue entre las que se mantienen “fieles a sí mismas”, como los chopos, los abedules o las dalias, y las que se “prestan a colaborar con el Estado”, como la tuya, el boj o los gladiolos. El abeto, piensa, es un árbol perezoso porque se mantiene siempre idéntico, pero esta visión choca con la de Pastior, para quien el abeto es el último reducto de la dignidad humana por su simbología navideña –en Todo lo que tengo… el protagonista construye un abeto con restos de tela y otros objetos de desecho en el campo de trabajo–. La obra de Müller está impregnada de este tipo de detalles quizá complicados de captar, pero cuyos efectos poéticos se expanden gracias a la resonancia de las frases y a su potente sensorialidad.
Müller es consciente de que la literatura no puede vencer al totalitarismo, aunque en su discurso de aceptación del Nobel afirmó que “sí puede –aunque sea a posteriori– inventar, a través del lenguaje, una verdad que muestre lo que sucede dentro de nosotros y a nuestro alrededor cuando los valores descarrilan”. Otra de sus ideas centrales es que lo que no se puede decir se puede escribir. Con el uso abyecto del lenguaje –silencio, tergiversación, instrumentalización–, el totalitarismo señala sin querer el alcance imaginativo del lenguaje. Ahí es donde radica la fuerza de la metáfora, que en Müller no es una mera figura poética, sino un desafío al poder. ~