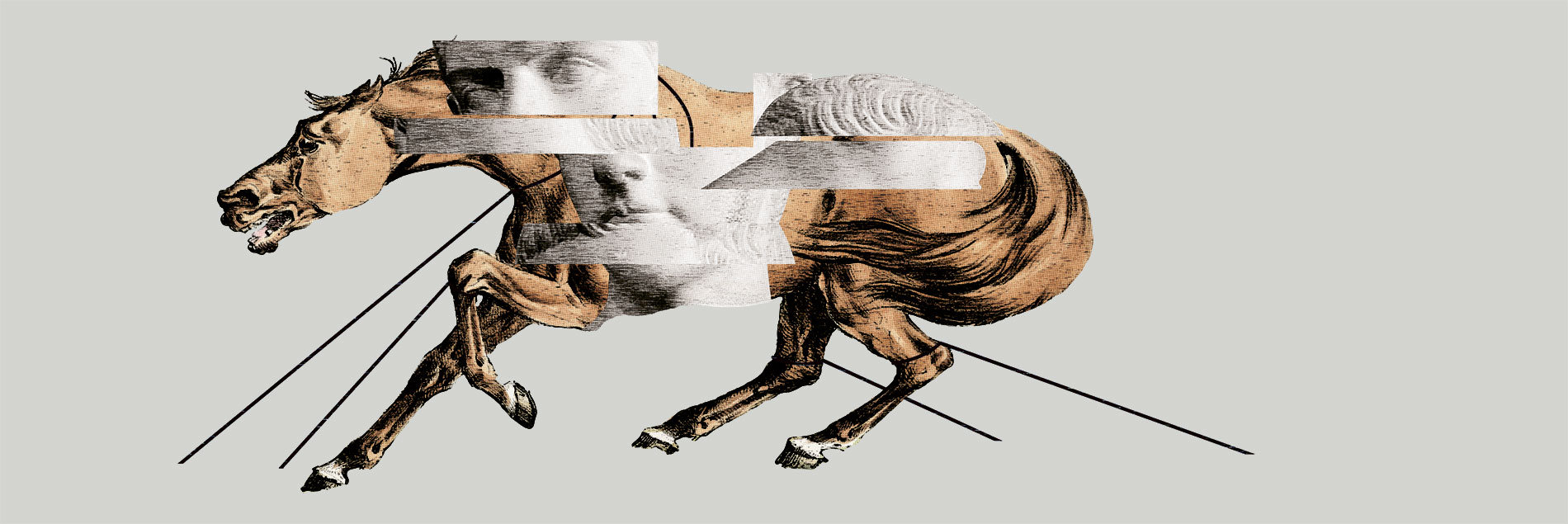La escena histórica nunca ocurrió, pero la anécdota es tan absurda e irresistible que se volvió parte de la cultura popular. Me refiero a la afirmación de que el emperador Cayo Julio César Augusto Germánico (12-41 d. C.), mejor conocido como Calígula, nombró cónsul a su caballo favorito, Incitato.
En el noveno capítulo de la serie televisiva Yo, Claudio (Gran Bretaña, 1976), basada en las novelas históricas de Robert Graves, Yo, Claudio (1934) y Claudio el dios y su esposa Mesalina (1935), vemos a Calígula (John Hurt) recibir, precisamente, a Incitato como invitado de honor en la boda de su “pobre tío Claudio” (Derek Jacobi) con la muy joven y dizque inocente doncella Mesalina (Sheila White).
Así, después de que un esclavo anuncia con voz estentórea la llegada del “noble senador Incitato”, el Calígula de Hurt recibe al bello caballo blanco –cuya cabeza lleva una corona de flores azules, lo adorna una brida dorada y en su lomo porta un manto púrpura– con un par de fuertes palmadas, le pregunta amablemente “¿ya conoces a todos, verdad?” y luego le indica que encuentre su lugar en la ceremonia. El animal, bien amaestrado, camina por el escenario, mientras un beatífico Calígula informa: “Es la primera boda a la que acude, su vida ha cambiado mucho desde que es senador.” Claudio y los demás presentes no hacen un solo gesto.
La leyenda de Incitato proviene de fuentes históricas originales, en concreto, de la biografía de Calígula escrita por Suetonio en su Vidas de los doce césares (c. 121) y de la Historia romana (c. 202) de Dion Casio, específicamente del libro LIX, donde el escritor hace la crónica de los “tres años, nueve meses y veintiocho días” del brevísimo principado de Cayo César, el tercer emperador de la dinastía Julio-Claudia, después de los gobiernos de Augusto (27 a. C.-14 d. C.) y Tiberio (14-37 d. C.).
Suetonio, por su parte, se refiere a Incitato en el párrafo lv de su texto sobre Calígula. Dice que el emperador “mandaba a soldados a imponer silencio en la vecindad” en vísperas de que el caballo participara en alguna carrera, le hizo construir “una caballeriza de mármol”, lo vestía con “mantas de púrpura”, le asignó esclavos para que lo atendieran y “hasta se dice”, según Suetonio, “que le destinaba el consulado”. Un siglo después, Dion Casio agrega otra extravagancia más: que Calígula le daba de comer al caballo “cebada dorada” (¿?) y confirma, también, que llegó a prometerle al susodicho equino “que lo nombraría cónsul”. Dion toma tan en serio este dicho que termina afirmando que el joven emperador “habría cumplido su promesa si hubiese vivido más tiempo”.
Calígula (Gran Bretaña-Italia, 1979), la infame cinta pornográfica producida por la revista Penthouse y dirigida –es un decir– por Tinto Brass, inicia con el joven Cayo (Malcolm McDowell) en pleno coito con su propia hermana, Drusila (Teresa Ann Savoy), antes de ser mandado llamar por el emperador Tiberio (Peter O’Toole), quien lo desea ver de inmediato en la isla de Capri, lugar donde el viejo emperador había pasado los últimos años, alejado de las hipocresías del Senado y, según los rumores de sus malquerientes, dedicado a las peores perversiones sexuales, incluida la pedofilia.
Desde los primeros minutos hasta la delirante orgía final –“Nunca había visto tantos penes juntos”, dicen que dijo sir John Gielgud, quien tiene un pequeño papel en el filme–, la pornografía hardcore es el tono dominante de una cinta que resulta más monótona e incoherente que desafiante o provocadora. En Calígula se nos presenta al hosco emperador Tiberio como un monstruo de lascivia –algo que los historiadores modernos, empezando con Gregorio Marañón en el clásico Tiberio, historia de un resentimiento (1939), han disputado con buenas razones– y a su joven sucesor como una criatura incluso más cruel, más violenta y aún más enferma de lujuria pues, siendo emperador, se dice que convirtió el palacio en un burdel, solía tomar como suyas a las esposas de sus invitados y hasta llegó a tener “comercio incestuoso y continuo con todas sus hermanas”, Livila, Agripinila y Drusila, de acuerdo con Suetonio.
La preferida de Calígula entre sus tres hermanas fue, precisamente, Drusila, a quien, otra vez según Suetonio, su hermano le “arrebató la virginidad” cuando él portaba aún la toga pretexta, es decir, a los catorce años de edad. Ya siendo emperador, Calígula decretó que todos los juramentos por su salud tenían que acompañarse con deseos similares para sus hermanas, especialmente para Drusila, a quien trataba como si fuera su esposa, por más que el marido de ella, Marco Lépido –también amante de Calígula, según Dion Casio–, estuviera presente.
El trato extraordinario de Calígula hacia sus hermanas está, en efecto, históricamente comprobado –hay suficientes monedas y documentos de la época para demostrarlo–, pero las escandalosas relaciones incestuosas con todas ellas son, como en el caso del consulado de Incitato, una leyenda surgida, muy probablemente, después de su asesinato y debida a la enorme animadversión que tuvo la aristocracia romana hacia su principado.
Lo cierto es que no hay un solo escritor contemporáneo de Calígula que recoja esas supuestas relaciones incestuosas, incluyendo autores tan adversos al emperador como el erudito judío Filón de Alejandría –que nos legó una crónica de su encuentro con él– y el gran filósofo estoico y aún mayor sinvergüenza Lucio Anneo Séneca, quien nunca tuvo empacho en escribir mal de los emperadores… siempre y cuando ya no pudieran hacerle daño –por ejemplo, se sabe que el emperador Claudio lo trajo del exilio para que fuera preceptor de su hijo adoptivo Nerón, solo para que Séneca le agradeciera con la escritura de una feroz sátira post mortem, La calabacificación del divino Claudio (c. 54 d. C.).
Ni Filón ni Séneca escatimaron descalificativos para referirse a Calígula. Filón escribió largamente de su “impiedad” y de su “locura”, mientras que Séneca llegó a referirse a él como “una bestia”. A pesar de esto, ninguno de los dos se refiere al incesto de Calígula con sus hermanas. Tácito, cuyos libros sobre Calígula no sobrevivieron al paso del tiempo, sí se refiere en sus Anales (c. 115) a otras acusaciones de incesto en la misma dinastía Julio-Claudia, en específico las referidas a Agripina y a su hijo Nerón. Podría haber resultado lógico que Tácito, siempre moralista y siempre adverso a la participación de las mujeres en la política en general, y a Agripina en particular, aprovechara en su libro sobre Nerón para recordarnos que, así como se acusaba que Agripina había cometido incesto con su propio hijo, ella misma lo había hecho antes con su hermano Calígula. Y, sin embargo, Tácito no dice nada al respecto.
Lo cierto es que la primera referencia a las relaciones incestuosas de Calígula con sus hermanas aparece en los textos de Suetonio, rumores luego retomados por Dion Casio y muchos otros historiadores más. Algo similar sucede con la leyenda de Incitato: la fuente más conocida al respecto, otra vez la de Suetonio, menciona la anécdota de Incitato solo como un rumor, por más que Dion Casio parezca tan seguro, casi dos siglos después de la muerte de Calígula, de que si los conjurados dirigidos por el tribuno militar Casio Querea no hubieran asesinado al emperador el 24 de enero del año 41, Incitato habría pasado a la historia de Roma como el primer cónsul de cuatro patas.
A pesar de que en los últimos años han aparecido muy serios y equilibrados estudios sobre ese breve y oscuro principado (Caligula: The corruption of power, de Anthony A. Barrett, 1990; y Caligula: A biography, de Aloys Winterling, 2009) que han negado de forma terminante las leyendas del incesto y de Incitato, así como muchas otras más que han circulado acerca de ese emperador (por ejemplo, su supuesta locura), es obvio que sigue siendo más taquillero recordar a Calígula como ese desatado monstruo de lujuria interpretado por un desbocado Malcolm McDowell en el mencionado filme maldito de Tinto Brass o, en su defecto, como el enloquecido emperador esquizofrénico que oía voces, platicaba con todos los dioses del Olimpo y se creía el mismísimo Zeus, por lo que, por ejemplo, para recrear el mito de Atenea, un día decidió sacar del vientre de su hermana Drusila (Beth Morris), y a cuchillazo limpio, al hijo de ambos, en uno de los momentos más sangrientos y delirantes de Yo, Claudio –hecho que, por supuesto, no solo no tiene nada que ver con la historia (Drusila murió de fiebre) sino que ni siquiera existe ese pasaje en las novelas de Robert Graves: fue invención del guionista de Yo, Claudio, Jack Pulman.
Más allá de lo que digan los historiadores más serios, el Calígula de leyenda ha sobrevivido, intacto, durante casi dos mil años y sigue presente en el imaginario popular. Para muestra la reciente serie televisiva estrenada en Netflix, El imperio romano: Calígula: el emperador loco (Estados Unidos-Canadá, 2019), que dramatiza la misma mitología construida alrededor del emperador romano, aún con más imprecisiones y con menos imaginación visual, pues su puesta en escena parece provenir del exitoso churro hollywoodense 300 (Snyder, 2006). En todo caso, el Calígula de leyenda vuelve a aparecer cada vez que es necesario, especialmente cuando se trata de ejemplificar el poder desmedido, la insensatez o la locura de cualquier político. La razón es simple: las anécdotas (verdaderas o falsas, da lo mismo) son genuinamente fascinantes; las leyendas negras sobre los políticos, en general, son muy difíciles de borrar; y, al final de cuentas, Calígula sí fue un auténtico déspota, incluso para los amplios estándares fijados por la familia Julio-Claudia en el siglo I.
Es decir, una cosa es que Barrett, Winterling o, más recientemente, la profesora de Cambridge y gran divulgadora del mundo clásico romano Mary Beard –a través de su magnífico especial televisivo de la bbc Calígula with Mary Beard (Gran Bretaña, 2013)– aclaren que Calígula no estaba loco, no cometió incesto con sus hermanas y que su leyenda negra fue construida tanto por razones didácticas –por historiadores moralistas como Suetonio y Dion Casio– como por razones políticas –su sucesor, Claudio, surgido del golpe de Estado en contra de Calígula, no tenía razones para cuidar la memoria de su sobrino–, y otra cosa muy distinta sería afirmar que Cayo César fue un gobernante sabio, moderado y juicioso.
Nada de eso: Calígula sí fue, en efecto, un tirano, acaso el peor emperador de la familia Julio-Claudia –aunque, a decir verdad, su sobrino Nerón, que gobernó Roma del 54 al 68, no se queda muy atrás–, así que es justo que se siga usando su nombre para ejemplificar lo peor de la política contemporánea, por más que muchas de las anécdotas sean falsas y por más que su comportamiento en contra de la aristocracia romana y del Senado fuera muy explicable. Después de todo, esa misma élite romana que había visto y hasta aplaudido el destierro de su madre y de sus hermanos mayores bajo el principado de Tiberio, ahora estaba muy dispuesta a renegar de la memoria del antiguo emperador para aplaudirle a él como su nuevo salvador. Tiberio reaccionó siempre con desprecio ante la hipocresía de la aristocracia romana y pagó un precio por ello; Calígula, en contraste, usó la burla, la mofa, el escarnio, la humillación. El precio que pagó en la posteridad fue mucho mayor. Su delito fue no solo negarse a guardar las formas ante el Senado y la aristocracia, sino hacerlas añicos. Así es como se puede explicar la leyenda de Incitato: no como la voluntad real de nombrar cónsul a su caballo, sino como una cruel burla al Senado, a esa cobarde y acomodaticia élite que podía divinizar a Augusto, alabar sin descanso a Tiberio y, después, inclinar su cerviz ante él, un jovencito de veinticuatro años sin experiencia política o militar.
En los poco menos de cuatro años que Calígula gobernó Roma su único interés parece haber sido probar los límites de su poder y hasta dónde podía llegar la abyecta sumisión del Senado. En este sentido, aunque históricamente muy impreciso, el retrato que Albert Camus hace de Calígula en su pieza teatral homónima de 1944 se empata con el esbozado por los historiadores modernos: la supuesta locura del emperador obedece, más bien, a tratar de demostrar la impostura de todas las instituciones que lo rodean. Una suerte de nihilismo avant la lettre.
De cualquier forma, basta anotar en cualquier buscador de la red el nombre de Calígula con la palabra “política” para que surjan noticias de todo tipo, como si el emperador romano fuera nuestro contemporáneo. Por ejemplo, si el primer ministro de la Gran Bretaña Tony Blair le dio, en algún momento, ciertas responsabilidades no oficiales a su esposa para resolver unos problemas del servicio ferroviario, cierta columnista de The Guardian, Catherine Bennett, hacía notar el 9 de mayo de 2002 que no había que hacer tanto escándalo, que los favoritismos no son cosa nueva y que Calígula ya lo había hecho antes, nombrando cónsul a Incitato –Bennett acepta, eso sí, que si bien un caballo podía tener más experiencia en eso de recorrer caminos y conocer vías férreas, la esposa de Blair, una prestigiosa abogada, tenía más conocimientos sobre cuestiones legales y laborales, por lo que su encargo no era tan desmedido.
Acá en México no han faltado los símiles caligulescos: después de una elección local en Coahuila en la que arrasó la maquinaria priista de los Moreira, el columnista de Milenio Jorge Alonso Guerra (“Elecciones en Coahuila y el caballo de Calígula”, 11 de julio de 2014) escribe que era tal el control que tenía la familia Moreira en ese estado que si nombraran como candidato a un caballo (“o a un burro”) de seguro ganaría las elecciones. Más recientemente, Juan E. Pardinas, en Reforma (“El caballo de Calígula”, 27 de septiembre de 2015), vuelve a abrevar de la misma anécdota, afirmando que el nombramiento de Arturo Escobar, por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, como subsecretario de Prevención del Delito, es similar a la elevación de Incitato al consulado.
Más atrás en el tiempo, en 1896, el historiador alemán –y futuro premio Nobel de la Paz– Ludwig Quidde fue detenido, acusado de atentar contra la figura del káiser Guillermo II, debido a que dos años antes el profesor había publicado un panfleto de Calígula donde mencionaba que el príncipe romano padecía de “locura imperial”, una enfermedad de la mente caracterizada por “megalomanía, que lleva al que la padece a igualarse a la divinidad”, además de demostrar “falta de respeto a la ley y a los derechos de todos los individuos” y “la más brutal crueldad, sin razón o propósito”. Quidde se refería a Calígula –o eso dijo él siempre–, pero sus lectores quisieron entender que esa detallada descripción de la locura en el poder estaba dedicada, más bien, al káiser, así que agotaron a tal velocidad el panfleto del emperador romano que en muy poco tiempo tuvo treinta reimpresiones, aunque Quidde pagara ese éxito con tres meses de prisión y la pérdida de su cátedra en la universidad, acusado de sedición.
Recientemente, el símil más obvio y popular ha sido el de Calígula con Donald Trump. Anote usted los dos nombres en Google, el del emperador romano y el del cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos, y los resultados se apilarán en menos de un segundo: 318,000 entradas, desde sesudas participaciones de muy serios historiadores haciendo comparaciones de todo tipo, hasta divertidos artículos paródicos en los que se afirma que, viéndolo bien y comparándolo con Donald Trump, Calígula no fue tan mal gobernante después de todo. O, por lo menos, fue más divertido.
A decir verdad, sí hay algo de Calígula en Trump: su gusto por la provocación constante y su rampante narcisismo. Un ejemplo al calce: al momento de escribir estas líneas, veo por televisión que el presidente Trump obligó a varios de sus colaboradores a que aseguraran, en una improvisada conferencia de prensa, que él había actuado tranquila y serenamente en un encuentro con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Es decir, no solo basta sentirse el mejor político del planeta; sus cortesanos tienen también que decirlo. Y, además, festejarlo. Y, de pasada, aplaudirle.
Esta imagen me hizo recordar la única crónica que tenemos de Calígula por un contemporáneo de él, Filón de Alejandría, quien escribió sobre el encuentro que tuvo con el emperador en el año 40 en su libro Embajada a Cayo (c. 41-45). El motivo de su reunión fue presentarle su versión acerca de las tensiones existentes entre griegos y judíos en Alejandría, además de tratar de explicarle por qué su religión, la judía, hacía imposible erigir una estatua de Calígula en el interior del templo de Jerusalén.
Lo que dice Filón es que, después de una larga espera en Roma, Calígula los recibió en los jardines de su palacio, rodeado de esclavos, libertos y otros empleados, siempre atentos a cualquier capricho del emperador. Filón y sus acompañantes seguían a Calígula, quien caminaba entre los jardines, daba órdenes a uno, preguntaba a otro, pedía silencio para pensar y luego se acordaba de que lo seguían unos molestos judíos que, quien sabe por qué, no querían adorarlo como dios. En algún momento, extrañado por sus extravagancias religiosas, Calígula quiso saber por qué su dios les prohibía comer carne de cerdo. “Bueno, César”, dijo uno de los judíos, muy comedido, “hay muchos países con diferentes costumbres, unos prohíben lo que nosotros permitimos y viceversa; es cierto que nosotros no comemos carne de cerdo, pero hay gente que no come carne de cordero”. “Y con razón”, interrumpió Calígula, “el cordero sabe a rayos”. Risas generalizadas. Un chiste inocuo del emperador, y las carcajadas cómplices de todos los presentes, salvó a Filón y a sus acompañantes de la pena capital por negarse a adorar a Calígula como dios.
Esta anécdota, tan graciosa como terrorífica, ejemplifica el alcance de la tiranía de Calígula –y, en realidad, de todos los emperadores romanos–: el capricho de un solo hombre, su buen o mal humor, podía significar la diferencia entre la vida o la muerte, más allá de supuestos incestos o de caballos convertidos en cónsules. Como dijera un clásico mexicano reciente: esto es vivir en la plenitud del pinche poder. ~
(Culiacán, Sinaloa, 1966) es crítico de cine desde hace más de 30 años. Es parte de la Escuela de Humanidades y Educación del Tec de Monterrey.