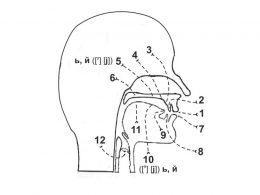Hace unos meses un redactor de TVE abrió la pieza sobre un nuevo estreno de la ópera Carmen en alguna ciudad española con estas palabras: “Carmen, víctima de la violencia machista, o como se decía antes, de los celos…” No sé si la sorprendente entradilla era fruto de la torpeza, de la cursilería o de la adecuación del plumilla a la corrección política, que en su versión más extrema no solo aspira a un mundo mejor sino a una sociedad perfecta cuya consecución no excluye la reescritura del pasado artístico para expurgarlo de todo elemento bizarro y rancio, entiéndase en principio discriminatorio, aunque eso signifique llevarse por delante la pasión y la violencia, pero también el candor y la belleza del arte que hemos heredado. Ya se ha intentado con algunos cuentos infantiles, incluso con las letras del folclore tradicional y la historia de la pintura en lo que parece una tendencia imparable.
El sueño, o mejor, la pesadilla de una sociedad perfecta ha tenido en Un mundo feliz, en 1984, en su antecedente Nosotros o en algunas novelas de Philip K. Dick sus obras cumbre y más populares. Son distopías, por emplear otra palabra de moda, cuyos mensajes siguen aún vigentes. Alegorías políticas posibles o probables que, hay que recordarlo, no gustaron nada en su momento a la ortodoxia progresista y que los españoles hemos tendido a considerar un género extranjero. Sin embargo, existe una obra sepultada por el tiempo de un escritor español también olvidado cuya alegoría social aún retiene actualidad. Me refiero a Wenceslao Fernández Flórez y a la que algunos críticos consideran su mejor novela, Las siete columnas, de 1926.
A la popularidad de la que gozó en vida Fernández Flórez le siguió el maltrato de la posteridad. Los manuales de historia de la literatura española no le dedican ni dos páginas. Su expediente como cronista parlamentario del conservador Abc, comentarista de toros y de fútbol y autor de novelas partidarias del bando franquista en la Guerra Civil como Una isla en el mar rojo o La novela número 13 han hecho que fuera penalizado por autores del canon literario siempre tan graves y atentos a la denuncia realista de la injusticia y al progreso de la historia. Salió en su rescate José Luis Cuerda, a cuyo sentido del humor tanto recuerda, con su divertidísima película El bosque animado, basada en la novela del mismo título de 1943.
Fernández Flórez no es un castizo ni un catastrofista, como se le acusó, ni gime dolorido por el “problema de España”. Su ironía, su escepticismo, su ternura y su talento destroyer, ese humor de ácrata de derechas –una tradición de nuestras letras muy poco reconocida aún en un país históricamente de mal humor– le hacen difícil de clasificar. Viajó mucho por Europa, mucho más que sus contemporáneos, no digamos ya que la generación precedente, los venerables provincianos del 98, leyó a muchos autores extranjeros, entre ellos a H.G. Wells, y siempre quiso que se le considerase algo más que un humorista. No lo consiguió y al leerlo hoy cuando a una página de redacción sentida y profunda sucede una situación cómica por descabellada se tiene la tentación de pensar que él mismo no se atrevió a tomarse demasiado en serio como escritor, que la tentación del humor le resultaba irresistible.
Las siete columnas comienza con las tribulaciones del anacoreta Acracio Pérez, que malvive en un risco atormentado por la vanidad de creer ver a Dios en cada ocaso y un nombre propio que en buena lógica hace imposible que vaya a tener devotos en el futuro. Así transcurren sus días –es difícil no recordar al Simón del desierto de Buñuel– hasta que súbitamente se le aparece un Satanás desengañado del mundo, harto de unos hombres que le han dado la espalda y nostálgico de los buenos viejos tiempos en los que libraba y decidía las grandes batallas de la humanidad.
El demonio elige a Acracio como interlocutor y le concede el deseo que este le pide: la desaparición de los siete pecados capitales. Hasta ese momento el reino es una babel de magnates hipócritas, de petulantes orgullosos, de rencillas y celos, de impostores, sablistas y miserables, pero cinco años después del milagro de Satanás la situación es mucho peor. El fin de la gula ha supuesto no solo acabar con los gordos sino con toda celebración alrededor de una mesa hasta el punto de que comer es ya solo una necesidad fisiológica que como todas las demás se hace en solitario. La ausencia de la avaricia y de la codicia termina con el ahorro, el emprendimiento y la quiebra de los bancos y de toda actividad económica. Con la lujuria expira el deseo, la provocación y hasta la natalidad; la pereza provoca la renuncia masiva de los funcionarios y todo esfuerzo por disfrutar de más tiempo de ocio. Liquidada la soberbia también caen los líderes sociales. Es más, los aristócratas de la corte, avergonzados por las fechorías que cometieron sus antepasados, aquellas que les valieron el título y el patrimonio del que disfrutan hoy, forman una pandilla bautizada como Los Canteros Reparadores con el objetivo de demoler todas las estatuas de los próceres de unas calles por las que vagan cientos de miles de pobres en olor de santidad. La situación no cambiará hasta que millones marchen en procesión rogando por el regreso del mal…
Algún crítico ha señalado que Fernández Flórez advertía con su novela contra el idealismo libertario y él mismo bromea sobre la alegría con que los jefes socialistas celebran el fin de los pecados capitales. Pero es fácil percibir que también se mofaba del absolutismo tradicionalista y de cualquier utopía social futura como a la que podría conducir el delirio puritano de la corrección política.
Hace más de 40 años, en los albores de la Transición, una TVE en blanco y negro preguntaba a Chumy Chúmez por sus recuerdos de la Guerra Civil. Cuando el humorista empezó a evocar aquel larguísimo y libre verano del 36 de su niñez en un pequeño pueblo jugando a tirarse piedras con otros muchachos de su edad y a bañarse en el río, el presentador le interrumpió beatíficamente para señalarle el horror de la contienda y su deseo de que nunca más se repitiera. Unas palabras piadosas a las que un Chumy Chúmez muy serio acto seguido apostilló: “Bueno, y si se repite, que al menos los niños se aburran.” Como escribió Fernández Flórez: “El humor no grita nunca.” Tengámoslo en cuenta.
Luis Prados es periodista.