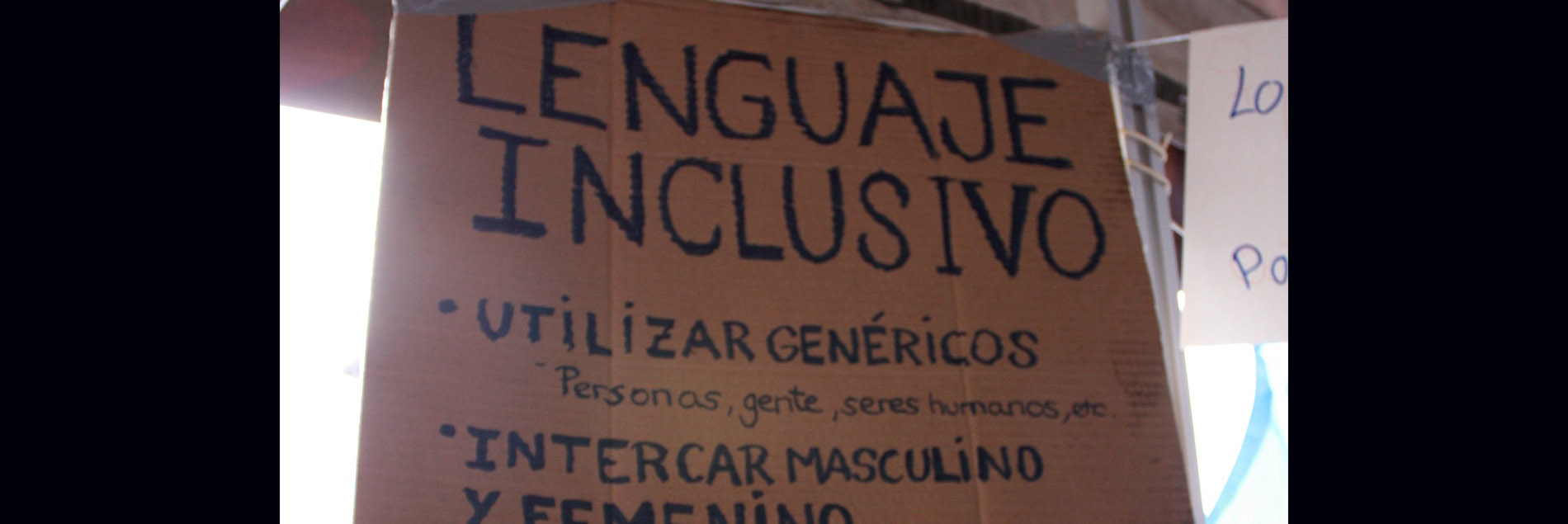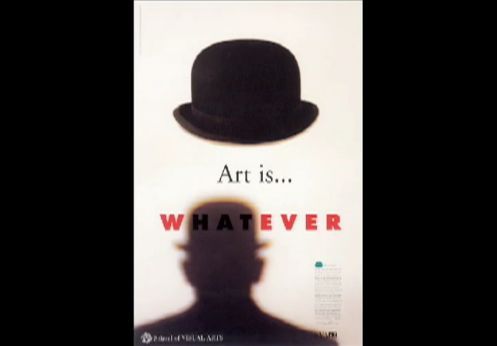Pasé la Navidad de 2009 con la familia de José Luis Cuerda en San Sebastián. La noche del veinticinco salimos a la calle buscando un bar para cenar lo que fuera. Los restaurantes más conocidos estaban cerrados, así que entramos al único bar abierto que encontramos. De espaldas a nosotros (éramos cinco), un grupo de cuatro jóvenes hablaba de cine.
-Berlanga. ¿Quién sería Berlanga? –preguntó uno.
-Ford. Berlanga es nuestro John Ford –dijo otro y los demás asintieron.
En la carta del bar solo había bocadillos.
-¿Y Cuerda? ¿Quién sería Cuerda?
La pregunta me puso en alerta. De inmediato pensé que la hacían a propósito porque lo habían visto. Era imposible que el físico de aquel hombre pasara desapercibido. Pero ninguno había girado la cabeza cuando entramos y no había espejos en ninguna pared del bar.
-Cuerda es nuestro Fellini –sentenció el mismo que llamó Ford a Berlanga.
Comimos nuestros bocadillos mientras los chicos seguían hablando de cine y siguieron haciéndolo hasta que salimos. Ya en la calle Cuerda rompió a reír.
-¡Vengo a comer un bocadillo y me llaman Fellini!
Una temporada más tarde dejé de verlo. Tuvimos un reencuentro casi dos años después de que sufriera un ictus.
-Si te ofrecen un coche coreano no lo aceptes ni regalado –me aconsejó en la cafetería del Círculo de Bellas Artes–. Son de marca Ictus. Muy malos. No lo aceptes, ya sabes. Te dejan tirado, me ha pasado.
Y sí que le había pasado. Ese señor ya no era el mismo que había conocido en 2007 sin haber visto ninguna de sus películas. No estaba deprimido ni cascarrabias, al menos no me pareció ninguna de las dos cosas, solo le faltaba una parte. Hablamos de política, sobre todo de los nuevos partidos y de qué de nuevo tenían. Descreía de los cambios que anunciaban. Cuando empezó a enumerar los problemas que él consideraba como prioridad en España recordé cuando una de sus hijas se compró un perro. Bromeaba preguntando por qué lo habían bautizado como Haku y no como un miembro de la monarquía, con lo divertido que sería llamarlo así por la calle, decía, párate fulanito de tal, siéntate. Todos reíamos su irreverencia. Pero aquella mañana no lo vi muy dispuesto para las bromas. Ni siquiera la corrupción es una prioridad porque la gente convive con ella y piensa que no pasa nada, me respondió cuando saqué el tema del PP y la renovación de la “casta política” que ofrecía la nueva izquierda. Había desencanto.
Solo al despedirnos y preguntarle por las cigalas y las nécoras que lo había visto disfrutar tantas veces, me di cuenta de la realidad que tenía que enfrentar.
-Ahora como ensaladas –me dijo.
Lo habían privado de uno de sus mayores placeres. Esa era la parte que le faltaba.
Como he contado, cuando conocí a Cuerda no había visto sus películas, solo la publicidad de La educación de las hadas. Era mi segundo año en Madrid y sí había visto Tesis pero no sabía nada de la historia detrás de su producción. O sea, a ese tío ni en pelea de perros. Tomé un curso acelerado de cine español. En el capítulo Cuerda ya no sé si primero vi Amanece que no es poco o El bosque animado, pero la que hizo volar los restos de mi cabeza (después de Amanece… solo había restos) fue Total. Ese comienzo con Agustín González como un pastor, en un campo verde llamado Londres, con sus ovejas, contando que es el año 2598 y que hace unos días fue el fin del mundo, resume el universo propio de Cuerda.
Sus personajes más inolvidables generan afecto desde la risa cómplice, sin chistes, solo apelando a una especie de naturalismo que creemos existe. Gracias al humor que nace de lo insólito o de esa cosa extraña que es lo rural para sus seguidores urbanitas, uno imagina y cree comprender el drama de Nacho, el hombre que quiere morir, o de Carmelo, el borracho que se desdobla. Son tantos en su película más citada, es como si hubiera un personaje para cada espectador. Cuerda tampoco flaquea en los dramas, pero lo más complicado parece lo anterior, meter al público en su cabeza.
Quiero creer que mandó a hacer puñetas a las ensaladas en algún momento. Lo vi hace dos semanas y me enteré de lo que le pasaba. Entonces me di cuenta de que, además de sus películas, lo recordaría siempre disfrutando de una comilona con su familia y amigos. “Venga, ¿alguien se anima a una de caracoles?”, podía proponer cuando a nadie le cabía ya nada más. Y disfrutábamos todos juntos.
Cuerda fue un cineasta que supo convocar al público con su obra como quien te invita a su mesa. Por eso su muerte es como la de un familiar para todos sus seguidores. ¡Oveja!