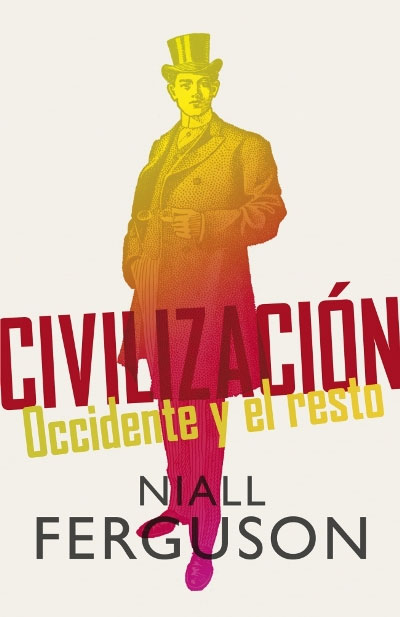A la nómina de los grandes libros literarios de Madrid (Galdós, Azorín, Baroja, Ramón Gómez de la Serna, Solana), se suma ahora el Madrid de Andrés Trapiello, este con voluntad más enciclopédica y omnicomprensiva, como el proyecto de los pasajes de Walter Benjamin. Si ya en muchos fragmentos de su Salón de pasos perdidos y en su libro sobre el rastro había dado buenas muestras de su amor por esta ciudad, ahora le ha consagrado más de quinientas páginas, magníficamente editadas e ilustradas. En realidad son muchos libros en uno, pero sobre todo dos: las memorias del autor y el tratado sobre Madrid.
Las ciudades son recuerdos, memoria acumulada, la de uno mismo que se suma a la del resto de sus habitantes, y los escritores, pintores o cineastas van superponiendo sus huellas a las de la ciudad, como en un palimpsesto infinito. A cada cual, según su historia y su pasado, según su Madrid, le llegarán más hondo unos detalles u otros. Cualquier imagen, olor, sabor o sonido de la ciudad de nuestra infancia es susceptible de despertar en nosotros infinidad de recuerdos, como una ristra inagotable, tal y como ocurría con la famosa magdalena de Proust.
El primer viaje de Trapiello a Madrid desde su León natal fue para acudir con el colegio a un concurso de Villancicos. De aquella visita conserva varios recuerdos misteriosos y fugaces: la visión de un tranvía amarillo, por Arturo Soria; la basílica de Nuestra Señora de Atocha, emergiendo del cielo; la Casa de Fieras del Retiro, y un luminoso animado en forma de hucha en el paseo de Recoletos, “el primero que vi en mi vida”, en la casa moderna donde estuvo la librería Buchholz.
Después, cuando con diecisiete años se escaparon él y su hermano de su casa en León y vinieron en tren a Madrid, recuerda Trapiello cómo estuvieron una hora esperando en la boca de metro de Plaza de España, casi mudos, viendo entrar y salir a la gente por las escaleras del suburbano. Desde donde se encontraban veían los rótulos de la avenida José Antonio y de la calle Leganitos, que en el juego del Palé eran la calle más cara y la más barata del tablero. Desde entonces, siempre que pasa por esa esquina se acuerda de aquella mañana.
Su hermano se volvió a León, pero él se quedó unos meses en Madrid, imberbe, flaco y pálido, con el pelo largo y negro, gafas de concha, vaqueros de campana y zapatos viejos y sucios. De aquellos meses de primavera Trapiello recuerda sus paseos por el Madrid viejo y por los arrabales de Carabanchel (donde vivía por entonces) al caer la noche. Veía las ventanas iluminadas y se imaginaba habitando el salón hospitalario y confortable. El Madrid de aquel lado del río estaba vacío, no circulaba ningún coche, parpadeaban los semáforos en ámbar (por entonces los dejaban descansar durante la noche), no había escaparates iluminados, y las farolas “prestaban su luz con tal usura que eran muchas más las sombras que creaban, que la oscuridad que quitaban”.
En sus trayectos en metro desde Carabanchel Alto hasta Plaza de España, se apeaba a veces en la estación de Batán o del Lago y se daba un paseo por la Casa de Campo. Veía allí a los maletillas que hacían prácticas con un toro de carril o se ponía a leer junto al lago, viendo pescar a los jubilados “unos pececitos como para hacer llaveros” o paseando por aquellos montes, oyendo cantar a los pájaros, sentado con la espalda pegada a un árbol, escribiendo poemas. También frecuentaba los atardeceres desde la plaza de Oriente, el templo de Debod o las Vistillas, con la Casa de Campo en primer plano y un trozo de la sierra del Guadarrama detrás, tal y como la pintaba Velázquez desde su estudio del Torreón de los Vientos del Alcázar para ponerla en el fondo de sus lienzos.
Trapiello cree que si sobrevivió entonces a sus desventuras fue porque a menudo pensaba que todo lo malo de aquello le estaba sucediendo a otro, reservándole a su verdadero yo lo más agradable, como pasear y conocer cosas nuevas. Se propuso, por ejemplo, ser un ‘experto en Madrid’, a cuenta de unas oposiciones. Se decía: “Si alguien, cuando esta etapa concluya, me pregunta qué he hecho este tiempo, le diré: estudiar Madrid”. Y así, varias décadas después, le ha salido este libro de experto en Madrid, forjado a lo largo de una vida de experiencia y lecturas.
La cantidad de detalles memorables es tal que este breve artículo podría convertirse en un mamotreto de antología. Seleccionemos algunos:
-El bar del Círculo de Bellas Artes, con sus altísimos techos, llamado “pecera” porque a quienes se sientan allí espiando a los transeúntes a través de sus ventanales se les acaban poniendo ojos de besugos, como búhos de mar.
-La tienda de encurtidos del arco de San Miguel, con sus arenques en tina, berenjenas en tarros y treinta clases de aceitunas de todos los colores y tamaños, igual que abalorios.
-Los cines de la Gran Vía (Coliseum, Capitol, Actualidades, Callao, Rialto, Palacio de la Prensa, Palacio de la Música, Avenida), con asientos para mil espectadores, con “acomodadores vestidos con traje de domador, gorra de plato y cordones en el pecho, y mayoretes que pasaban vendiendo tofes, chocolatinas y garrapiñadas en los descansos, y unas arañas con un millón de pinjantes que amenazaban también con precipitarse sobre el patio de butacas causando la consiguiente mortandad”.
-La calle del Desengaño y la Costanilla de los Desamparados, los nombres más bonitos e Madrid.
– El edificio de la Telefónica, con cierto aspecto soviético, y su reloj luminoso, que antes era rojo, “inyectado en sangre como el ojo del cíclope”, y ahora es azul.
-El edificio del cine Capitol, con su neón de Schweppes, que “aproa hacia la Red de San Luis como un buque racionalista”, y el luminoso de la misma agua tónica que desapareció en la esquina de Gran Vía con San Bernardo: “una botella de cuyo gollete brotaban inagotables las bolitas carbónicas. […] Lo quitaron. Como se protegió por ley el neón de Tío Pepe de la Puerta del Sol, debieron impedir que se quitara el de aquella botella. Un día aparecerá en el rastro, para venderlo a trozos, burbuja a burbuja”.
-La fachada del antiguo Hospicio, de estilo barroco churrigueresco, que parece “el magmático borboteo de una olla”.
-Las calles que antiguamente “permanecían a oscuras durante la noche, metafísicas, y durante el día, polvorientas y pueblerinas”, y que fueron añadiendo el alumbrado, el alcantarillado, la traída de agua a las casas y la entronización clorofílica en sus espacios públicos.
-Las acacias de Madrid, “árbol sufrido, pobre, casi desnudo, de hojas pequeñas y tímidas, y tan ensimismado que parece tener una perpetua nostalgia de la sabana africana, de donde procede”.
-Los olores: “En invierno tuvo Madrid el olor, ya extinto, de las gallinejas y fritangas que se aviaban en los anafes callejeros; en primavera el de las acacias, en peligro de extinción, y en otoño, de momento superviviente, el mucho más cervantino y envolvente de las castañas asadas, acaso el más melancólico de todos los olores de Madrid y del mundo”.
-Los colores merecen que se les cite con el párrafo completo: “Madrid entero era color pensión, color comisaría, color ferroviario, color ferretería, color cárcel, color ‘portería’, color ‘se cogen puntos de media’, color ‘materiales de construcción’, color ‘carbones’, color cabrones, color ceniza, color zapatero de portal, color ‘se compra pan duro’, color papel viejo, papel estraza, papel carbón, papel secante, papel mojado, color penitencia, color Adoración Nocturna, color monja, color cura, color hambre, color tifus, color lepra, color orines, color esputos, color Valdepeñas, color tómbola, color ‘vuelva usted mañana’, color congreso eucarístico, color ‘perdona a tu pueblo, Señor’, color ‘gomas’, color ‘venéreas’, color hormiga, color carmín, color conejo…”
Aquí el socorrido “Etcétera” sería como una redundancia con resonancias infinitas, si decir eso tiene algún sentido.
La silueta de Madrid ha ido cambiando a golpe de piqueta y desmemoria. La historia de sus últimos doscientos años es, como dice Trapiello, “la pugna a muerte que libran en las ordenanzas municipales la voracidad de los especuladores y la sentimentalidad de los cronistas municipales”. Quienes todavía lloramos la desaparición de los preciosos palacios de la Castellana nos preguntamos también cómo es posible que se permitiera aquel urbanicidio: “Se habían construido todos en apenas setenta años, desde mediados del XIX a principios del XX, y cuando ninguno había llegado todavía a los cien, los demolieron.” Fue lo más parisino que tuvo Madrid.
En cada una de esas desapariciones se van cientos de novelas sin contar, las vidas de cuantos han habitado esos edificios y paseado esas calles, “muchas de las cuales se conservan aún, a modo de fichero, en las lápidas de sus cementerios y sacramentales”. También lloramos la pérdida del eiffeliano mercado de Olavide y el templete de la Red de San Luis, obra del máximo genio arquitectónico de Madrid: Antonio Palacios.
El Madrid de la Movida, el Madrid romántico, el Madrid histórico, el Madrid de la Guerra Civil, el Madrid de Galdós, el de Mesonero Romanos… Todos los Madriles tienen cabida en este libro inagotable, que es una declaración de amor a esta ciudad tan odiada por algunos. Termina diciendo Trapiello: “No sé si Madrid es este cajón de sastre donde he puesto mi vida, o si el cajón de sastre lo soy yo, con Madrid y todas y cada una de sus criaturas dentro, acomodadas como han ido llegando un poco al azar, eso sí, para quedarse”. Tanto da. Lo que está claro es que merece mucho la pena ponerse a hurgar en ese cajón de doble fondo.
Madrid, Andrés Trapiello
Barcelona, Destino, 2020, 560 pp.
Ernesto Baltar
Ernesto Baltar (1977) es Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Filosofía y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, ha trabajado como profesor de filosofía, editor y traductor freelance.