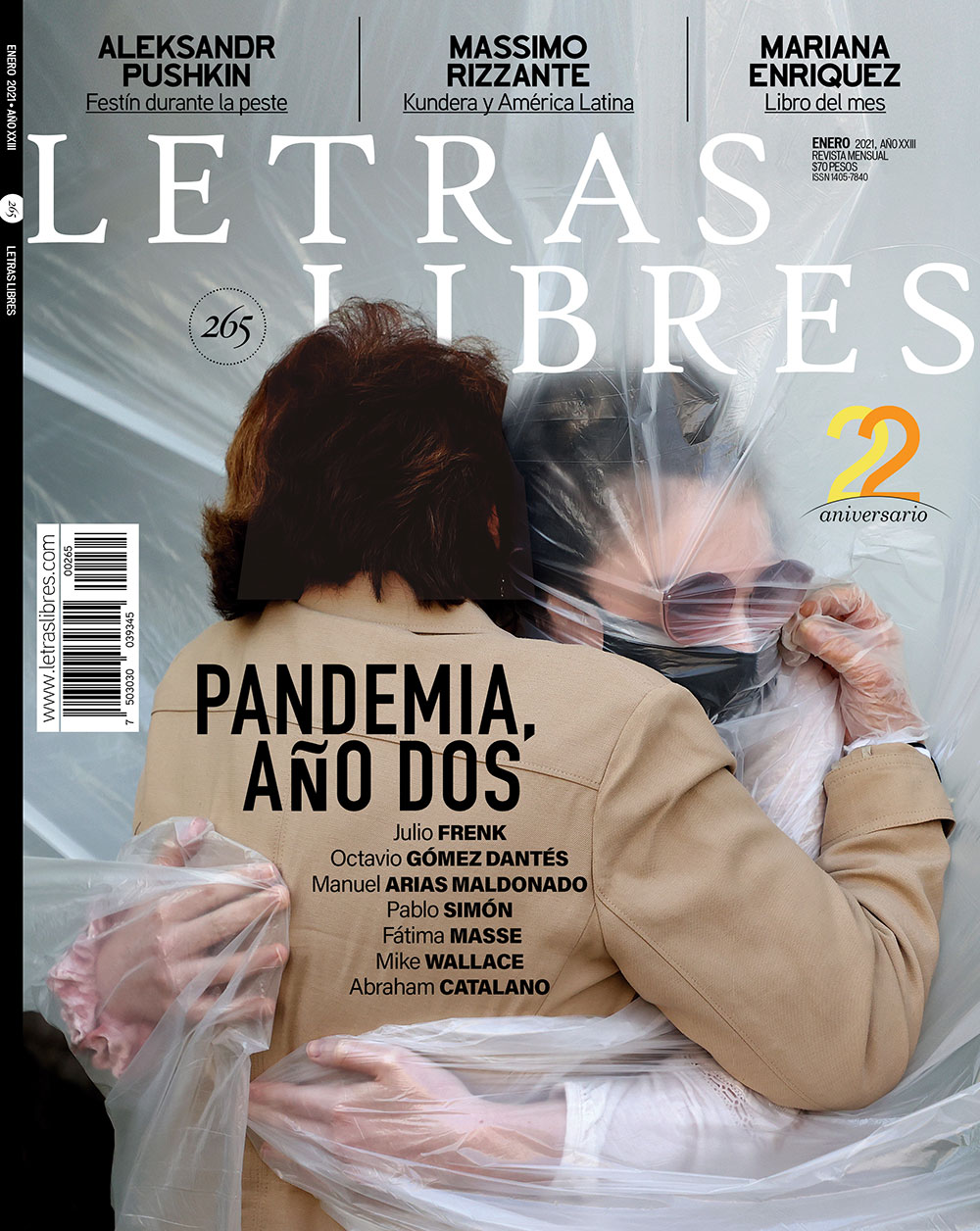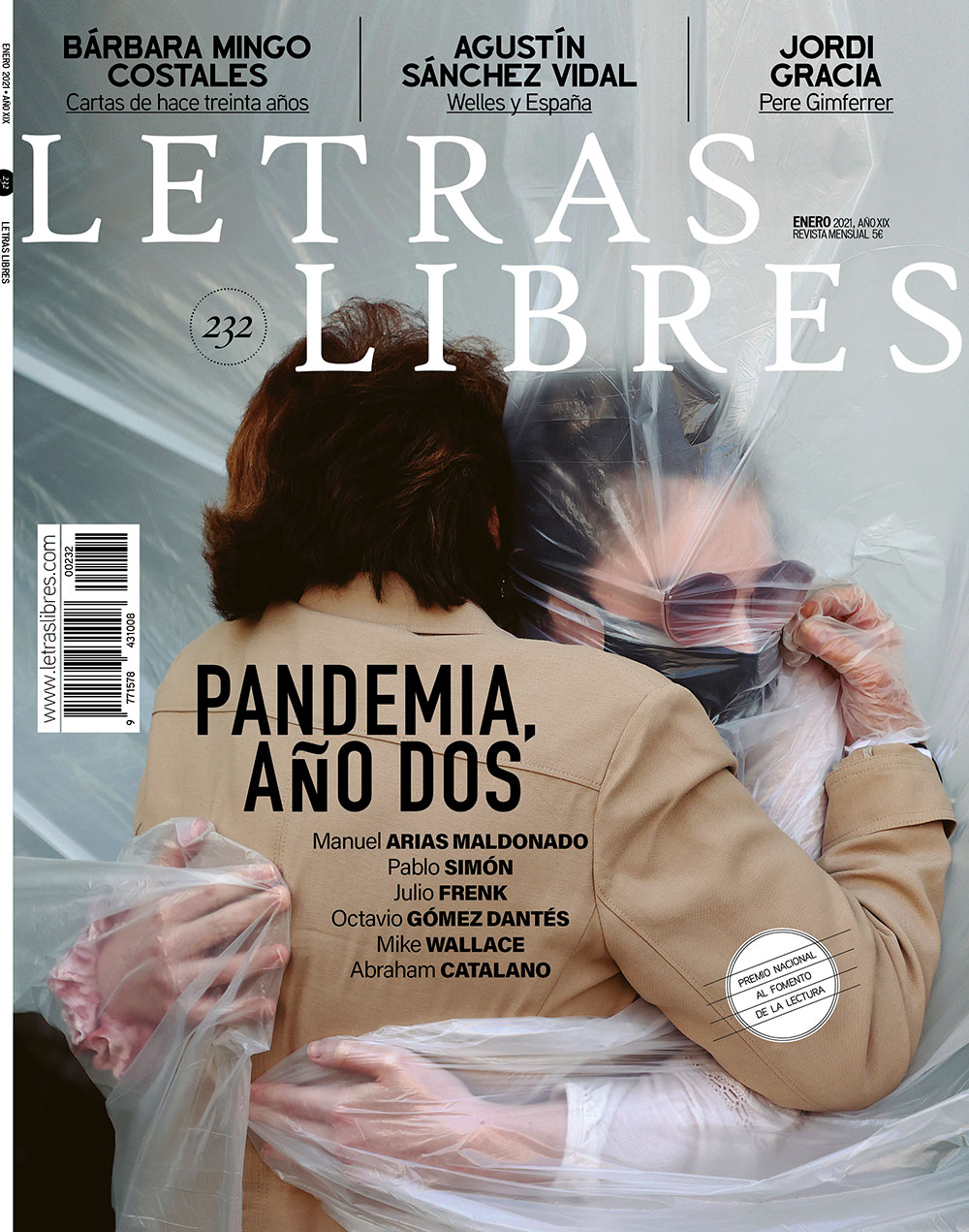Nadie sabe de veras si en algún archivo, cajón, gaveta o caja fuerte se guardan o no las páginas de unas presuntas memorias o una autobiografía de Pere Gimferrer. De existir, yo mataría por leerlas porque Gimferrer es uno de esos raros ejemplares de la especie en los que la sofisticación más elevada convive con el pragmatismo utilitario sin que nada frustre o estropee la alianza del barro y la rosa, la aurora y la cacerola. En Pere Gimferrer ha alentado siempre algo de ese híbrido monstruoso aunque hoy esté desdibujado o amortiguado, o quizá simplemente sepultado bajo el peso de su propio significado icónico.
La plenitud de este escritor se prolongó de forma asombrosa, rotunda y polivalente desde principios de los años sesenta hasta los años noventa en una especie de explosiva fábrica de creación literaria sin límites de género y con el don genialoide de una imaginación pasmosa, intimidatoria: un héroe moderno en traje de dandi antiguo y friolero. A la altura de noviembre de 1972 un venenoso y perspicaz editor, Jaime Salinas, lo retrataba como un cruce entre Josep M. Castellet y Francisco Rico, “voluminoso y eunucoide pequeño monstruo de las letras”, sin llegar a saber del todo, todavía, “si este extraño ser está haciendo una labor seria o si es un irresponsable total” (las citas proceden de la desgraciada edición en Tusquets de la correspondencia de Salinas con su novio islandés). Por fortuna, diez años más tarde, en 1982 y con un aumento exponencial de indicios manifiestos de la naturaleza maniática y atípica de este raro espécimen, Salinas sabe ya también que Gimferrer “es una de las personas más inteligentes, más cultas que tenemos en la península”.
Pese a la asociación mecánica y muy perezosa de Gimferrer con su vertiente de poeta, en realidad pocos personajes de la vida cultural española habían hecho tanto y tan bien en los últimos veinte años por restituir nuestra vida moral y cultural a la esfera de la modernidad arrasada tras la Guerra Civil. Mientras Salinas opina así, Gimferrer escribe hacia 1979 uno de sus últimos grandes textos: un raro, extraordinario fragmento de prosa lírica y memorial que años después publicaría bajo el título de L’agent provocador. Hacía ya casi una década que había optado por escribir en catalán su obra poética, buena parte de sus ensayos de arte y la larga y excepcional serie de artículos en prensa después reunidos bajo el título de Dietari. Todo ello constituye, en la sociedad española, un chute exclusivo de radicalidad engendrada ante las pantallas de cine (su vivacísima crítica periodística o un pionero Cine y literatura, que sigue siendo magistral), sobre lienzos de actualidad inmediata –Dau al Set, Antoni Tàpies, Joan Miró–, sobre poesía y literatura actual y clásica –desde Ramon Llull a Unamuno, desde Ausiàs March hasta Brossa y Foix, Rimbaud o Lautréamont, desde Oliverio Girondo a García Márquez, Lezama Lima, Juan Benet, Juan Goytisolo, José Ángel Valente y otras Radicalidades hasta sus formidables Lecturas de Octavio Paz de 1980 o su rehabilitación de autores ejemplares por razones secretas y a menudo delirantes, como en Los raros.
Bastarían estos libros y trabajos para identificar en Gimferrer uno de los grandes poderes de la cultura española contemporánea, pero es posible que para muchos haya seguido siendo sobre todo el autor de un poemario epifánico, desafiante y en sí mismo monstruoso, Arde el mar, o el autor de poemarios en catalán tan excepcionales como Els miralls o L’espai desert. También es posible que el personaje haya devorado al escritor y haya acabado pesando en la memoria colectiva –si eso existe con un mínimo de fiabilidad– sobre todo el traductor ocasional, ciudadano extravagante y editor obsesivo atrincherado en su despacho de la editorial Seix Barral desde 1970.
Posiblemente la abrumadora riqueza de su obra, incluido el ejercicio durante un tiempo de un mandarinato político-cultural desde prensa, haya impedido la aparición de estudios que aspiren a una comprensión del personaje más allá de su peripecia fáctica. Pero eso es lo que se ha propuesto, con noticias inéditas, perspicacia analítica y frescura estilística, La trama mortal. Pere Gimferrer y la política de la literatura (1962-1985) de Eloi Grasset, profesor en Santa Barbara, California, y uno más del puñado de potentes investigadores que la universidad española no ha sabido retener en la última década larga (la lista es densa e inquietante, y sin pensar siquiera cuento al último premio Anagrama de ensayo, Pau Luque, Santiago Morales, Germán Labrador, Nicolás Sesma: la endogamia es una patología grave, pero empieza a serlo también lo que podríamos llamar, de forma igualmente figurada, exogamia universitaria).
No lo dice Eloi Grasset pero el título de su libro podría no justificarse solo por el artículo que dedicó Octavio Paz a Fortuny, en 1984, titulado “La trama mortal”. Aludía así a la trama textual como auténtica protagonista del libro antes que la historia misma contada (porque apenas había). La resonancia de otra lectura, sin embargo, queda suspendida de la conciencia del lector sin que Grasset invite expresamente a hacer la asociación que propongo ahora: otra trama mortal está también en una forma del amansamiento o aclimatación táctica del personaje Gimferrer en la trama nacionalista liderada por Jordi Pujol en la presidencia de la Generalitat desde 1980. Es otra forma de la muerte, sí, solo figurada y solo simbólica, pero con algo de renuncia, de acatamiento y de palinodia de algunos de los principales nervios estéticos y morales que hicieron de Gimferrer una de las monstruosidades más imantadoras y estimulantes de la cultura española entre los años sesenta y ochenta. No pretendo identificar el origen de un eclipsamiento creativo de Gimferrer con el ingreso en la Real Academia Española en 1985 (aunque eso puede acabar con cualquiera, también es verdad), pero sí cuaja hacia esas fechas un cambio del papel cultural y público del escritor. Es ahí donde lo abandona Grasset, cuando el escritor parece también renunciar a su magisterio público ante una sociedad desatenta y mutante y cuando parece sucumbir de un modo u otro a la hegemonía política y tóxica del nacionalismo conservador catalán.
Gimferrer había hecho pública varias veces una insólita justificación de su cambio de lengua literaria allá por 1970, aunque en su poesía predomine la continuidad con variaciones de un mismo mundo lírico. A sus veinticinco años, explicaba con apelaciones a la autenticidad y la sinceridad expresiva la necesidad de recurrir al catalán para la poesía. Había habilitado conceptos de estirpe esencialista que explicaban su cambio de lengua o el valor de la obra ajena, como la de Antoni Tàpies i l’esperit català. Pero ese esencialismo de raíz romántica saboteaba la vasta pedagogía de la modernidad que en España había liderado desde… sus diecisiete años, como crítico de cine y de literatura, extraordinario, deslumbrante, en revistas conocidas (Ínsula, El Ciervo, Destino) y también en un diario local de la prensa del Movimiento, Tarrasa Información, entre 1962 y 1966. Nadie había todavía hurgado en esos ciento cincuenta artículos y habría de ser hoy casi una obligación civil, en una sociedad tan ensimismada como la catalana, la restitución pública de ese articulismo guerrillero y batallador contra el provincianismo, el localismo, el folclorismo, el dirigismo y cualquier otra amputación de una ciudadanía integral.
Algo de todo esto es lo que cuenta Grasset mientras explora las causas de esa contradicción central o esa adaptación racionalizada y seguramente pragmática al catalanismo pujolista. “La imaginación subordinada” es la turbadora fórmula de Grasset para sintetizar el papel que algunas grandes figuras de la cultura catalana aceptaron para adaptarse al mapa político del nuevo poder democrático. A la altura de 1983, Antoni Tàpies aceptaba de mil amores la medalla de oro de la Generalitat a la vez que pedía disculpas por haberse visto forzado a aceptar dos años atrás, en la resaca del golpe de 1981, otra medalla (al Mérito en las Bellas Artes) otorgada por el Ministerio de Cultura: de no concurrir esa coyuntura extraordinaria posgolpista, la hubiera agradecido pero no aceptado porque venía de España.
Es solo una anécdota pero Grasset exprime bien el significado de ese detalle. En el fondo, se había puesto en marcha entonces la ilusión aberrante de una “autosuficiencia cultural” catalana que a la vez favorecía la estrategia de una “confrontación con España” a través de la prolongación artificiosa, sobreactuada, de la épica resistencialista del antifranquismo. Pero ya no había franquismo y España era una monarquía constitucional: lo que había era la voluntad de hegemonía pujolista desde la Generalitat y un “rapto de la cultura y su sometimiento al discurso político” del nacionalismo conservador. Tàpies servía para reforzar políticamente a Pujol cubriendo el flanco cultural más desasistido de todo el pujolismo. En su glosa del premiado, Gimferrer suturaba la tradición de la vanguardia al tronco de la identidad catalana, como había hecho en su ensayo de 1974. Salía reforzada así la que iba a ser la estrategia de blindaje del pujolismo desde entonces: cualquier crítica a la Generalitat de Pujol se convertía en una crítica a Cataluña. Esa ley mayor empezó a regir oficialmente un poco después, tras la investidura de Pujol de mayo de 1984 y la inversión de culpas que practicó el presidente desde el balcón de la Generalitat: las lecciones de moral y ética las daría en adelante Pujol, aunque en realidad la Fiscalía General acababa de acusarlo de apropiación indebida en Banca Catalana (dos años después se archivaba la causa para él y para el resto de los imputados).
Recupero cosas sabidas porque pertenecen al contexto en el que las figuras públicas de la cultura en Cataluña hubieron de situarse: o bien rechazar el reduccionismo identitario y excluyente entre Pujol y Cataluña o bien asumir la subordinación cultural a su proyecto político. Grasset señala que el ingreso en la rae en 1985 coincide con la pérdida de la auctoritas que había desprendido el escritor aunque a la vez propiciaba una consagración institucional de su figura. Pudo empezar ahí el fin del mandarinato de Gimferrer, con la aparición de sustantivos nombres nuevos del mapa cultural catalán, y el abandono de la tentación de ejercer el papel de Carles Riba (ante la ausencia desde 1972 del obvio titular de ese magisterio, Gabriel Ferrater).
La potencia arrebatada que había impulsado al escritor en los años sesenta necesitó en su plena madurez un revolcón, un accidente o una finta de la vida capaz de resucitar la energía y la imaginación y, con ellas, el castellano como lengua literaria. Y eso sucedió, en efecto, con el reencuentro con una antigua novia tras la muerte de su mujer y la publicación, ya en la primera década del siglo XXI, de pastiches descarados, parodias hipercultas, ejercicios retóricos y poemas emocionantes en Amor en vilo o Tornado. Se había disuelto ya el papel del intelectual dispuesto a intervenir en la dirección cultural de su tiempo, pero seguía vigente la imperturbable lealtad a su primer Rubén Darío, sus primeras fascinaciones modernistas, la asociación libre de raíz surrealista y la aptitud para la breve e intensa cala autobiográfica, como en Interludio azul. Ahí el escritor estuvo vivo, y quizás hoy dude aún una y otra vez entre si sacar o no sacar el manuscrito de las memorias del archivo, la gaveta, el cajón o la caja fuerte. ~
(Barcelona, 1965) es catedrático de literatura española en la Universidad de Barcelona. En 2011 publicó El intelectual melancólico. Un panfleto (Anagrama).