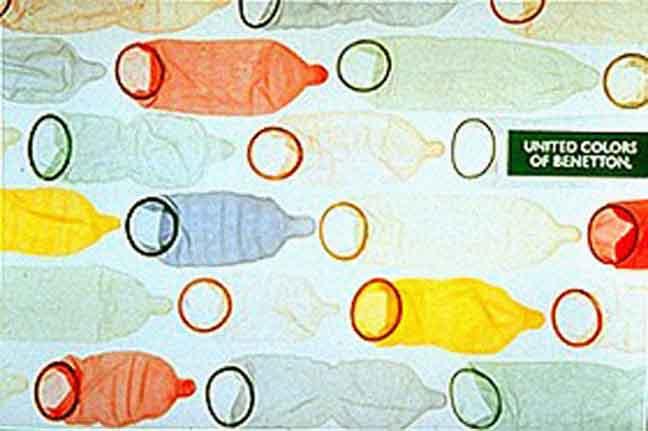Ser de izquierdas era antes relativamente sencillo porque la realidad política española fue estable durante al menos tres décadas. Pero ese mundo desapareció tras la crisis económica de 2008 y todavía no parece asentado el vendaval de cambios que ha sacudido a esta sociedad. Su población de izquierdas los ha vivido más sensiblemente porque a ella le han afectado por partida doble la decadencia de un partido socialista desahuciado y la aparición de una nueva izquierda tentadora y atrevida, pero también inconsistente y parlanchina. Ser de izquierdas es un misterio hoy, pero en mi propia oscuridad he creído adivinar algunas certidumbres. O al revés, he adivinado algunas flaquezas.
Demasiadas apuestas de izquierdas no me parecen de izquierdas, o no cuando menos de una izquierda instalada sin complejos en el siglo XXI. En forma de petulante contradecálogo, podrían sonar así mis aprensiones: no ha sido de izquierdas frustrar una oportunidad política para relevar del poder a una derecha requintada que ha actuado sin escrúpulos ante su propia corrupción epidémica, ha despreciado sin vergüenza la degradación de la realidad social y económica mayoritaria y ha renunciado a la política ante problemas desbordantes. Pero tampoco es de izquierdas el fundamentalismo de la corrección política, como si fuese una nueva disciplina obligatoria y no un instrumento de rectificación de abusos y vejaciones. No es de izquierdas el paternalismo que expulsa de la esfera pública el discurso culto por si suena demasiado elitista para los hábitos de consumo de telespectadores, tuiteros o instagramistas supuestamente en babia; no es de izquierdas menospreciar la relevancia de la clase intelectual como contrapoder político y contrapoder social; no es de izquierdas socavar la ley como auténtico instrumento del poder ciudadano y no lo es tampoco sabotear las leyes que no gustan, porque esa cultura jurídica, selectiva y oportunista, deslegitima a la izquierda. Tampoco es de izquierdas la imputación indiscriminada de acoso sexual, a ojo de buen cubero, sin cuidadosa atención a cada caso, ni es de izquierdas obviar educadamente que la discriminación de género más salvaje de Occidente arranca de los confesionarios y las escuelas religiosas. Tampoco es de izquierdas pedir y defender lo imposible porque esa retórica abona la perpetuación del orden fundamental; no es de izquierdas callar que 1968 fue el fracaso global más productivo y expansivo para las libertades individuales y culturales del último medio siglo; no es de izquierdas omitir la cultura institucional como patrimonio valioso de un Estado por temor al rechazo del populismo demagógico, no lo es tampoco la ingratitud contra quienes construyeron las bases de un Estado cultural en un país que no tenía instituciones culturales (desde conservatorios de música o auditorios hasta museos y bibliotecas).
Nada de eso es de izquierdas sino de derecha reaccionaria o, en su modalidad nueva, de izquierda reaccionaria amparada en las revanchas verbales y retóricas de los sindicados en la Cultura de la Transición y su gurú de cabecera sin demasiada cabeza. Y ya sin cabecera también. No es de izquierdas descalificar cuarenta años de democracia sin señalar las culpas de las generaciones posteriores (la mía, entre ellas). No es de izquierdas creer que las élites arruinaron los sueños de la izquierda durante la Transición; no es de izquierdas arrojar hoy a aquel pasado las culpas del presente, porque es un fraude intelectual. Casi nadie supo hacer mejor entonces las cosas y tampoco después, a pesar de las múltiples críticas de intelectuales contra el Estado de partidos de la democracia. Aunque hoy esté embalsamada, fue nutrida la nómina de pensadores que denunciaron sin descanso las graves quiebras de una democracia opulenta.
No es de izquierdas reducir el franquismo a cuarenta años de polución, porque bajo aquella nube negra crecieron algunas de las inteligencias más vibrantes y seminales de la democracia; no es de izquierdas ignorar la diferencia que hay entre vivir alegremente bajo el franquismo y actuar contra el franquismo incluso silbando; no es de izquierdas condenar los males de la democracia como perpetuación del franquismo porque trivializa la auténtica vileza de la dictadura e infantiliza a quien se cree la patraña; no es de izquierdas asociar el precariado pandémico de hoy con las políticas económicas de los años ochenta sin explicar la alternativa a la salvaje reconversión industrial; no es de izquierdas orillar prudentemente la crítica a la moral católica opresiva y neurotizante ni lo es tampoco reducirla a un solo trazo de brocha gorda.
Tampoco estoy muy seguro de que sea de izquierdas absolutizar el mantra ecologista y pedalear en bicicleta y sin respiro por ciudades sostenibles. Sin duda sí lo ha sido trasladar a la población la conciencia de que el planeta tiene recursos limitados, mostrarle los sistemas de explotación descontrolada del ganado destinado al consumo o convencerla de la defensa del producto de kilómetro cero. Pero deja de ser de izquierdas cuando la obstinación monopoliza la ética ciudadana y santifica consumos restrictivos por imperativo ecológico o vegano o localista.
Quizá lo que revelan estos ejemplos menores es la propensión de la izquierda al fundamentalismo ideológico y a la mala gestión de sus propios éxitos. Tanto el movimiento feminista como el movimiento ecologista son paradigmas de éxito de la izquierda. Han logrado instalar en el programa global del neoliberalismo a las que fueron causas emprendidas por vanguardias minoritarias y a menudo caricaturizadas; burlarse de ellas ha sido una especialidad de la derecha, que se ha burlado también de las campañas de auxilio a desahuciados e inmigrantes, habitualmente financiadas por las clases medias de izquierdas a través de oenegés combativas. La izquierda nueva suele vivir mal, sin embargo, la pérdida del monopolio de una causa propia y tiende tozudamente a la radicalización o beatificación de la causa, perdiendo así por el camino la credibilidad o el respeto de las mayorías.
A pesar de las tamborradas de la izquierda en Cataluña, me temo que tampoco es de izquierdas ser independentista. El procés ha llevado a la izquierda al colapso porque ha respondido a las movilizaciones populares sumándose acríticamente a ellas. A la izquierda le ha sobrado inercia revoltosa y le ha faltado coraje para oponerse a un discurso de fondo insolidario y antiguo; ha aceptado la caricatura de una España reducida a los despachos del poder conservador y no ha encontrado el momento para promover la discusión sobre por qué, contra qué, a cambio de qué y a qué precio se aspira a ese destino redentor. No ha planteado siquiera el debate de la legitimidad ideológica, o se ha acobardado al abordarlo. La nueva izquierda ha creído de forma oportunista y táctica que sus banderas no podían faltar entre las banderas callejeras del independentismo. Ha sido el síntoma más flagrante en Cataluña de su debilidad argumental y de la pobreza de su idea de solidaridad y cohesión social, de su olvido de las clases trabajadoras inmigradas a lo largo de todo el siglo, y no ha sido de izquierdas tampoco su adopción de un relato ajeno y tácitamente supremacista.
La ausencia de una potente contraprogramación desde la izquierda catalana es solo imputable a ella misma. El independentismo ha conquistado incluso el corazón rejuvenecido de antiguos empresarios rojos, seducidos hoy por la aventura nueva y confundidos sobre su significado. Reviven y financian sueños de ruptura con la resurrección del viejo método: el enemigo perfecto fue entonces Franco, hoy lo es un cóctel grotesco al que llaman Madrid. Pero a veces también tienen algo de razón. La socialdemocracia ha dejado el terreno a dos contrincantes sin que la contrapropuesta federal haya cuajado como programa resolutivo, ni desde Cataluña ni desde España. La socialdemocracia ha carecido de reflejos, ha parecido sumarse al negacionismo y hasta su incomparecencia ha sido parte sustancial del problema.
Tampoco ha deslindado con nitidez, sobre todo en los últimos tiempos, la dimensión legal del conflicto de su naturaleza política. ¿Por qué los encarcelamientos de los líderes independentistas no han merecido un juicio más matizado de los socialistas? Una cultura de Estado moderna debería llevarnos a defender los derechos de aquellos con quienes discrepamos. Las adherencias sentimentales y nacionalistas no han empujado la nave en favor de una racionalidad fría y garantista. Los socialistas han desertado de ese debate y han preferido cerrar filas con posiciones numantinas, dejando el clamor agraviado a los independentistas. El miedo a hacerles el juego no ha jugado precisamente a favor de una socialdemocracia actualizada ni ha peleado por defender el espacio argumental de lo democrático. Tanto la izquierda como el centroizquierda han desaprovechado el anchísimo espacio que dejaba la tensión entre la pulsión penalizadora y recentralizadora de la derecha y el aceleramiento desbocado y antidemocrático del independentismo. El endiablado encadenamiento de acción/reacción ha copado la esfera pública y ha retirado de la primera línea informativa y política la opción que mejor encaja con la naturaleza mestiza de Cataluña y la culminación federal del Estado autonómico.
En el panorama que han traído los últimos diez años, algunos rasgos son comunes a toda la izquierda y otros son más propios de cada una de ellas, o de las dos centrales, la socialdemocracia sonámbula y la nueva izquierda hiperventilada. La socialdemocracia no ha restituido sus antiguas certidumbres y la nueva izquierda no ha consolidado las nuevas. Ni ideológica ni políticamente han cuajado como discursos de acción y pensamiento, pero la demanda social ni cesa ni cesará. La debilidad de sus discursos es diferente e incluso complementaria, pero tiendo a creer que ni una ni otra han interiorizado algunos ingredientes que son el centro de mi análisis: echo de menos en ellas la ironía como instrumento de conocimiento, la lucidez del pesimismo ilustrado, el anclaje en el principio de realidad sobre el capitalismo global, la convicción en el ejercicio fuerte de un poder débil, la emancipación de mitos remotos y a menudo indeseables, la reconexión con los hábitos y convicciones de su electorado potencial. Quizá el resumen drástico de todo confluye en la falta de veracidad de su discurso con respecto a sí misma y el cultivo del autoengaño como consecuencia esterilizadora. ~
_____________________
Este texto es un fragmento de Contra
la izquierda. Para seguir siendo de izquierdas
en el siglo XXI (Anagrama), que llega este mes a las librerías.
(Barcelona, 1965) es catedrático de literatura española en la Universidad de Barcelona. En 2011 publicó El intelectual melancólico. Un panfleto (Anagrama).