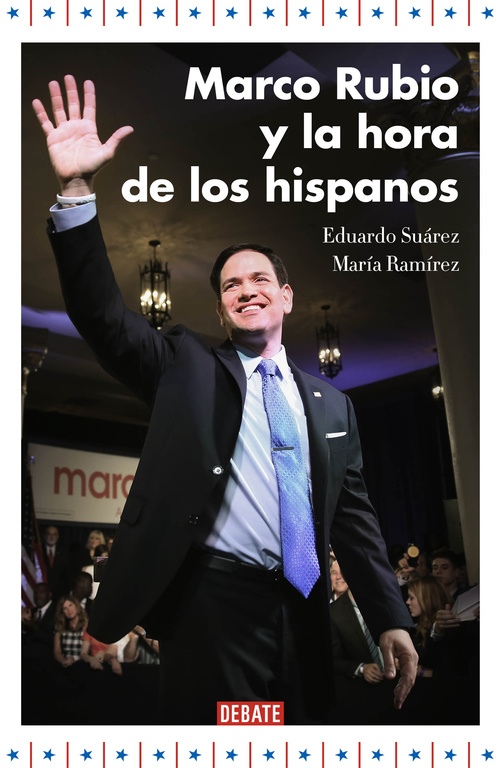En el museo del Palacio de Bellas Artes se exhiben obras del expresionismo alemán. Si se quiere tomar fotografías hay que pagar 30 pesos. “Permiso de toma de fotografía”, reza el boleto. Los dos o tres guardias por sala –entrecruzando los dedos, ahora cruzando los brazos, ahora caminando hacia una silla de plástico al fondo– están al pendiente de las obras. Y al pendiente de los celulares. Que nadie saque su celular frente a una pieza, que nadie finja una llamada para tomar fotos.
Es un detalle. Mínimo: cuesta 30 pesos fotografiar piezas en Bellas Artes. ¿Por qué? Si eso acordaron con el MoMA que prestó las piezas, si Hacienda administra ese dinero, si Bellas Artes lo utiliza para tal o cual cosa, no es relevante aquí. ¿Por qué cobrar 30 pesos a un adolescente que quiere sacar fotos de las piezas? Para formular la pregunta de otro modo, ¿cómo afecta a la idea que tenemos del espectador en este país? ¿Qué implicaciones tiene la la burocracia alrededor del arte en la noción que tenemos del espectador?
Generalmente, hay dos opciones: se permite tomar fotografías sin pagar o se prohíbe (porque se deteriora la obra, por cuestiones de derechos o porque el artista así lo pide). Si hay que pagar una suma, por modesta que sea, entonces hay un postura. Se puede, pero pase usted a taquilla. En esta ciudad, en este país, el punto intermedio, la cantidad tibia: los 30 pesos que un estudiante tiene que pagar para sacar fotos con su celular.
Vivimos tiempos en los que cualquier niño encuentra nítidas imágenes en Internet, de esa y de cualquier otra exposición en el mundo. Es evidente que sacar una fotografía, para el público general, no supone lucrar. Tomar fotografías con el celular en un museo es el balbuceo del espectador. Las frases improvisadas de un padre explicando el cuadro a su hijo. Sorber refresco en el cine. Dejar el ticket de compra entre las páginas del libro. Un comentario, un codazo, un carraspeo: una fotografía en el celular.

La fotografía forma parte de la vida diaria, es una moneda corriente en las redes sociales, un gesto equivalente a estornudar. De hecho, en cualquier restaurante hay más fotos que gente estornudando. Fotografiar se parece más a doblar un dedo. O a parpadear. Atrás, muy atrás, quedaron las puestas en escena familiares, los álbumes y su narrativa, los momentos extraordinarios enmarcados. Ahora todos somos fotógrafos, todos tenemos la cámara en el instante indicado. Somos capaces de fotografiar o de hacer un video en cualquier momento. Esto, como sabemos, ha tenido repercusiones directas en la política y en los medios de comunicación. Aunque Instagram no hace a la Rinko Kawauchi o al Enrique Metinides, todos tenemos cámara. Con el tiempo sólo se estira la liga. Anoche, por ejemplo, mi hermano me enseñó las fotos en su celular de un viaje reciente. De pronto dos, tres fotos rompían la historia: su sonrisa muy de cerca, mostrando con detalle sus dientes frontales. Esto qué, le pregunté: “Es que no había espejo en ese restaurante y quería ver si tenía el clásico frijolazo.”
Regreso. Cobrar 30 pesos en un museo en México lastima la idea que tenemos del espectador. No es Bellas Artes, es un pretexto, un tema. Esos 30 pesos son el resumen de otra cosa. La burocracia que circunda el arte, por ejemplo. El alto costo de los libros (¿qué pasó con el precio único?). ¿Cómo se apoya al teatro? ¿Algún programa que invite a los espectadores a las funciones de danza? ¿Qué se hace para invitar al público a las salas de concierto? Quien tome este tipo de decisiones debe estar a favor de la idea de que los jóvenes se acerquen a la cultura. Acercar, siempre y a costa de todo: nunca alejar. Más delicado en un país en donde, por decir lo menos, la cultura no es una prioridad en la educación. Habría que estar a favor de una sociedad capaz de interactuar con el arte, capaz de dialogar.
No quiero pecar de abstracta. Esa tarde, un estudiante sacó una foto con su celular. Un guardia rápidamente llegó. El estudiante tuvo que borrar la foto. Le pregunté con qué fin había sacado la foto de un Schiele. El estudiante respondió: “Pues me gustó mucho, nomás la quería tener.”
Habría que apostar por menos estudiantes copiando fichas técnicas en cuadernos cuadriculados, más espectadores capaces de conversar. “Es la obra de arte una isla imaginaria que flota rodeada de realidad por todas partes.”, escribió Ortega y Gasset a propósito del espectador. No hay que olvidar esa realidad. Menos en los tiempos que corren, menos en este país.