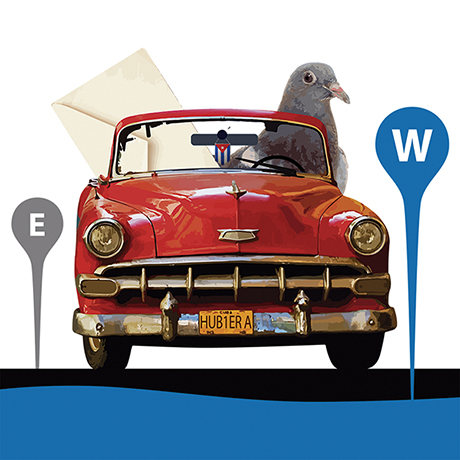La muchacha Carrington, la perseguida por la autoridad paterna y por la psiquiatría, la fugitiva de Inglaterra, de Francia, de España, de los Estados Unidos, de la Segunda Guerra Mundial, y, en fin, la evasora de la “pesadilla de la Historia” (según dijo James Joyce), será luego en México, desde los años cuarenta, la esposa y la divorciada de Renato Leduc, la esposa y viuda de “Chiqui” Weisz, la paridora de dos hijos y, definitivamente, la serena hechicera madurada en una maestría artística que nunca desdeñará la incesante ráfaga del delirio. “Merece tus sueños”, dijo un poeta, y ella los merece suscitándolos, haciéndolos florecer en los cuadros, en sus murales (aquel Mundo mágico de los mayas, conjunción de la imaginación gótica y los mitos indígenas) y en sus escenografías teatrales (aquel jardín de fastuosa flora literalmente venenosa concebido para La hija de Rapaccini, poema/drama de Octavio Paz sobre un cuento fantástico de Hawthorne).
“Yo no invento lo que pinto; lo que pinto me inventa a mí”, dijo Leonora. En sus cuadros como en sus relatos (La casa del miedo, La dama oval, Un camisón de franela, La trompeta acústica, etc.), como en su teatro (Penélope, La invención del mole, El príncipe azul Cucú) se alían misterio y humorismo como en el tubo entre los dos vasos comunicantes, pues la palabra entre, que rige la poesía de Octavio Paz, rige también la pintura de Leonora. Sus personajes entre lo humano, lo animal, lo vegetal y lo mineral, habitan las quietas pero inquietantes escenas del mental teatro que son sus cuadros, momentos de esa quieta dramaturgia de poses hieráticas, silenciosas y alucinatorias, de una imaginería fosforescente e interimantada. Sus cuadros, murales y esculturasnacen de algo más que del ars combinatoria; nacen de una muy sabia magia transfiguradora que actúa entre el mundo exterior y el mundo interior, entre lo visible y lo visionario.
(Ahora un paréntesis para introducir, a mansalva, cierta leonardesca anécdota de believe it or not. Un día a Carrington la visita un crítico de arte pregonador del “realismo socialista”. El hombre, “martillo teórico” de una estética estalinista que justificaría el buen improperio de Blaise Cendrars: “La crítica de arte es tan imbécil como el esperanto”, al hallarse ante el rostro todavía juvenil de Leonora, la toma por una muchachita aleccionable y le asesta el rollo ideológico sobre la ineludible misión social del arte, sobre el imperioso deber del artista de servir al pueblo, y le aconseja salir del barracón de feria del surrealismo, esa truquera magia del narcisismo delirante y egoísta predicada por el “Papa” André Breton, y, cuando cree que ya tiene fascinada a Leonora, se permite recriminarla por su “elitismo”, la conmina a dejar su “torre de marfil” para salir a la gran plaza popular y atender al movimiento de las masas hacia el socialismo. De pronto, Leonora, sonriente, casi cariñosa, roza la mano del perentorio perorante, le pregunta si ha cenado y, tras la negativa, le propone un “sandwich carringtoniano” . Él acepta sabiendo que ella también tiene fama de ser una maga de la gastronomía, y Leonora va a la cocina, luego al cuarto de su reciente hijo, luego de nuevo a la cocina, y finalmente le trae al gran teorizador de la Estética redentora de pueblos un sandwich hecho con jamón y con una porción de caca tomada de un pañal de su bebé, en lugar de mostaza. El rollero mastica el chef d’oeuvre culinario, lo degusta laboriosamente, alaba su sabor un tanto exótico, quizá un poco demasiado fuerte, pero sin duda exquisito. Y quién sabe si llegó a saber de aquel engaño culinario, pero unas semanas después publicaba un artículo arremetiendo contra el gran engaño del surrealismo y lamentando que la promisoria artista Leonora Carrington hiciera su obra sólo para el disfrute de la putrefacta burguesía. Se cierra el paréntesis.)
La pintura leonoresca, me gusta decirlo como se diría “la pintura leonardesca”, es un amplio, múltiple ventanal a un mundo nocturno y fosfórico. Con una rigurosa técnica, el pincel sereno de Leonora sabe obedecer a los poderes oníricos. En la laberíntica, la multifacética intimidad de su mente, descubre, creándolos, a incontables seres surgidos de todos los reinos de la naturaleza y de las obras literarias y pictóricas que nutrieron la cultura de Leonora: leyendas celtas, mitos gnósticos, alquimia, cosmología maya, Lewis Carroll, Lautréamont, Nerval (que escribía de “la expansión del sueño en la vida”), los cronistas de Indias, El Bosco, Arcimboldo, Carpaccio, las coloridas láminas de los cuentos de hadas, y, claro, el unicornio o el centauro intuidos a partir del caballo. En paisajes boscosos o en palaciegas salas flotantes, en horizontes entre el sueño y la vigilia, habitan las criaturas carringtonianas mutantes hacia lo animal, lo vegetal, lo mineral, hacia quién sabe qué incatalogable especie o género. Captados en una engañosa quietud casi hierática, esos seres se transforman, se funden y entreveran, se vuelven otros. Son personajes no indefinidos, sino muy concretos, pues se hallan dotados de una cabal presencia visible. Son actores de un mental gran teatro noctidurno, surgidos de una germinal noche/alba de otro mundo que a la vez es este mundo tal como lo descifraba la mirada serenamente alucinada de Leonora.