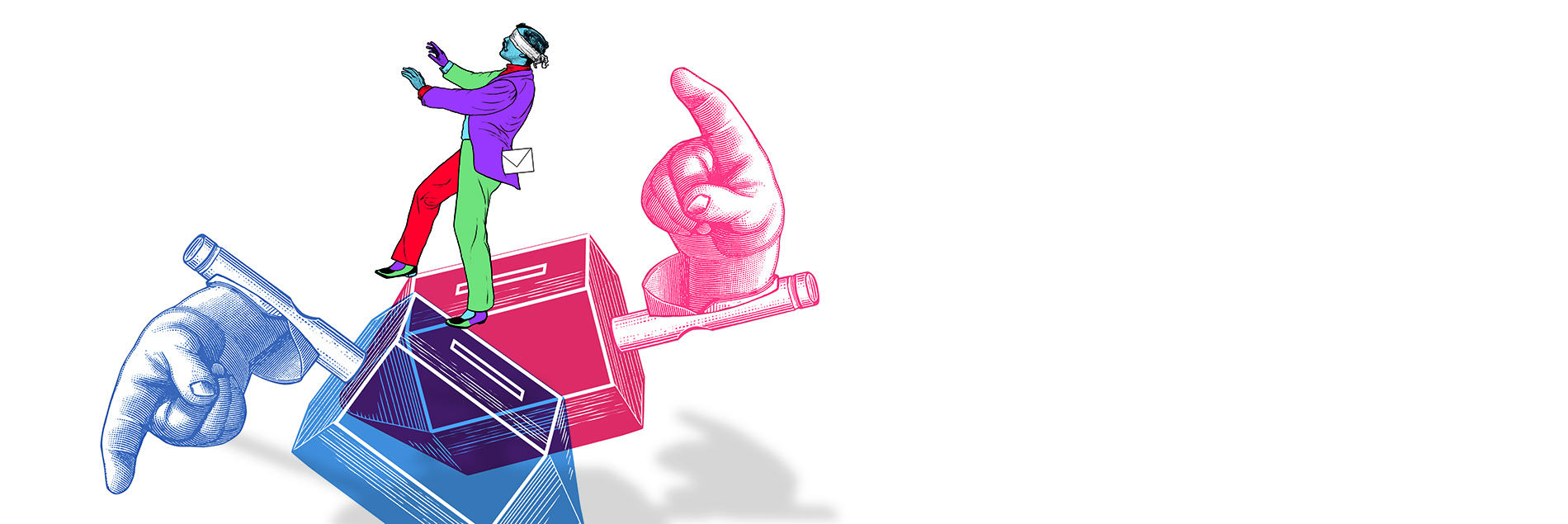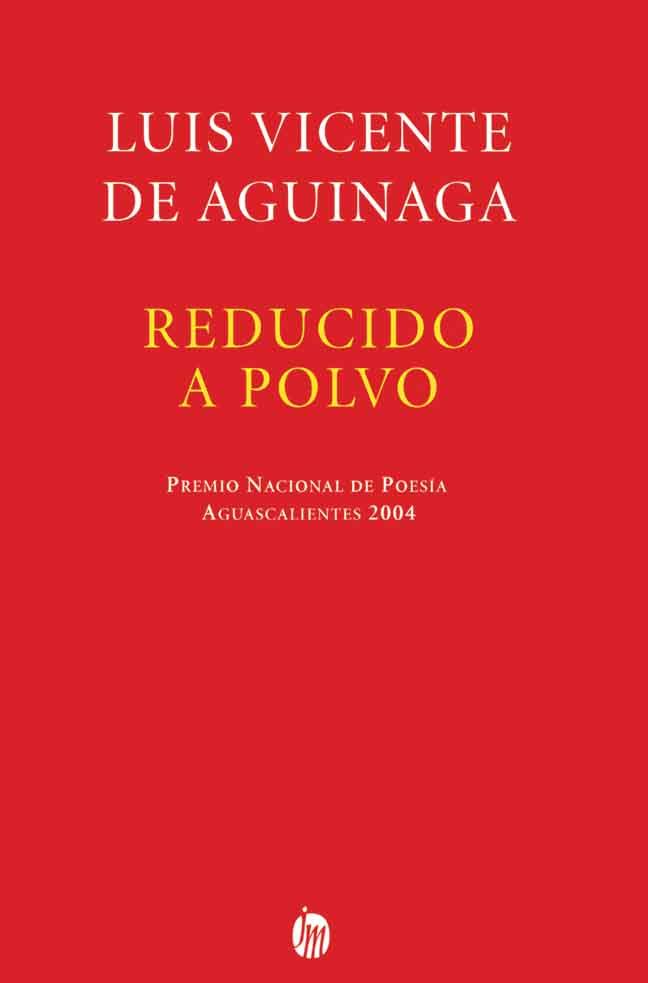CRISTIANAS Y ROJILLOS
Esta historia, quizá de horror, me la contó, en los últimos días de supervivencia del Café Chufas de la calle de López, casi esquina con Avenida Juárez, ciudad de México, un viejo exiliado español que había trabajado como pequeño funcionario en la embajada de la República Española en México.
La Embajada estaba instalada en un ruinoso edificio de estilo entre gótico y neoclásico situado casi en el vértice de una manzana triangular entre las calles Londres y Hamburgo de la colonia Juárez de México D.F. al que, además del aspecto de Casa Usher (como en el cuento de Poe) que le conferían yedra y cuarteaduras, lo infamaba un hecho de sangre que, tan reiterado como para adquirir casi un sentido simbólico y ritual, había agriado las nada cordiales relaciones de vecinos entre los representantes locales de la Segunda República Española y los de la Iglesia católica. El crimen, que llegó a merecer alguna columna periodística, era el siguiente:
Desde la azotea de aquel caserón hispanorrepublicano, unos gatos de azotea que, impregnados del espíritu del lugar, sin duda se habían españolizado y vuelto ateos y republicanos, o sea gatos rojillos, acostumbraban, con ánimo de revancha histórica y sin respeto al derecho de santuario, brincar por las noches al tejado de la iglesia contigua, la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, para asaltar, asesinar, devorar y quizá de paso violar a las también abundantes blancas palomas que allí habitaban y que a su vez, por fuerza del espíritu del lugar sagrado en que residían, debían ser señoritas de buena familia, de fe católica y de inocencia virginal. El párroco, sin duda celoso vigilante de la integridad y pureza de su grey, en la cual, por lo visto, incluía a las mártires palomas, fue a protestar con el embajador republicano español (que si bien recuerdo debía ser por esas fechas Martínez Feduchy), y como éste se negó a admitir cualquier clase de complicidad en la masacre y de autoridad sobre los vandálicos felinos, los dos hombres discutieron, se enfadaron, y el cura salió de allí chisporroteando en una santa furia que luego siguió verbalizando en sus sermones dominicales para ilustrar la barbarie roja y, naturalmente, atea. El pleito llegó a algunas planas de la “nota roja” y, Pepe Alvarado, que hacía de él una espléndida crónica oral, y desgraciadamente nunca la puso por escrito, decía que el incidente había sido una continuación de la guerra civil española por otros medios.

Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.