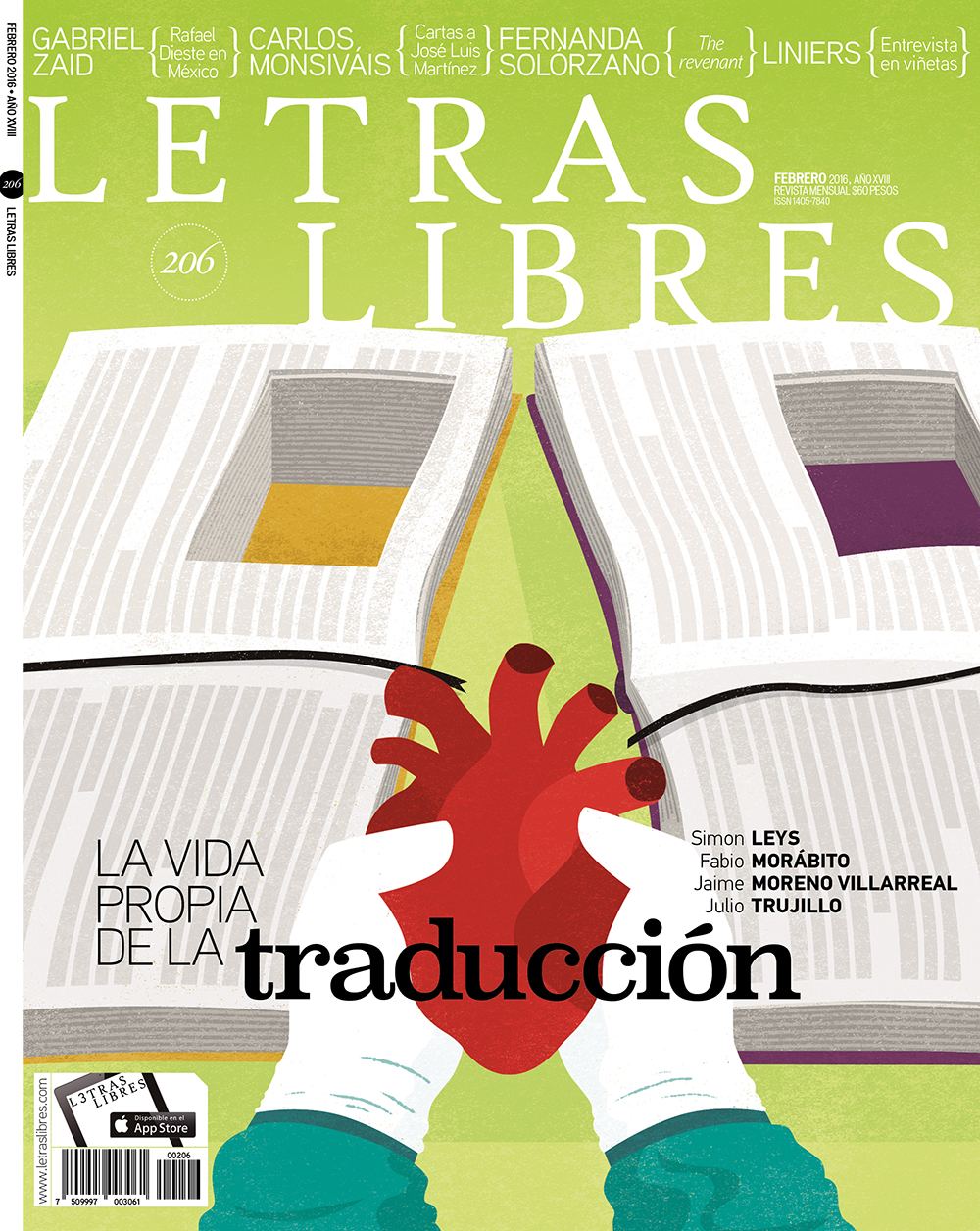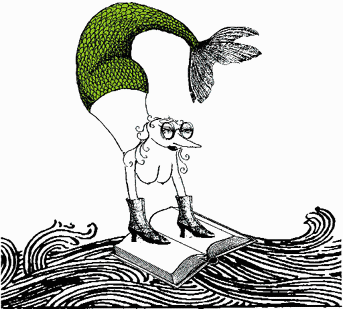En diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón se lanza a la batalla contra el crimen organizado. Pronto, a pesar de contar con tropas federales repartidas en buena parte del país, se topa con un muro de violencia. Es que se fue a la guerra sin estrategia, dicen los críticos. No, claro que hay estrategia, integral, con cinco pilares, atendiendo cada dimensión del problema, del desmantelamiento de bandas criminales a la cooperación internacional, responden los voceros gubernamentales.
Pero es que se necesita otra estrategia, replican los candidatos presidenciales de 2012. Una que vea el fenómeno con gran angular, que atienda las causas profundas de la inseguridad, que se centre en la prevención, que haga uso intensivo de la inteligencia, que siga el rastro del dinero. Ya ganador, ya presidente, Enrique Peña Nieto dobla la apuesta: a diecisiete días de iniciado su mandato, presenta su estrategia que no se dice estrategia, sino política de Estado para reducir la violencia y la delincuencia. “Coordinación”, “inteligencia”, “prevención” son las palabras claves.
Pero los críticos, que siempre los hay, pronto les achacan a las nuevas autoridades que no tienen estrategia, que la coordinación no es estrategia, la inteligencia no es estrategia, la prevención no es estrategia. Instrumentos apenas, palancas para algo más. Hay que tener una estrategia, pronto. Y cuando revienta la crisis de Iguala, cuando desaparecen los 43 de Ayotzinapa, los reclamos se tornan ensordecedores. Ya ven, eso les pasa por no tener estrategia. Y ante tanto griterío, el gobierno de Enrique Peña Nieto presenta una estrategia que no se llama estrategia, pero que se le parece montones.
Pero un año después, no hay nada: la estrategia que no era estrategia pero que parecía estrategia se quedó en discurso. Algún llamado al mando único policial, algún reclamo a los que nadan de muertito, un macromural con supuestos efectos preventivos aquí, una detención de capo allá. Fracaso de la estrategia, dicen los inconformes. Se requiere una nueva, dicen los que se sienten visionarios.
Desde hace diez años por lo menos (tal vez desde hace veinte), México debate sobre la estrategia para vencer a la delincuencia y restablecer la seguridad de los ciudadanos. La estrategia, así en singular. Pero, por más esfuerzo que se derroche, por más tinta que se derrame, no hay consenso. Y tal vez pueda haberlo. Por una sencilla razón: la pregunta está mal planteada.
Estrategia es lenguaje marcial. Como primera acepción, el Diccionario de la Real Academia Española define el término como “arte de dirigir las operaciones militares”. Estratega era el conductor de los ejércitos griegos. Estrategas: Alejandro y Julio César, Napoleón y Wellington, Rommel y Eisenhower. Estrategia es una serie de acciones meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. La victoria en el campo de batalla, la rendición del enemigo.
¿Pero qué pasa si no hay un fin determinado? ¿O tal vez no uno solo o no el mismo siempre y en todo lugar? ¿O si el enemigo muta en cada enfrentamiento? ¿O si no hay enemigo, sino un puro y positivo desmadre? Entonces pensar en estrategia, así en glorioso singular, es como pensar en el sexo de los ángeles: interesante, pero básicamente inútil.
La seguridad pública no es terreno de victorias decisivas. No es lugar de enemigos que arrojen sable y signen su derrota. No hay un fin determinado, no uno solo. No es lo mismo estar seguro que sentirse seguro. No es lo mismo combatir el secuestro que el robo en transporte público. No hay delito, hay delitos. No hay delincuencia salvo en el espacio de la abstracción, hay delincuentes concretos, a veces de tiempo parcial, a menudo solo porque se presentó una oportunidad, en ocasiones con motivaciones complejas.
Aun si se piensa en el crimen organizado, es más útil imaginar una hidra que un dragón. Más que espacio de jerarquías prusianas, es un ecosistema de extraordinaria diversidad que incluye una multiplicidad de actividades ilícitas, un mundo de actores, a menudo independientes, y una infinidad de formas de operación.
Si esa descripción de la seguridad pública es correcta, entonces la apuesta no puede ser por las soluciones grandotas, por la estrategia nacional perfectamente geométrica que atienda todo el fenómeno desde todos los ángulos. La jugada tiene que pasar más bien por las soluciones concretas a problemas específicos, construidas desde lo local, descubiertas a punta de ensayo y error.
Esto no quiere decir, por supuesto, que los gobiernos no tengan o no deban tener una cierta visión de lo que deben hacer en materia de seguridad pública. De hecho, la elaboración y publicación de los planes nacionales de desarrollo y los programas nacionales y sectoriales –además de los discursos sobre el tema y otros documentos menos formales– implican, en teoría, establecer un marco de referencia. Pero estos planes y programas, por su propia naturaleza, permanecen estáticos, mientras que los problemas tienen la maldita tendencia de evolucionar.
Nada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por ejemplo, habría permitido anticipar que en 2014 se terminaría creando una Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán o una Coordinación Nacional Antisecuestro –que son respuestas directas a una coyuntura de crisis–, de la misma forma en que la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia de 2007 no anticipaba la intervención conocida como “Todos Somos Juárez” en 2010.
En un país como México, no hay un problema de delincuencia sino varios, y las diferencias no existen solamente a nivel regional o estatal, sino incluso entre municipios y colonias. En una misma ciudad, la experiencia con el crimen que vive una persona que reside en una colonia peligrosa es fundamentalmente distinta a la de la que se vive en una colonia relativamente más segura. Hablar de los grandes problemas de seguridad pública no pasa de descripción genérica. Se quiere, por supuesto, mejor seguridad pública. Pero diferentes personas en diferentes localidades probablemente se estarían refiriendo a algo distinto cuando lo dicen.
En consecuencia, es poco factible que una sola estrategia, una sola solución, tenga buenos resultados en todas las localidades. Contar con mejores policías es quizás una buena idea, independientemente de dónde estén actuando estas policías. Pero la idea de mejores policías, como la idea de mejor seguridad pública, probablemente no es la misma en la práctica en un lugar que en otro. Por supuesto, es mejor que la policía tenga más capacidades y sea más eficiente a que lo sea menos. Pero estas afirmaciones están al nivel de que es mejor que haya menos hambre y pobreza a que haya más. Proveen una guía, un principio general, pero no dicen nada sobre qué capacidades es más urgente desarrollar en circunstancias específicas. Tampoco dice mucho sobre dónde y cómo deben concentrarse los esfuerzos del gobierno, qué debe decidirse antes y qué debe decidirse después.
Matices de esta clase hacen inviable una estrategia única nacional y a la vez hacen casi imposible mantener una visión general relativamente coherente a lo largo y ancho del país, excepto en los términos más genéricos. La incertidumbre sobre cómo puede evolucionar una situación local en el futuro contribuye también a esta complejidad. Es un nivel de detalle y precisión, que no puede incorporarse en una perspectiva nacional: tratar de incluir todas las dinámicas locales en un solo plan maestro para todas las localidades resulta no solo increíblemente complejo, sino que es una receta para que el propio plan tenga una vida útil muy corta. Pretender que se puede encontrar una sola fórmula para resolver los problemas de seguridad pública del país es utilizar un mazo cuando lo que se requiere es un escalpelo.
Esto lleva a una segunda dificultad. Si lo que se necesita es un escalpelo para enfrentar los problemas de seguridad pública, ¿quién debe empuñarlo y cómo podemos responsabilizarlo de lo que hace con él? Si se parte del supuesto de que las corporaciones estatales y municipales son esencialmente incapaces, la solución obvia pasaría por desaparecerlas y concentrarlas en un solo mando al que se considere capaz: crear una policía única a nivel nacional. Pero esta solución no es viable políticamente e implica una concentración de poder inmensa que atenta contra la idea misma del pacto federal.
Crear una serie de mandos únicos a nivel estatal, como solución intermedia, puede resultar más atractivo en términos políticos, pero no resuelve necesariamente el problema de fondo. Mientras se pretenda que hay una estrategia nacional, diseñada, liderada y ejecutada por el gobierno federal, no hay mucha diferencia en que haya 32 mandos o miles de mandos. Son las autoridades electas, los gobernadores y los presidentes municipales, quienes tienen que asumir la responsabilidad, con sus pros y sus contras, de lo que está ocurriendo en sus localidades. De lo contrario, no tendría sentido atribuirles responsabilidades si no pueden decidir por sí mismas qué es lo que deben hacer.
Se puede argumentar, por supuesto, que el gobierno federal tiene una obligación subsidiaria en materia de seguridad pública local. Esto es, las autoridades federales no pueden permanecer al margen y deben intervenir cuando las autoridades locales no pueden cumplir con sus responsabilidades. Esta ha sido, de hecho, la lógica de las intervenciones federales que se han registrado en la última década: crear las condiciones para que las policías locales puedan hacerse cargo, eventualmente, de la seguridad pública.
Pero en un contexto en el que el gobierno federal asume todos los costos de lo que ocurre en materia de seguridad pública, estas intervenciones resultan insostenibles como estrategia de largo plazo. La intervención subsidiaria debería ser una excepción, no la regla. Y el diseño de estrategias nacionales no puede sobreponerse ni suplir el diseño de estrategias locales. El gobierno federal puede y debe intervenir cuando no hay alternativas –el policía de última instancia–, pero esto no puede hacernos olvidar que la responsabilidad original recaía en otra autoridad y que esta no hizo apropiadamente su trabajo. La noción de que, en todo momento, el gobierno federal es responsable de la seguridad pública de cada municipio del país no solo es impráctica, sino que abre la posibilidad de que otras autoridades electas simplemente abdiquen de sus responsabilidades. Por no mencionar el hecho obvio de que no hay suficientes elementos federales para hacer el trabajo. El impulso a centralizar la toma de decisiones es comprensible ante la crisis permanente de seguridad pública, pero es un impulso que debe resistirse.
Pensar en la estrategia de seguridad pública como un conjunto heterogéneo de estrategias, tácticas, programas, proyectos y acciones puede resultar inquietante, en tanto que describe un mundo mucho más incierto del que preferiríamos y deja mucha responsabilidad en manos de funcionarios en los que muchos ciudadanos no confían. Pero es el único camino para que se rindan cuentas y para que el gobierno pueda mantener una visión coherente y flexible de los distintos problemas de seguridad pública.
Y más importante aún, es quizá la única forma de entender y evaluar la responsabilidad de la seguridad pública en un país en el que, como México, no está en una sola persona ni en un solo equipo, sino en una multitud de actores con diversas capacidades, prioridades y agendas. La seguridad pública lidia, en esencia, con un mundo incierto. Aceptar este hecho nos obliga a abandonar la obsesión por la mentada estrategia, a pensar en lo concreto y en lo local, a reparar en que lo que sirve puede no servir mañana y que lo que funciona en Querétaro no necesariamente funciona en Iguala. La situación es complicada. Y como es complicada, hay que intentar muchas cosas y fracasar en muchos intentos, idealmente, aprendiendo en el proceso.
Desde hace dos décadas, cada crisis de seguridad ha tenido una respuesta simplificadora y centralizadora. Los resultados están lejos de ser impactantes. Tal vez es hora de mirar al país con otros ojos. ~
es analista especializado en políticas de seguridad. Es socio consultor de GEA (Grupo de Economistas y Asociados)