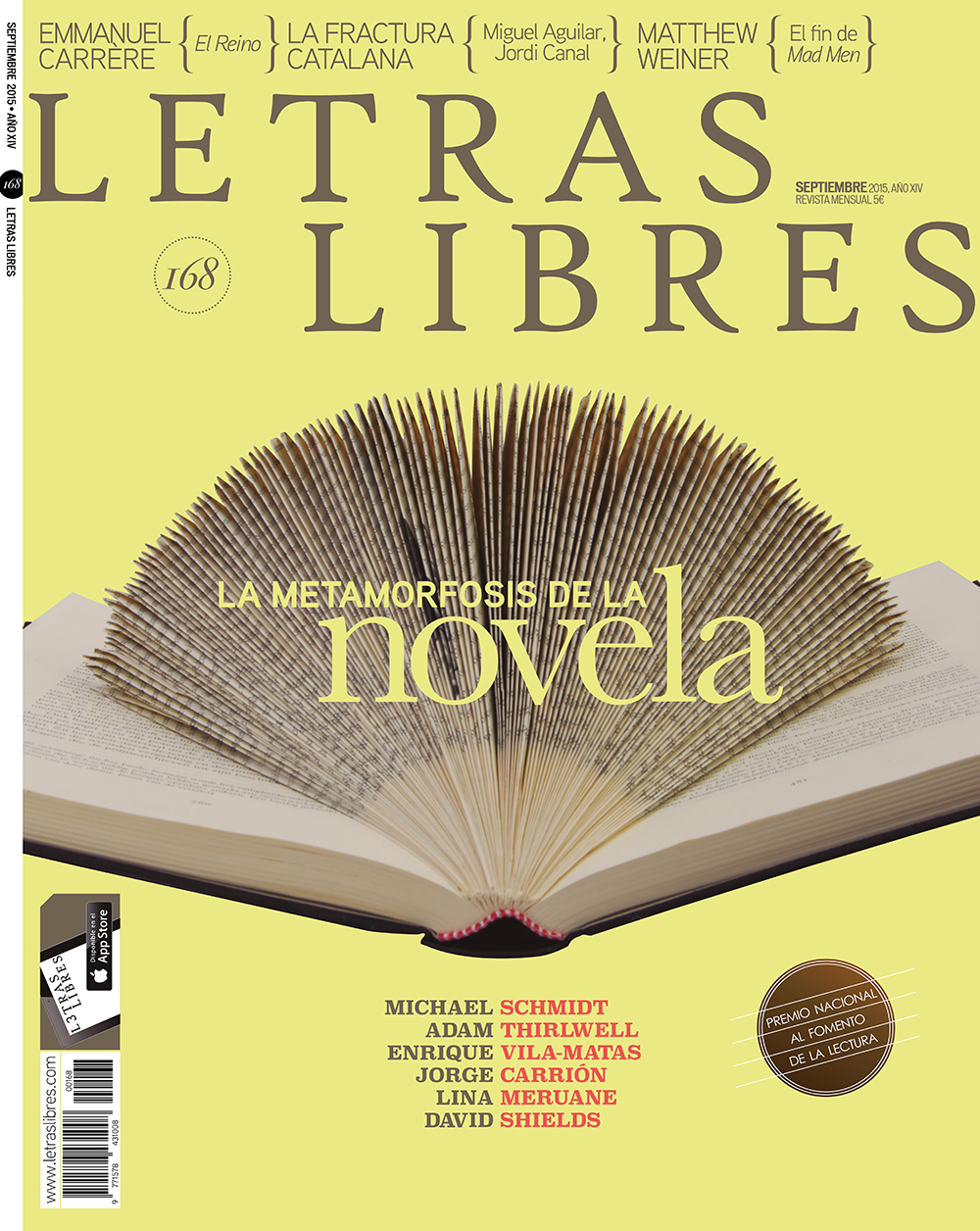El día de la inundación, Rubén Besagonill se levantó de la cama, miró por la ventana y buscó su ropa con urgencia. Eran las dos de la mañana del domingo 10 de noviembre de 1985 y el viento sur hacía temblar los vidrios de la casa. Fue al dormitorio de sus padres.
–Voy a Epecuén –les dijo–. ¿Vienen?
Epecuén era una villa turística ubicada en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, y a ocho kilómetros de Carhué, la localidad donde estaba Rubén. El hombre tomó las llaves de la camioneta y abrió la puerta principal.
–¿Vienen? –insistió.
Su madre cerró los ojos y negó con la cabeza. Su padre miró la calle –el viento parecía tomar el pueblo por los pelos– y después miró a su hijo.
–No –respondió–. No quiero ver eso.
Rubén llegó a la ruta en minutos. Estaba asustado. Si la sudestada seguía, todo Epecuén quedaría bajo el agua. No era una suposición sino una certeza, el desenlace lógico de un desastre anunciado. El lago Epecuén –que daba nombre al pueblo y estaba a metros de la primera línea de casas– desde hacía meses venía creciendo y poniendo a prueba la resistencia del terraplén, una barrera de contención que promediaba los cinco metros de alto y que, a la manera de una represa, había ido armándose a lo largo de los años para resguardar la Villa de una eventual inundación.
¿Aguantaría el terraplén? En Epecuén había dos opiniones encontradas. Estaban los llamados “alarmistas”, que auguraban un final trágico. Y estaban quienes confiaban en los funcionarios municipales y provinciales, que habían jurado que cualquier desborde no superaría los diez centímetros de agua, que Epecuén jamás se inundaría y que el pueblo seguiría siendo lo que siempre había sido: uno de los principales centros de turismo de salud de la Argentina. Un maná de aguas altamente salinas que ponían a Epecuén en un plano terapéutico a la altura del Mar Muerto.
Rubén estaba entre los alarmistas. Un día atrás, el sábado 9 de noviembre, su cuñado –fumigador de campos– lo había subido a su avioneta y lo había llevado a ver las Encadenadas, un sistema de seis lagunas escalonadas que tiene en su base, como si fuera un “fondo de olla”, al lago Epecuén. Desde arriba, el panorama era alarmante: Rubén había visto el agua desbordando las lagunas y avanzando pendiente abajo a una velocidad temible, y había entendido que en pocas horas sucedería un desastre.
Si el muro colapsaba y Epecuén se inundaba, Rubén supuso que sería capaz de superarlo. Tenía veintidós años, era joven, había nacido en Carhué y recién hacía dos años había empezado a ir a la Villa, donde su padre tenía una carnicería y un albergue. Pero en Epecuén había viejos que habían pasado allá su vida entera y que perderían más que una casa: con el agua, se les irían también las coordenadas del pasado.
Cuando llegó al lugar, aquella madrugada, vio que el terraplén estaba especialmente delgado. El lado de afuera era de piedra sólida, pero la cara interna estaba hecha de un material calcáreo que se iba lavando con el golpe de las olas. Algunos vecinos se movían por ahí arriba, aquella noche.
–¿Qué tal está eso? –preguntó Rubén al primero que cruzó.
–Se rompe –fue la respuesta.
Rubén sabía que el escenario era ominoso. En tiempos normales, se contenía el caudal del sistema de Lagunas Encadenadas con la ayuda de los terraplenes –rutas construidas en altura– que oficiaban de límite entre una laguna alta y otra baja. Pero ese noviembre de 1985, en plena temporada de lluvias y con toda la provincia de Buenos Aires colapsada por un desborde fluvial, el agua estaba tan crecida que las divisiones apenas se veían. Eso es lo que había notado Rubén el día anterior, desde la avioneta: el sistema entero era una inmensa catarata en la que ya no se divisaban los límites entre una laguna y otra.
Ya en el aire, Rubén había empezado a hacer cálculos. Si el terraplén se rompía el agua se nivelaría a cuarenta metros de su vivienda. Mejor no correr riesgos. Luego de aterrizar fue a su casa, metió en la camioneta ropa, una heladera, el televisor. Subió a su hija de un año y a su mujer de entonces. Y se fue a Carhué con sus padres, a su dormitorio de soltero.
Para el momento en que volvió a Epecuén, el pueblo ya era otro. Al filo del terraplén, el agua bufaba y embestía los bordes como una bestia en una jaula cada vez más débil. De pie sobre la avenida principal, Rubén recorrió el muro con la vista, de izquierda a derecha, hasta que se detuvo y apretó el ceño. ¿Qué era ese relumbre blanco? Algo de repente iluminaba un extremo. Años después, no sabría precisar si lo que se veía era la luz de la luna abriéndose paso entre las nubes o si era apenas el resplandor de un relámpago. Solo diría que ese instante eléctrico y lívido cubrió el agua y le permitió ver, en una esquina, una espumareda enérgica, un batir de líquidos que manaba de una fisura.
–¡Allá! ¡Se rompió el terraplén! –gritó alguien. Era una voz de mujer: solo eso recuerda.
En la margen occidental de Epecuén, frente un hogar de ancianos, el retén finalmente había cedido.
El agua estaba entrando.
Hasta mediados de la década de 1980, Epecuén había sido el polo de turismo termal más convocante de la provincia de Buenos Aires y uno de los más importantes del país. Las fotos de entonces muestran el ambiente y la estructura de esos tiempos: hay descomunales piletas públicas, construcciones suntuosas y miles de personas de semblante dichoso incapaces de imaginar lo que vendría después.
El 10 de noviembre de 1985, el lago se desbordó por un exceso de lluvias, pero sobre todo por un error de obra pública que había sido largamente denunciado: durante la década de 1970, funcionarios de las dictaduras militares de Juan Carlos Onganía, Roberto Levingston y Agustín Lanusse habían comprado en la zona y a bajo precio unos terrenos inundados, y habían decidido desagotarlos –y revalorizarlos– impulsando la construcción de un canal. Esa obra, que costó treinta millones de dólares y se hizo con dineros públicos, drenó los bañados y direccionó las aguas de modo sostenido al sistema de Lagunas Encadenadas en el que estaba Epecuén. Ese fluir fue el comienzo del fin.
Una vez desencadenada la tragedia, las ochocientas personas que vivían en la Villa de forma permanente debieron dejar sus casas primero con el agua en los tobillos, luego con el agua en la cintura, y más tarde con el agua en los hombros. En quince días todo se hundió y quedó bajo agua incluso el cementerio, por lo que hubo que contratar buzos que rescataran a los muertos.
No hubo forma de volver de ese episodio. Durante veintisiete años el pueblo estuvo sumergido, hasta que en 2012 el agua empezó a evaporarse y dejó al descubierto un paisaje atroz. Una ruina blanca de sal que parecía ser el mensaje cifrado de algo más grande y oscuro. ¿Era posible que un pueblo desapareciera en silencio? ¿Qué tipo de relato había quedado escrito en Epecuén?
Había que hacer un viaje para encontrar las respuestas.
La primera charla con Rubén Besagonill –quien hoy, luego de un esfuerzo de décadas, es el mayor empresario hotelero de Carhué, el pueblo de al lado, al que migró buena parte de la población que debió abandonar Epecuén– fue en el lobby de uno de sus dos hoteles: un espacio amplio y fresco por el que pasaban ancianos en bata que se dirigían a las piletas de aguas termales. Rubén tenía los ojos celestes, el cabello blanco peinado hacia atrás y ese aire de abundancia discreta, tallada por el trabajo, de los chacareros gringos del interior argentino.
–El sábado, cuando me fui del pueblo, quité las puertas, quité las ventanas, quité los inodoros –recordó–. Yo sabía lo que se venía. Aunque nunca imaginé que fuera a ser tanto.
Entre las tres y las siete de la mañana del 10 de noviembre de 1985, la laguna avanzó trescientos metros sobre el pueblo hasta encontrar su nivel: a un lado y otro del terraplén, el agua estaba ya a la misma altura. Los que se encontraban dentro de la zona afectada debieron desarmar sus casas de inmediato. Pero aquellos que estaban afuera creyeron que la inundación no avanzaría y –con el aval del gobierno, que seguía restándole importancia al episodio– se sentaron a esperar que el agua retrocediera. Hasta que cinco días después llegó la noticia: los pueblos que estaban ubicados en la zona alta del sistema de Lagunas Encadenadas –en cuya base estaba Epecuén– se estaban inundando por los desbordes del río Salado y habían abierto sus compuertas para que el agua drenara y siguiera corriente abajo, hasta tocar fondo.
–Señores, se viene una ola de agua gigante. Epecuén no se salva. Hay cuarenta y ocho horas para la evacuación total y obligatoria de la Villa –dijo un funcionario el 15 de noviembre.
Lo que siguió fue el caos. El agua del lago Epecuén subía y quemaba todo a su paso –por la corrosión de la sal–, y los vecinos sabían que debían sacar sus bienes cuanto antes. Con algunas de sus cosas a salvo en Carhué, Rubén Besagonill se permitió medir el avance de la crecida. Ya el lunes 11 había hecho una marca en la pared de su vivienda. Para el martes 12, la marca había sido tapada por treinta centímetros. Para el lunes 18, el agua ya estaba adentro de su hogar. Y para el 22 de noviembre, la marca había subido ya tres metros de su nivel inicial y casi todas las casas, también la de Rubén, estaban sumergidas.
A comienzos del siglo XX, Villa Epecuén era el reducto de una clase alta capaz de hacer largas travesías en carreta con tal de ganar salud. En pocas décadas, el pueblo estalló comercialmente. Para 1940, ya tenía cinco mil camas disponibles, edificios construidos bajo el signo de la belle époque, un hotel con escalinatas de mármol, y una insólita construcción medieval –el famoso “Castillo de la Princesa”– enquistada en plena llanura bonaerense y habitada por una francesa con linaje real.
El lujo, sin embargo, duró poco. En 1945, la llegada del peronismo –de raíz popular– modificó notablemente el paisaje social de Epecuén. Aparecieron los hoteles sindicales, llegaron los veraneantes asalariados, y algunos habitantes históricos reaccionaron espantados ante este nuevo escenario. Ernestina María Leontina Allaire, propietaria del Castillo, no asistió a ese cambio social pues murió en 1929. Pero Helena Horvath, la nueva dueña desde 1944, llegó a manifestar su fastidio con los “negros de mierda”, que es como muchos se referían a los recién llegados.
Hoy, medio siglo después, no queda nada de ese edificio fastuoso. En las ruinas de Epecuén puede verse un cartel que reza “aquí estuvo el Castillo de la Princesa”, pero detrás de la indicación únicamente hay pasto seco, árboles blanqueados por la sal y escombros. El Castillo solo sobrevive en algunos cuadros que cuelgan en las paredes de casas particulares. Y en las voces de los antiguos habitantes, que hablan de la construcción de un modo almibarado y mágico, como si aquello hubiera sido –y en cierto modo lo fue– un exabrupto de Walt Disney.
La que más recuerdos tiene de esa mística es Marta Bonjour, una mujer de 74 años, miembro de la familia más antigua de Epecuén.
El día de la entrevista, Marta esperaba ansiosa y de pie en la puerta de su casa. Tenía una cara ancha y carnosa, una boca de dientes fuertes y un cuerpo que parecía hecho de materiales sólidos. Adentro, su living estaba decorado con fotos de casamientos y bebés, alguna naturaleza muerta y unos juegos de mesa apilados en un modular sencillo. Esa casa era la versión mejorada de lo poco que le había dado el Estado a Marta, en concepto de indemnización, después de la llegada del agua. En términos patrimoniales, el resto de los vecinos había tenido la misma suerte: había recibido una casa prefabricada y un dinero escaso que, en tiempos de inflación, perdió su poder de compra en pocos meses.
Marta tomó asiento. Habló del desamparo del Estado y luego abrió un álbum con fotos antiguas que fue pasando de un modo rítmico, como si estuviera recitando un poema. En una de esas imágenes apareció el Castillo: una protuberancia pétrea que tenía delante una niña, de pie.
–Esa fui yo.
Marta había empezado a frecuentar el Castillo a los cuatro años, cuando su padre y hermanos hacían arreglos en él. Tenía un cabello rubio hasta la cintura, y Horvath –que no podía tener hijos– se fascinó con ella y empezó a invitarla a tomar la merienda, a jugar con otros niños, a cenar, a dormir. Así pasaron los años: entre mármoles, mayólicas y cubiertos de plata que Marta –aquella tarde, en su casa– evocaba sin respiro, como si enhebrara las partes de un sueño repasado infinitas veces.
La casa de Marta Bonjour quedaba a siete cuadras del lago, en una zona relativamente alta. Sin embargo, luego de la rotura del terraplén y con el correr de los días, Marta entendió que su lugar también sería arrasado. Había que sacar las cosas pronto. Su marido había sugerido llevarlas a la estación de tren para que las trasladaran en vagones hasta Carhué, pero Marta había visto a los carabineros en el andén, tirando las cajas con torpeza adentro de los vagones, y se negó a que sus objetos personales quedaran expuestos a esas manos.
–A mí de Epecuén me sacan muerta –dijo entonces. Y se atrincheró en su casa. Al principio los soldados intentaron sacarla, pero después la dejaron a su aire, seguros de que el tiempo y el agua la convencerían. Pasaron así diez días. Durante ese lapso, Marta y su marido vieron cómo el pueblo se iba transformando en un ente abandonado y brumoso.
Hasta que una mañana llegó un empleado de la Municipalidad.
–La masa de agua que se viene para Epecuén ni se la imaginan. Váyanse en cuanto puedan –dijo.
La noche del 20 de noviembre, Marta y su marido terminaron yéndose con algunas pocas cosas. Después volverían al día siguiente con un camión del municipio para buscar lo restante. Marta recuerda la partida. El día en que se fueron para siempre quedó en el agua su mascota. Era una nutria, Juanita. Durante algunos años, cuando Marta rondara la zona, la vería nadando sobre el pueblo.
Ni Epecuén ni Carhué parecen, como pueblos, haber superado el trauma de esos días. En el caso de Epecuén, la localidad entera es una ruina urbana que recuerda dónde quedó el paraíso perdido. Y en el caso de Carhué –que vivía del derrame económico de Epecuén– no hubo una recuperación financiera ni anímica: el pueblo, a casi treinta años del desastre, era y sigue siendo la puesta en escena de una depresión interminable.
La Avenida Colón –la calle principal– es una arteria semivacía que desemboca en la playa. Al fondo se ven las aguas calmas del lago. Y a trescientos metros se vislumbra, junto a la línea de playa, la silueta del cementerio.
El lugar –al que se llega por un camino de árboles altos y blancos, con sus ramas secas abiertas al cielo– tiene algunas tumbas con flores, y todas las bóvedas y los nichos rotos. Este descuido es el resultado de una historia. Durante la inundación, el cementerio también quedó cubierto por el agua. Pero una vez que el lago empezó a retroceder, a fines de la década de 1990, surgieron tímidamente las cruces, las cúpulas y los angelitos de mármol de Carrara, y alguna gente entró en pánico: con ese paisaje tenebroso emergiendo de las aguas, era imposible que los pocos turistas que llegaban al pueblo quisieran bañarse.
Alguien, entonces, tuvo una idea: moler todo a mazazos para que siguiera escondido. La propuesta, lejos de espantar a la población, generó un debate que terminó en 1997 con un plebiscito impulsado por el intendente de entonces, Alberto Gutt: “Romper el cementerio, ¿sí o no?” Ganó la opción que respaldaba Gutt: destruirlo.
Nadie imaginó, en ese entonces, que el agua seguiría bajando y que todo volvería a emerger en una versión incluso más siniestra: hecho pedazos. Así se ve ahora el cementerio. El lugar está seco –el agua se retiró por completo en 2012– pero tiene los nichos y las bóvedas reventados a golpes.
La inundación del cementerio es, probablemente, el capítulo más insólito de la tragedia de Epecuén. Todos los vecinos tienen algo que contar al respecto, y entre ellos hay uno que abunda en detalles. Es Lito Sottovia, fundador del cuartel de bomberos de Carhué y uno de los principales encargados de evacuar la Villa cuando el agua avanzaba.
El 10 de noviembre de 1985, Lito llegó a Epecuén con un plano en la mano. Se lo había dado la Municipalidad y tenía el pueblo dividido en colores. La zona roja debía ser vaciada cuanto antes, y la amarilla y la azul en los días siguientes. Lito empezó con el trabajo duro. Él y su tropilla de bomberos llevaban casas y hoteles enteros al andén del ferrocarril, y se movían en lanchas que a veces debían amarrar al primer piso de las casas. Ahí se subían vecinos que nunca venían solos: llevaban sus plantas, sus perros, sus gallinas, y apenas saltaban a la lancha se abrazaban a los bomberos y lloraban, y los bomberos lloraban con ellos.
Cuando recordaba esos días, Lito suspiraba, se enjugaba los ojos y se frotaba los brazos: tenía la piel erizada. A su lado, en el living de su casa, su esposa –Mabel– cebaba mate y hacía esfuerzos por suavizar el recuerdo.
–Yo te muestro fotos de todo, porque por ahí vos lo contás y te dicen “estos viejos mienten” –dijo Mabel y apoyó una caja en la mesa–. Esta es la revista Gente, mirá. Éramos los más importantes de la provincia en ese momento. Después nos olvidaron.
Mabel pasaba las páginas. En ellas se veía el pueblo inundado, las tomas aéreas que muestran el agua a la altura de los tejados. Cada tanto, además, aparecían fotos de féretros flotando. En una de ellas estaba Lito al lado, arrastrando el cajón hasta la tierra firme. Lito se había hecho experto en esa faena. Cuando el agua entró al cementerio, las puertas de vidrio de las nicheras empezaron a romperse y los ataúdes comenzaron a salir flotando. Cientos de muertos quedaron a la deriva. Cuando se enteró, Lito se subió a una lancha y durante días intentó salvar los cuerpos. Con una soga enlazaba los féretros, los anudaba en fila india y los llevaba como vagones de tren surcando las aguas del lago.
–Los llamábamos los flotantes. Los veíamos con el largavistas y los íbamos a buscar para llevarlos a tierra. No sabés cómo caminan de ligerito en el agua –dijo Lito con risa, y con pudor por la risa–. El problema es que algunos cofres venían perdiendo. Entonces mi esposa me hacía desnudar ahí –señaló la puerta de entrada de la casa– y me hacía entrar desnudo, por el olor que yo traía en la ropa. Era un olor que te penetraba como un gusto. Lo que comías tenía el olor de las cosas.
Una vez en tierra firme, Lito ponía los féretros en un tractor con acoplado y los llevaba a Carhué, para luego distribuirlos como mejor se pudiera. Algunos vecinos identificaban a sus muertos y los llevaban a los cementerios de Pigüé o de Puan, dos pueblos cercanos que pronto se quedaron sin espacio para recibir los cuerpos. Otros también los identificaban, pero a falta de un lugar donde enterrarlos se los llevaban a sus casas y los guardaban en el garaje o en un patio hasta encontrarles un lugar mejor. Y después había cientos de cuerpos sin identificación alguna. Al no poder inhumarlos –por no tener ya dónde– en el municipio tomaron una decisión: llevarlos a la morgue del hospital zonal y dejarlos a metros de los enfermos.
Con el paso de los días, la población de Carhué empezó a sospechar. Los bomberos entraban y salían del hospital, y sobre todo había mucho olor a muerto. Hasta que finalmente se sabría todo, estallaría un escándalo y habría que dar un golpe de timón urgente: en un par de semanas el Municipio le compraría el terreno a un particular y armaría ahí, de urgencia, un cementerio con un mausoleo central para los llamados “n”.
–Vos lo contás y nadie te cree lo que pasamos como pueblo –dijo Mabel en su casa, mientras seguía pasando fotos.
Entre sus manos se iban sucediendo imágenes de la catástrofe, y también de las ruinas blancas, puro escombro, vueltas a surgir como un fantasma hecho de sal y lamparones de óxido.
Muchos sueñan con volver. Pero solo uno, llamado Alfredo Pardiño, realmente está volviendo. Pardiño pasó en Epecuén su vida entera. Llegó a la Villa a los dos años de edad y su familia formó parte del desarrollo del pueblo. Para 1970, cuando se levantó un descomunal complejo de piletas de agua dulce, su padre devino cuidador del predio entero. Era un pequeño hombre importante. Con el sueldo de sereno, los Pardiño pudieron ampliar la casa –que inicialmente era modesta– y acondicionarla para recibir turistas en la temporada de verano. Eso hicieron durante más de una década. Hasta que llegó la inundación y ese –y todos los negocios– quedaron bajo agua. Para aquel entonces, Alfredo Pardiño ya tenía veinte años y energía suficiente para desarmar la casa entera. Sacó puertas, ventanas, sanitarios. Y unos días después vio la llegada del lago y escapó a Carhué con su familia.
Solo una parte de Epecuén quedó fuera del área afectada. Era Villa Lolalía, una franja de terreno que estaba en el límite de Epecuén, cerca de la estación del ferrocarril, y que había sido la primera zona en empezar a poblarse a principios del siglo XX. Después, Epecuén había crecido hacia el lago. Estar cerca era tentador y rentable, y hacia allá se había extendido el pueblo sin imaginar que la lejanía era un capital valioso: Villa Lolalía sería el único lugar que sobreviviría al agua. Aunque eso, finalmente, tampoco sirviera demasiado. Como no quedaban servicios básicos –teléfono, luz– ni lugares donde abastecerse, la gente debió irse también de ahí. Y las casas se derrumbaron por el abandono.
El detalle es que esos vecinos no fueron expropiados ni perdieron la titularidad de los terrenos. Por esta razón, Villa Lolalía es la única zona de Epecuén que todavía tiene dueños particulares. Algunos, dice Alfredo Pardiño, están alerta y a la espera de que algún incauto empiece a edificar encima para ir y cobrarle un alquiler cuando la vivienda esté hecha. Pero otros sueñan con volver y reiniciar el pueblo así como lo hicieron los colonos en el 1900. En el caso de Alfredo, tiene a su nombre un terreno que era de su abuela y en el que quiere levantar una casa con la ayuda de algunos amigos, entre ellos Carlos Coradini, exvecino de Epecuén.
Un viernes de julio de 2014, les pedí a Carlos y Alfredo que me llevaran a ver el terreno donde Alfredo haría la casa. Aceptaron y ofrecieron, además, hacer un recorrido previo por las ruinas de Epecuén. Subimos al auto de Alfredo y salimos.
El camino era inestable. Todavía tenía las grietas y el poceado de los días de inundación, y había que avanzar a trompicones y con calma. A los lados iba pasando un continuo de árboles quemados, construcciones derrumbadas y agua. Hasta que un rato después cruzamos un cartel –“Bienvenidos a Epecuén”– y quedamos de cara al paisaje. El escenario era sobrecogedor. Pero Alfredo y Carlos lo recorrían sin tristeza, con el ánimo encendido.
Vieron la iglesia donde el cura daba misa con el cáliz lleno –todos sabían– de fernet.
Vieron el muro de medio metro de alto que habían hecho en el restaurante Hola Qué Tal, que a pesar del tapialcito terminó con cuatro metros de agua por encima del techo.
Vieron los restos de la casa de los Coradini, una vivienda que había sido señalada como “una obra ejemplar de su época” –según la revista Construcciones– y de la que apenas quedaba en pie una escalinata de hormigón que sale de los escombros y muere en el cielo.
Vieron las ruinas del supermercado El Pulpo, el Hotel Plage, la pizzería, los quinchos, el Castillo, la casa del Doctor Gasparri, la panadería de Córsico, la heladería que hacía helado de mate cocido, la caramelería donde los chicos robaban caramelos, la cancha de bochas con un pizarrón donde había que anotarse para tener turno y jugar.
Vieron botellas, mosaicos, espaldares, pedazos de platos: retazos de vida y de color que aparecían derrotados bajo las costras de sal.
Vieron las gaviotas planeando sobre unos flamencos, y dando lugar a la única escena bucólica que pudiera haber en esa parte del mundo.
Vieron las piletas: una boca fétida; un miasma de olores espesos que respondían a la mezcla de la sal con ciertas algas, y que evocaban una descomposición oscura, inconmensurable. Alfredo se detuvo especialmente en esa parte –ahí había trabajado su padre–, y después empezó a caminar en dirección contraria. Carlos lo siguió. Cada tanto pisaban una raja y se veía salir un hilo de agua, pero no se enteraban. O no les importaba. Parecían llaneros bonaerenses en una película de muertos vivientes donde lo que estaba muerto, en realidad, eran las cosas.
Un rato después, fueron pueblo arriba hasta el terreno de Alfredo. El viaje fue corto: apenas unos minutos. Pero conforme el coche avanzaba el paisaje se iba llenando de una rara vitalidad hecha de plantas verdes y greñudas. En un giro del camino Alfredo se detuvo, bajó del auto y desapareció entre unos árboles. Se sintió un ruido metálico y un rechinar de maderas: se había abierto un portón y Alfredo hizo señas para que pasáramos caminando.
Adentro, el terreno era una inmensa superficie en la que había pasto, arbustos, montañas de ladrillos, árboles frutales, un tanque de agua y una plataforma de madera en el centro. Ahí, en el futuro, habría una casa.
–Es raro –dijo Carlos. Tenía los ojos perdidos entre los rincones de la quinta. O entre cualquier otra cosa–. Acá nunca llegó el agua. Y yo pienso… –se dirigió a Alfredo– ¿Por qué nos fuimos? O sea, ¿por qué no nos quedamos en esta zona? ¿Por qué no vinimos acá con carpas y empezamos a pedir que nos ayudaran a quedarnos? Porque la gente normalmente no se va de su pueblo… Está bien, éramos jóvenes, no hay que reprocharse… ¿pero por qué nos fuimos todos? ¿Qué nos pasó?
Alfredo se encogió de hombros y respondió con una única vocal. Pero no suspiró. No lloró. No regaló ningún lugar común de la melancolía. Solo miró la tarima de su casa. Quizás hiciera cálculos. Algunos días atrás había firmado la escritura del terreno. Ya tenía el pozo ciego, tenía la toma de agua, tenía un bombeador, tenía un grupo electrógeno. Y tenía el material para hacer las paredes, un baño y una parrilla.
–Y después –alzó la cabeza y sonrió– me quiero ir para arriba. Ninguna locura, pero al menos dos pisos quiero hacerle.
Alrededor había campo, ovejas, piedras: una llanura sin carácter.
–¿Para qué dos…? –preguntó Carlos, pero la respuesta llegó encima. Como si hubiera sido el eco de una palabra pronunciada hace tiempo.
Alfredo quería subir para avistar Epecuén.
Aunque quién sabe, allá en lo alto, cuando finalmente llegue, qué estará viendo. ~
Este texto es una versión del libro El agua mala. Crónica de Epecuén y las casas hundidas, publicado por Aguilar en 2014.
(Buenos Aires, 1976) es editora de la revista Orsai. Ha publicado los libros de no ficción, Los imprudentes y Los otros, y sus crónicas aparecen en varias antologías del género.