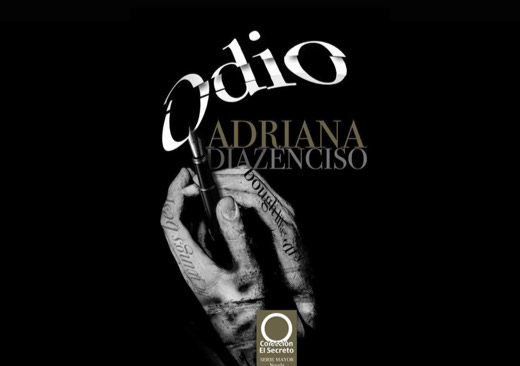Una de las novelas más vendidas en Europa, Sumisión (Anagrama, 2015) de Michel Houellebecq, trata sobre un partido islámico que llega al poder en Francia de manera pacífica. Su publicación fue anunciada el otoño pasado, en un ambiente ya de por sí tenso. En mayo, un joven francés musulmán cometió una masacre en un museo judío de Bélgica. Durante el verano, manifestantes musulmanes que marchaban en París contra la guerra en Gaza clamaban: “¡Mueran los judíos!” En el otoño, se conocieron las historias de cientos de muchachos franceses, muchos de ellos conversos, que habían ingresado en las filas del Estado Islámico, en Siria e Iraq. Un prisionero francés fue decapitado en Argelia. Y en varias ciudades se registraron ataques aislados de hombres con problemas mentales que gritaban “¡Allahu Akbar!” Se sumó a esta tensión un debate público sobre otro bestseller, Le suicide français, de Éric Zemmour, que presenta a los musulmanes como una amenaza inminente al estilo de vida francés.
El succès de scandale de Zemmour garantizaba que Sumisión sería recibida con histeria. Hay que recordar que Houellebecq se había metido en problemas una década atrás por decir a un entrevistador que solo un “cretino” pudo haber creado el monoteísmo y que de todas las religiones el islam era “la más estúpida”. El a menudo mesurado editor de Libération, Laurent Joffrin, declaró seis días antes de la aparición de la novela que Houellebecq le estaba “calentando la silla a Marine Le Pen en el Café de Flore”. Edwy Plenel, un antiguo y dogmático trotskista encargado del sitio de noticias Mediapart, pidió en televisión a sus colegas que, en nombre de la democracia, dejaran de escribir artículos sobre Houellebecq –el más importante novelista francés contemporáneo, ganador del Premio Goncourt– para sacarlo de las fotografías, al más puro estilo soviético. Los lectores comunes y corrientes no tuvieron un ejemplar de Sumisión en sus manos hasta el 7 de enero, la fecha oficial de publicación. No habré sido el único que compró la novela esa mañana y la estaba leyendo cuando se difundió la noticia de que dos terroristas musulmanes nacidos en Francia acababan de asesinar a doce personas en las oficinas de Charlie Hebdo.
La paradoja superó la imaginación de todos. Resultó una doble paradoja por el hecho de que la portada del Charlie de ese día mostraba un dibujo satírico de Houellebecq que lo presentaba como un borracho de tendencias onanistas. Y fue triple cuando se reveló que Bernard Maris, uno de los amigos más cercanos de Houellebecq, economista de izquierdas y colaborador de Charlie, se encontraba entre las víctimas. (Maris acababa de publicar un libro, Houellebecq économiste, donde decía que su amigo era el estudioso más profundo de la existencia bajo el capitalismo contemporáneo.) Houellebecq apareció en televisión, desolado, suspendió a partir de ese momento su gira de promoción y se refugió en el campo. Unas horas antes, el primer ministro Manuel Valls, en su primera entrevista después de los ataques, se sintió obligado a decir que “Francia no es Michel Houellebecq. No es intolerancia, odio y miedo”. Resulta difícil de creer que Valls hubiera leído el libro.
Si tenemos todo esto en cuenta, pasará mucho tiempo antes de que los franceses lean y aprecien Sumisión como el objeto extraño y sorprendente que es. Houellebecq ha creado un nuevo género: el relato distópico de conversión. Sumisión no es la historia, como algunos esperaban, de un golpe de Estado, y nadie en sus páginas expresa odio o siquiera desprecio hacia los musulmanes. Trata de un hombre y un país que, a partir de la indiferencia y la fatiga, se descubren a sí mismos arrodillándose hacia La Meca. En el libro no hay ni siquiera drama; no hay un choque de ejércitos espirituales, ni martirio, ni una conflagración final. Pocas cosas ocurren, como en toda la ficción de Houellebecq. Lo que se escucha al final es un escalofriante suspiro colectivo de alivio. Lo viejo ha quedado atrás; miren, lo nuevo ha llegado. Sea lo que sea.
François, el protagonista de Sumisión, es un profesor de literatura en la Sorbona que se especializa en la obra de J. K. Huysmans, novelista del simbolismo. Como todos los protagonistas de Houellebecq, es lo que los franceses llaman un pauvre type. Vive solo en un moderno edificio de departamentos, imparte sus cursos pero no tiene amigos en la universidad y regresa a casa al encuentro de cenas congeladas, televisión y pornografía. La mayoría de las veces consigue empezar una relación con una estudiante, que termina cuando la chica, durante las vacaciones de verano, le envía una carta que siempre arranca con que ha “conocido a alguien”.
François es un náufrago en el presente. No entiende por qué sus alumnos tienen tanta impaciencia por hacerse ricos, o por qué los periodistas y políticos son tan vacuos, o por qué todos, como él, se hallan tan solos. Cree que “solo la literatura puede dar esta sensación de contacto con otro espíritu humano”, pero nadie más comparte ese interés. Su exnovia, Myriam, lo ama sinceramente pero él no puede corresponderle, y cuando ella se va para reunirse con sus padres, que han emigrado a Israel porque no se sienten seguros en Francia, lo único que François puede decir es: “Para mí no hay ningún Israel.” Las prostitutas, incluso cuando el sexo es excelente, solo agrandan el hoyo en el que François se encuentra hundido.
Estamos en 2022, en vísperas de la elección presidencial. Los observadores apuestan –entonces como ahora– que Marine Le Pen, del Frente Nacional, ganará la primera vuelta, con lo que obligará a los demás partidos a formar una coalición. La sorpresa es un partido nuevo, musulmán moderado (la Hermandad Musulmana), que atrae a una quinta parte del electorado, una cantidad similar a la que tienen los socialistas. El fundador y presidente del partido, Mohammed Ben Abbes –una mezcla de Tariq Ramadan y Recep Tayyip Erdoğan antes de llegar al poder– es un hombre simpático que se lleva bien con los dirigentes de las comunidades católica y judía, quienes comparten sus posiciones conservadoras en el aspecto social, y también con las cámaras empresariales, a quienes agrada su defensa del crecimiento económico. Los jefes de Estado extranjeros, con el papa a la cabeza, le han dado su bendición. Si consideramos que los musulmanes representan entre el seis y ocho por ciento de la población francesa, resulta poco creíble que un partido así alcance tanto peso dentro de diez años. Pero el experimento mental de Houellebecq se basa en una percepción genuina: si la extrema derecha quiere deportar a los musulmanes, si los políticos conservadores los miran por encima del hombro y los socialistas, que los apoyan, quieren obligarlos a aceptar el matrimonio homosexual, ningún partido representa claramente sus intereses.
François se percata poco a poco del dramático torbellino que hay a su alrededor. Escucha rumores de choques violentos entre grupos identitarios de extrema derecha (que existen en Francia) e islamistas radicales armados, pero los periódicos, preocupados por no sacudir el barco multicultural, han dejado de informar de esos hechos. En un coctel, François oye balazos a la distancia; los demás pretenden no haberse dado cuenta de nada y encuentran excusas para irse. Él hace lo mismo.
Como se preveía, Le Pen gana la primera vuelta. Los socialistas y los conservadores de la Unión por un Movimiento Popular no consiguen suficientes votos por su cuenta para derrotarlo. Deciden apoyar a Ben Abbes en la segunda vuelta y por un pequeño margen Francia elige a su primer presidente musulmán. Ben Abbes permite que los otros partidos se repartan los ministerios, y solo reserva para la Hermandad Musulmana la cartera de Educación. A diferencia de sus socios en la coalición, entiende que el destino de una nación depende de lo bien que se enseñen los valores fundamentales a los jóvenes y de cómo se enriquezca su vida interior. No defiende el multiculturalismo y admira las exigentes escuelas republicanas en las que estudió, y que Francia abandonó.
Salvo por lo que ocurre en los centros educativos, muy poco parece suceder al principio. Sin embargo, los meses siguientes François empieza por advertir pequeños detalles, en el atuendo de las mujeres, por ejemplo. Aunque el gobierno no ha establecido un código al respecto, en la calle él ve menos faldas y vestidos y más pantalones y blusas holgadas que esconden el contorno del cuerpo. Parece que las mujeres no musulmanas han adoptado por su cuenta este estilo para huir del mercado sexual que el propio Houellebecq ha descrito de manera escalofriante en novelas anteriores. Los índices de criminalidad juvenil descienden, y otro tanto ocurre con la tasa de desempleo cuando las mujeres, agradecidas por nuevos subsidios a las familias, dejan la fuerza laboral para atender a los hijos.
François cree vivir el desarrollo de un nuevo modelo social inspirado por una religión de la que sabe muy poco y que –así lo imagina– pone la familia polígama en su centro. Los hombres tienen distintas esposas para el sexo, el cuidado de los niños y el afecto; las mujeres recorren todas estas etapas a medida que envejecen, pero en ningún momento tienen por qué preocuparse de ser abandonadas. Siempre están rodeadas de sus hijos, quienes a su vez tienen muchos hermanos y se saben amados por sus padres, para los que no existe la perspectiva del divorcio. François, quien vive solo y ha perdido contacto con sus padres, queda impresionado. Su fantasía (y quizá la de Houellebecq) no es en realidad el imaginario colonial del harén lleno de sensualidad, sino que se halla más cerca de lo que los psicólogos llaman la “novela familiar”.
La universidad es otra historia. Con la llegada de la Hermandad Musulmana al poder, François, al igual que otros profesores que no son musulmanes, se retira prematuramente con una pensión completa. Satisfechos por el dinero, indiferentes o temerosos, los docentes no protestan. Se pone una media luna en lo alto de la entrada de la Sorbona; en las paredes de los despachos universitarios, antes de aspecto triste y ahora restaurados con dinero de los jeques del Golfo, se colocan imágenes de la Kaaba. La Sorbona –cavila François– ha regresado a sus raíces medievales, a los tiempos de Abelardo y Eloísa. El nuevo rector, que sustituyó a la especialista en estudios de género que había estado al frente de la institución, busca atraer a François de vuelta con la oferta de un mejor puesto y un sueldo tres veces mayor, a cambio de una conversión formal. François responde cortésmente que no tiene intención de pasar por eso.
Su mente se halla en otra parte. Desde la partida de Myriam, se ha hundido en un punto de desesperación desconocido incluso para sí mismo. Luego de pasar solo, otra vez, el Año Nuevo, una noche comienza a llorar sin razón aparente, y no puede parar. Poco después, presumiblemente por motivos de su trabajo de investigación, decide permanecer algún tiempo en la abadía benedictina del sur de Francia donde su héroe J. K. Huysmans vivió sus últimos años, luego de abandonar su vida disoluta en París y de convertirse al misticismo católico en su madurez.1
Houellebecq ha declarado que en un principio su novela se iba a referir a la lucha de un hombre, en líneas generales basada en la de Huysmans, por acoger el catolicismo después de haber agotado todo lo que el mundo moderno tenía por ofrecer. Se llamaría La conversión y el islam nada tenía que ver en ella. Pero no logró que la idea del catolicismo funcionara para él, y la experiencia de François en la abadía se parece a la del propio Houellebecq como escritor, en un registro cómico. Solo dura dos días ahí porque los sermones le suenan pueriles, el sexo es un tabú y no le permiten fumar. Así, se dirige al pueblo de Rocamadour, en el suroeste francés, el impresionante “alcázar de la fe” adonde los peregrinos en la Edad Media acudían a venerar la estatua de una Virgen negra ubicada en la basílica. François queda encantado y regresa, sin saber bien por qué, a ver la estatua, hasta que:
Yo mismo me sentía dispuesto a perderme […] a fin de cuentas me hallaba en un estado extraño, la Virgen me parecía subir, ascender de su zócalo y crecer en la atmósfera, el Niño Jesús parecía dispuesto a soltarse de ella y se me antojaba que ahora le bastaría alzar el brazo derecho y los paganos y los idólatras serían destruidos y se le entregarían las llaves del mundo […]
Pero cuando esto termina François atribuye la experiencia a la hipoglucemia; vuelve al hotel por un confit de canard y para tomar un descanso. Al día siguiente, no puede repetir lo que ha pasado. Después de estar media hora sentado, tiene frío y regresa a su automóvil para dirigirse a casa. Cuando llega, se entera a través de una carta que en su ausencia su madre, de la que estaba distanciado, ha fallecido. La han enterrado en una fosa común.
Es en estas condiciones que François se topa con el rector de la universidad, Robert Rediger. Finalmente acepta su invitación a charlar. Rediger es la creación ficcional más imaginativa de Houellebecq: en parte Mefisto, en parte Gran Inquisidor, en parte vendedor de zapatos (¡te quedan muy bien!), sus parlamentos son psicológicamente brillantes y sin embargo, también, por entero transparentes. Su nombre es una referencia macabra a Robert Redeker, un desventurado profesor de filosofía que recibió amenazas creíbles de muerte tras publicar un artículo en Le Figaro en 2006 donde definía el islam como una religión de odio, violencia y oscurantismo. Desde entonces, ha vivido bajo una protección policial constante. (Ni que decir tiene que ningún periodista se puso un botón de Je suis Robert para mostrarle apoyo.) El rector Rediger es exactamente su opuesto: un zalamero que redacta libros sofisticados donde defiende la doctrina islámica, y que ha subido en los rangos académicos gracias a la adulación y el tráfico de influencias. Es su cinismo el que, al final, hace posible la conversión de François.
Para tender la trampa, Rediger arranca con una confesión. En su época de estudiante él formó parte de la derecha católica radical, aunque se pasaba el tiempo leyendo a Nietzsche más que a los padres de la Iglesia. La Europa laica y humanista le desagradaba: en la década de 1950 había aceptado perder sus colonias por debilidad de carácter, y en los sesenta había generado una cultura decadente que pedía a las personas que buscaran la felicidad como individuos en libertad, en vez de exigir que cumplieran con su obligación, que era tener familias grandes que fueran a misa. Incapaz de multiplicarse, Europa abrió entonces las puertas a una inmigración a gran escala procedente de los países musulmanes, árabes y negros, y ahora las calles de las ciudades francesas parecían zocos.
Integrar a esas personas no fue nunca una opción; el islam no se disuelve en agua, mucho menos en escuelas ateas y republicanas. Si Europa quiere recuperar su sitio en el mundo –pensaba–, será únicamente expulsando a estos infieles y regresando a la verdadera fe católica. (Los sitios web de grupos franceses identitaires de la extrema derecha están llenos de este tipo de razonamientos, si se les puede llamar así, y los paralelismos con el islamismo radical, que Houellebecq subraya a lo largo del libro, saltan a la vista.)
Rediger llevó este modo de pensamiento un paso más lejos que los católicos xenófobos. En determinado momento no pudo pasar por alto que el mensaje de los islamistas coincidía con el suyo. Ellos también idealizaban la vida piadosa, sencilla y sin cuestionamientos, y despreciaban la cultura moderna y la Ilustración que la había engendrado. Creían en la jerarquía dentro de la familia, con las esposas y los hijos cumpliendo la función de servir al padre. Igual que él, odiaban la diversidad (especialmente la diversidad de opinión) y veían la homogeneidad y las altas tasas de natalidad como síntomas de la buena salud de una civilización. Y se estremecían con el eros de la violencia. Lo único que los diferenciaba era que ellos rezaban sobre tapetes y él lo hacía frente a un altar. Cuanto más reflexionaba, más tenía que admitir que en verdad las civilizaciones europea e islámica no eran comparables. Desde cualquier punto de vista realmente valioso, la Europa poscristiana agonizaba y el islam florecía. Si Europa tenía futuro, sería un futuro islámico.
Así, Rediger decidió pasarse al bando ganador. La victoria de la Hermandad Musulmana demostró que tenía razón. Como le dice a François un antiguo miembro de los servicios secretos especializado en el islam, Ben Abbes no es un islamista radical que sueñe con restaurar un califato retrógrado en las arenas del Levante sino un europeo moderno, pero sin sus defectos, y esta es la razón de su éxito. Su ambición es igual a la del emperador Augusto: unificar de nuevo el gran continente y expandirse por el norte de África, creando una formidable fuerza cultural y económica. Después de Carlomagno y Napoleón (y Hitler), Ben Abbes entraría en la historia de Europa como su primer conquistador pacífico. El imperio romano duró siglos, el cristiano un milenio y medio. En el futuro lejano, los historiadores verían que la modernidad europea solo fue una desviación insignificante, de doscientos años de duración, en el eterno flujo y reflujo de las civilizaciones fundamentadas en credos religiosos.
Esta profecía spengleriana deja a François impertérrito. Sus preocupaciones son prosaicas: quiere saber, por ejemplo, si él mismo puede elegir a sus esposas. Aun así, algo le impide rendirse. En cuanto a Rediger, entre sorbos a un buen Meursault y mientras una de sus tres esposas, una quinceañera vestida de Hello Kitty, les lleva bocadillos, da el tiro de gracia. Mientras de fondo se escucha música prohibida, defiende el Corán aludiendo (en un toque brillante característico de Houellebecq) a la novela sadomasoquista de Dominique Aury, La historia de O.
La lección de O –le cuenta a François– es exactamente la misma que la del libro sagrado: que “la cumbre de la felicidad humana reside en la sumisión más absoluta”, de los hijos a los padres, de las mujeres a los hombres y de los hombres a Dios. A cambio, uno recibe la vida en todo su esplendor. Puesto que el islam, a diferencia del cristianismo, no ve a los seres humanos como peregrinos en un mundo ajeno y caído, no plantea en consecuencia ninguna necesidad de escapar de él, o de rehacerlo. El Corán es un inmenso poema místico en alabanza al Dios, que creó el mundo perfecto en que nos encontramos, y enseña cómo alcanzar la felicidad a través de la obediencia. La palabra libertad es solo sinónimo de desdicha.
Así es como François se convierte, en una ceremonia breve y modesta en la Gran Mezquita de París. Lo hace sin alegría ni tristeza. Siente un alivio similar al que se imagina que habrá sentido su amado Huysmans al convertirse al catolicismo. Las cosas cambiarán. Va a conseguir esposas para no preocuparse más por el sexo o el amor; tendrá finalmente quien se encargue de él. La llegada de los niños le exigirá un ajuste pero aprenderá a amarlos y ellos, naturalmente, amarán a su padre. Dejar de beber será más difícil pero le quedarán aún el tabaco y el sexo. ¿Por qué no? Su vida está agotada, y también la de Europa. Es hora de una nueva vida: cualquier vida.
El pesimismo en la cultura es tan viejo como la cultura misma, y tiene una larga historia en Europa. Hesíodo pensaba que vivía en una edad de hierro; Catón el Viejo culpaba a la filosofía griega de corromper a la juventud; San Agustín señaló la decadencia pagana como la responsable del colapso de Roma; los reformadores protestantes creían hallarse en medio de la Gran Tribulación; los legitimistas franceses culpaban a Rousseau y a Voltaire de la Revolución; y hasta hace poco todos acusaban a Nietzsche del estallido de las dos guerras mundiales. Sumisión es una novela clásica del pesimismo cultural europeo, y pertenece a la misma categoría en la que pondríamos La montaña mágica de Thomas Mann y El hombre sin atributos de Robert Musil.
Los paralelismos son reveladores. Los protagonistas de las tres novelas presencian el colapso de una civilización a la que son indiferentes y cuya degradación los deja a la deriva. Atrapados por la historia, Hans Castorp, el personaje de Mann, y Ulrich, el de Musil, no tienen medios para escapar salvo a través de la trascendencia. Tras escuchar debates irresolubles sobre la libertad y la sumisión en su sanatorio suizo, Hans se enamora de una Beatriz tuberculosa y tiene una experiencia mística al perderse en la nieve. Ulrich es un observador cínico de la esclerótica Viena de los Habsburgo hasta que su hermana regresa a su vida y él empieza a tener indicios de “otra condición”, igualmente mística, para la humanidad. Houellebecq impide esta ruta vertical de escape a François, cuya experiencia en Rocamadour puede leerse como una parodia de las epifanías de Hans y Ulrich, un fracaso tragicómico a la hora de elevarse. Lo único que queda es la sumisión a la fuerza ciega de la historia.
No hay duda de que Houellebecq quiere que veamos el colapso de la Europa moderna y el ascenso de una Europa islámica como una tragedia. “Significa el fin –dijo en una entrevista– de lo que es, quand même, una civilización antigua.” Pero ¿eso hace de Sumisión una novela islamófoba? ¿Retrata acaso el islam como una religión negativa? Esto depende de lo que uno considere una “religión positiva”. La Hermandad Musulmana en esta novela no tiene nada que ver con los místicos sufíes, con los miniaturistas persas o con la poesía de Rumi, citados a menudo como ejemplos del islam “verdadero”, frente al salafismo radical y el islam imaginario de los intelectuales no musulmanes que al reflexionar sobre el tema trazan una analogía con la Iglesia católica (como ocurre en Francia) o con la fe introspectiva del protestantismo (así sucede en el norte de Europa y Estados Unidos). El islam aquí es una fuerza social extranjera, inherentemente expansiva, un imperio in nuce. Es pacífico, ciertamente, pero no tiene interés en transigir ni en ampliar el campo de la libertad. Desea formar mejores seres humanos, aunque no sean más libres.
Los críticos de Houellebecq califican la novela de antimusulmana porque asumen que la libertad individual es el más alto de los valores humanos, y están convencidos de que la tradición islámica concuerda con esta postura. No lo hace, y Houellebecq tampoco. El islam no es el blanco de Sumisión –independientemente de lo que Houellebecq piense sobre esta fe–, pues sirve más bien como un recurso para expresar una preocupación europea muy persistente: que la búsqueda monomaniaca de la libertad –libertad frente a la tradición y la autoridad, libertad para perseguir los propios fines– ha de conducir inevitablemente al desastre.
La novela que lo consagró, Las partículas elementales, se centra en dos hermanos con heridas psíquicas insoportables producto del abandono en que sus padres, hippies narcisistas típicos de los años sesenta, los dejaron. Pero con cada nueva novela resulta más evidente que para Houellebecq el punto de inflexión, el momento histórico crucial, se produjo mucho antes, al comienzo de la Ilustración. Los atributos que el autor proyecta en el islam no son muy diferentes de los que la derecha religiosa desde la Revolución francesa adjudica al cristianismo premoderno: familias fuertes, educación moral, orden social, un sentido de pertenencia, una muerte con significado y, sobre todo, la voluntad de persistir como cultura. Y muestra una auténtica comprensión real hacia quienes –desde los identitarios radicales de la extrema derecha hasta los islamistas radicales– desprecian el presente y sueñan con dar marcha atrás en la historia para recuperar lo que, consideran, se ha perdido.
Todos los personajes de Houellebecq buscan un escape, normalmente en el sexo, ahora en la religión. La posibilidad de una isla, una novela publicada en 2005, transcurre en un futuro muy distante, cuando la biotecnología ha hecho posible suicidarse apenas la vida se vuelve intolerable, para después ser refabricado en forma de clon sin recuerdos de nuestros estados previos. Eso, para Houellebecq, sería el mejor de los mundos posibles: la inmortalidad sin la memoria. Europa en 2022 tiene que encontrar otra vía de escape del presente, y la palabra “islam” resulta ser el nombre del siguiente clon.
A pesar de las circunstancias extraordinarias en que Sumisión se publicó, y los usos que en Francia le darán la izquierda (“¡islamofobia!”) y la derecha (“¡suicidio cultural!”), Michel Houellebecq no tiene nada que decir sobre cómo los países europeos deberían lidiar con sus ciudadanos musulmanes o responder al terror fundamentalista. No se le nota enojado, no tiene un programa y no les está enseñando los puños a los traidores responsables del suicidio de Francia, como sí lo hace Éric Zemmour en Le suicide français. Más allá de que Houellebecq tiene una gran perspicacia para retratar la cultura contemporánea –cómo amamos, trabajamos y morimos–, el enfoque de sus novelas se encuentra siempre en la longue durée de la historia. Parece creer con sinceridad que Francia ha perdido, de forma lamentable e irreparable, la conciencia de sí misma, pero no debido a la inmigración o a la Unión Europea o a la globalización. Estos son solo síntomas de una crisis que arrancó hace dos siglos cuando los europeos le hicieron una apuesta a la historia: que, cuanto más extendiéramos la libertad humana, más felices seríamos. Para él, esta apuesta se ha perdido. Así, el continente se halla sin rumbo, susceptible de una tentación más antigua: someterse ante quienes aseguran hablar en nombre de Dios, que permanece tan distante y silencioso como siempre. ~
Traducción del inglés de Geney Beltrán Félix.
Publicado originalmente en The New York Review of Books.
(Detroit, 1956), renombrado ensayista, historiador de las ideas y profesor de la Universidad de Columbia, es colaborador frecuente de The New York Review of Books y The New York Times. Su libro más reciente es El regreso liberal. Más allá de la política de la identidad (Debate, 2018).