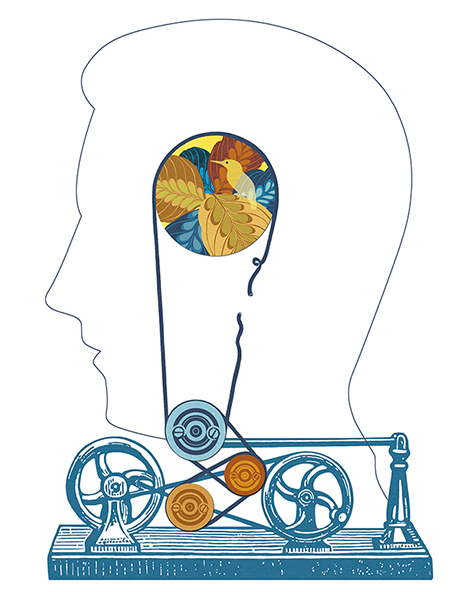Somos mucho más poderosos que nuestros antepasados, pero ¿somos más felices? Los historiadores no suelen detenerse a meditar sobre esa cuestión, pero, en último término, ¿no trata de eso la historia? Nuestra comprensión y nuestra valoración de, digamos, la expansión mundial de la religión monoteísta depende de si creemos que elevó o rebajó los niveles globales de felicidad. Y, si la expansión del monoteísmo no hubiera tenido un impacto perceptible en la felicidad global, ¿qué supondría eso?
Con el ascenso del individualismo y el declive de las ideologías colectivistas, es posible que la felicidad se esté convirtiendo en el valor supremo. Con el enorme crecimiento de la producción humana, la felicidad también está adquiriendo una importancia económica sin precedentes. Las economías de consumo se centran cada vez más en aportar felicidad en vez de subsistencia o incluso prosperidad, y un coro de voces pide la sustitución del Producto Interior Bruto por medidas que incluyan estadísticas de felicidad como criterio económico básico. La política parece seguir esa corriente. El derecho tradicional a la “búsqueda de la felicidad” se transforma de forma imperceptible en un derecho a la felicidad, y eso significa que garantizar la felicidad de los ciudadanos se convierte en un deber del gobierno. En 2007 la Comisión Europea lanzó “Más allá del pib” para evaluar si era factible utilizar un índice de bienestar que sustituyera o completara el pib. Iniciativas similares se han desarrollado en numerosos países, de Tailandia a Canadá, de Israel a Brasil.
La mayoría de los gobiernos se centran todavía en alcanzar el crecimiento económico, pero cuando se les pregunta por las bondades del crecimiento, incluso los capitalistas más intransigentes se remiten, casi de forma invariable, a la felicidad. Imaginemos que arrinconáramos a David Cameron y le preguntásemos por qué le importa tanto el crecimiento económico. “Bueno –podría responder–, el crecimiento es esencial para dar a la gente niveles de vida más elevados, mejor atención médica, casas más grandes, coches más rápidos, helados más sabrosos.” Y, podríamos insistir, ¿por qué es tan bueno que los niveles de vida sean más elevados? “¿No está claro? –podría responder Cameron–. Hace feliz a la gente.”
En aras de la discusión, imaginemos que pudiéramos probar de manera científica que unos niveles de vida más elevados no se traducen en una mayor felicidad. “Pero, David –diríamos–, mira estos estudios históricos, psicológicos y biológicos. Demuestran, fuera de toda duda razonable, que tener casas más grandes, helados más sabrosos e incluso mejores medicinas no incrementa la felicidad humana.” “¿En serio? –respondería–. ¿Por qué nadie me lo había dicho? En ese caso, olvida mis planes de impulsar el crecimiento económico. Voy a dejarlo todo y entrar en una comuna hippie.”
Este escenario resulta bastante improbable, y no solo porque de momento apenas tenemos estudios a largo plazo de la historia de la felicidad. Los investigadores han estudiado la historia de prácticamente todo –la política, la economía, las enfermedades, la sexualidad, la comida–, pero pocas veces se han preguntado cómo influyen esos elementos en la felicidad humana. A lo largo del último decenio, he escrito una historia de la humanidad, rastreando la transformación de nuestra especie desde un insignificante simio africano al amo del planeta. No fue fácil entender qué convirtió al Homo sapiens en un asesino ecológico en serie, por qué los hombres han dominado a las mujeres en la mayor parte de las sociedades humanas, o por qué el capitalismo se ha convertido en la religión de más éxito que haya existido. No fue fácil afrontar esas preguntas porque los estudiosos han ofrecido muchas respuestas distintas y contradictorias. En cambio, a la hora de evaluar el aspecto básico –si miles de años de inventos y descubrimientos nos han hecho más felices–, resultaba sorprendente ver que los estudiosos han rechazado incluso plantearse la pregunta. Esta es la mayor laguna en nuestra comprensión de la historia.
Aunque pocos eruditos han estudiado la historia a largo plazo de la felicidad, casi todo el mundo tiene cierta idea. Una preconcepción habitual –que a menudo se denomina “la idea whig de la historia”– ve la historia como el triunfal avance del progreso. Cada milenio ha presenciado nuevos descubrimientos: la agricultura, la rueda, la escritura, la imprenta, el motor de vapor, los antibióticos. En general, los humanos utilizan nuevos poderes para aliviar sus miserias y cumplir sus aspiraciones. De ahí se colige que el crecimiento exponencial del poder humano debe haber producido un crecimiento exponencial de la felicidad. Las personas que viven en la modernidad son más felices que la gente que vivía en la Edad Media y la gente que vivía en la Edad Media era más feliz que la que vivió en la Edad de Piedra.
Pero esa visión de progreso es muy controvertida. Aunque pocos discutirían el hecho de que el poder humano ha crecido desde el alba de la historia, la correlación entre poder y felicidad resulta mucho menos clara. La llegada de la agricultura, por ejemplo, aumentó el poder colectivo de la humanidad en varios órdenes de magnitud. Pero no mejoró necesariamente el destino del individuo. Durante millones de años, los cuerpos y las mentes humanos se habían adaptado a correr tras las gacelas, a subir a los árboles para coger manzanas y a oler aquí y allá en busca de setas. La vida del campesino, en cambio, incluía largas horas de duro trabajo agrícola: arar, arrancar malas hierbas, cosechar y llevar cubos de agua desde el río. Ese estilo de vida perjudicaba la espalda, las rodillas y las articulaciones de los individuos y entumecía su mente.
A cambio de todo este duro trabajo, los campesinos tenían una dieta peor que los cazadores-recolectores y padecían más la malnutrición y el hambre. Sus atestados asentamientos se convirtieron en hervideros de enfermedades infecciosas, la mayoría de las cuales tenían su origen en los animales domesticados de las granjas. La agricultura también abrió camino a la estratificación social, la explotación y posiblemente el patriarcado. Desde el punto de vista de la felicidad individual, la “revolución agrícola” fue, en palabras de Jared Diamond, “el peor error en la historia de la raza humana”.
El caso de la revolución agrícola no es una sola aberración, sin embargo. El avance del progreso desde las primeras ciudades-Estado de los sumerios hasta los imperios de Asiria y Babilonia se vio acompañado por el deterioro constante del estatus social y la libertad económica de las mujeres. Pese a todos sus maravillosos descubrimientos e inventos, el Renacimiento europeo benefició a pocas personas aparte de las élites masculinas. La expansión de los imperios europeos impulsó el intercambio de tecnologías, ideas y productos, pero eso no fue una noticia demasiado buena para millones de nativos americanos, africanos y aborígenes australianos.
No hace falta elaborar mucho más la observación. Los estudiosos han destruido la visión whig de la historia de una manera tan completa que la única pregunta que sigue en pie es: ¿por qué hay tanta gente que continúa creyendo en ella?
Hay una preconcepción común pero totalmente opuesta, que podríamos llamar “la idea romántica de la historia”. Esta defiende que existe una correlación inversa entre el poder y la felicidad. A medida que la humanidad ganaba más poder, creó un mundo frío y mecanicista, que está mal preparado para nuestras necesidades reales.
Los románticos nunca se cansan de encontrar el lado oscuro de todo descubrimiento. La escritura permitió impuestos extorsionadores. La imprenta engendró la propaganda de masas y el lavado de cerebro. Los ordenadores nos convierten en zombis. La crítica más dura se reserva para la ominosa trinidad de industrialización, capitalismo y consumismo. Esos tres tormentos han alienado a la gente de sus entornos naturales, de sus comunidades humanas e incluso de sus actividades diarias. El empleado de una fábrica no es más que una pieza del engranaje, un esclavo de los requisitos de las máquinas y los intereses del dinero. Aunque la clase media disfrute de mejores condiciones laborales y de muchas comodidades materiales, paga un alto precio en desintegración social y vacío espiritual. Desde una perspectiva romántica, las vidas de los campesinos medievales eran preferibles a las de los trabajadores de las fábricas y las oficinas de la modernidad, y las vidas de los recolectores de la Edad de Piedra eran las mejores de todas.
Pero la insistencia romántica en ver el lado oscuro de toda novedad es tan dogmática como la creencia whig en el progreso. Por ejemplo, a lo largo de los dos últimos siglos la medicina moderna ha hecho retroceder al ejército de enfermedades que acosaban a la humanidad, desde la tuberculosis hasta el sarampión, pasando por el cólera y la difteria. La esperanza media de vida se ha disparado y la mortalidad infantil global ha caído desde el 33% a menos del 5%. ¿Puede alguien dudar de que esto supone una gran contribución a la felicidad, no solo de los niños que podrían haber muerto sino también de sus padres, hermanos y amigos?
Una visión más matizada coincide con los románticos en que, hasta la era moderna, no había una clara correlación entre el poder y la felicidad. Los campesinos medievales bien podían haber sido más desdichados que sus antepasados cazadores-recolectores. Pero los románticos se equivocan al juzgar tan ásperamente la modernidad. En los últimos siglos no solo hemos obtenido inmensos poderes, sino que, de manera más determinante, nuevas ideologías humanistas han colocado finalmente nuestro poder colectivo al servicio de la felicidad individual. A pesar de algunas catástrofes, como el Holocausto y el tráfico de esclavos en el Atlántico (dice esta versión), al final hemos doblado la esquina y hemos comenzado a aumentar la felicidad global de manera sistemática. Los triunfos de la medicina moderna son solo un ejemplo. La lista de logros sin precedentes incluye el declive de las guerras internacionales, la caída dramática de la violencia doméstica y la eliminación de las hambrunas masivas. (Véase Los ángeles que llevamos dentro, de Steven Pinker.)
Sin embargo, eso también es una simplificación exagerada. Solo podemos felicitarnos por los logros del moderno Homo sapiens si ignoramos por completo el destino de otros animales. Buena parte de la riqueza que protege a los humanos de la enfermedad y la hambruna se acumuló a costa de monos de laboratorio, vacas lecheras y pollos en cintas transportadoras. Decenas de miles de millones de ellos han sido sometidos en los últimos dos siglos a un régimen de explotación industrial, cuya crueldad carece de precedentes en los anales del planeta Tierra.
En segundo lugar, el marco temporal del que estamos hablando es extremadamente corto. Aunque nos centremos únicamente en el destino de los seres humanos, es difícil argumentar que la vida de un minero del carbón en Gales o de un agricultor chino de 1800 era mejor que la de un recolector medio de hace veinte mil años. La mayoría de las personas solo empezó a disfrutar de las ventajas de la medicina moderna después de 1850. Las hambrunas masivas y las grandes guerras continuaron atormentando a buena parte de la humanidad hasta mediados del siglo XX. Aunque los últimos decenios hayan sido en términos relativos una edad dorada para la humanidad en el mundo desarrollado, es demasiado pronto para saber si eso representa un cambio fundamental en las corrientes de la historia o una efímera oleada de buena suerte: sencillamente, cincuenta años no es un periodo lo bastante largo como para basar en él amplias generalizaciones.
De hecho, la edad dorada contemporánea podría haber sembrado las semillas de una catástrofe futura. A lo largo de los últimos decenios, hemos perturbado el equilibrio ecológico de nuestro planeta de muchas maneras distintas, y nadie sabe cuáles serán las consecuencias. Podemos estar destruyendo las bases de la prosperidad humana en una orgía de consumo temerario.
Aunque solo pensemos en los ciudadanos de las sociedades prósperas de la actualidad, los románticos podrían señalar que nuestra comodidad y seguridad tienen un precio. El Homo sapiens evolucionó como animal social, y nuestro bienestar se ve normalmente influido por la calidad de nuestras relaciones más que por nuestros servicios en casa, el tamaño de nuestra cuenta bancaria o incluso nuestra salud. Desafortunadamente, la inmensa mejoría en las condiciones materiales que los occidentales prósperos han disfrutado en el último siglo ha venido acompañada por el colapso de la mayoría de las comunidades íntimas.
Las personas que habitan el mundo desarrollado confían en el Estado y el mercado para casi todo lo que necesitan: comida, refugio, educación, salud, seguridad. Por tanto, se ha vuelto posible sobrevivir sin tener familias extensas o amigos de verdad. Una persona que viva en un rascacielos de Londres está rodeada de miles de personas dondequiera que vaya, pero quizá nunca ha entrado en el piso de su vecino y puede que sepa muy poco de sus compañeros de trabajo. Tal vez sus amigos solo sean compañeros del bar. Muchas amistades actuales entrañan poco más que hablar y pasarlo bien juntos. Nos encontramos con un amigo en un bar, lo llamamos por teléfono o le mandamos un correo electrónico, para descargar nuestra ira por lo que pasó en la oficina o compartir nuestras ideas sobre el último escándalo de la monarquía. Pero ¿hasta qué punto puedes conocer a una persona solo a partir de conversaciones?
Frente a esos compañeros de bar, los amigos de la Edad de Piedra dependían unos de otros para su mera supervivencia. Los seres humanos vivían en comunidades estrechamente unidas y los amigos eran gente con la que salías a cazar mamuts. Sobrevivías junto a ellos largos viajes e inviernos difíciles. Os cuidabais unos a otros cuando enfermabais y compartías con ellos los últimos trozos de comida en épocas de escasez. Esos amigos se conocían de forma más íntima que la mayoría de las parejas actuales. Sustituir esas precarias redes tribales por la seguridad de las economías y los Estados modernos tiene, obviamente, ventajas enormes. Pero es probable que la calidad y la profundidad de las relaciones íntimas hayan sufrido consecuencias.
Además de relaciones más superficiales, las personas contemporáneas también padecen un mundo sensorial mucho más pobre. Los antiguos recolectores vivían en el momento presente y eran agudamente conscientes de cada sonido, sabor y olor. Su supervivencia dependía de ello. Escuchaban el menor movimiento en la hierba para descubrir si ahí se podía estar ocultando una serpiente. Observaban de manera meticulosa el follaje de los árboles para descubrir frutos y nidos de pájaros. Olisqueaban el viento en busca de peligros que se acercaban. Se movían realizando el mínimo esfuerzo y ruido posibles, y sabían cómo sentarse, caminar y correr de la manera más ágil y eficiente. Un uso constante y variado de sus cuerpos les dio una destreza física que los humanos actuales no alcanzan tras años de yoga o tai chi.
Hoy podemos ir a un supermercado y elegir mil platos diferentes. Pero, sea lo que sea que elijamos, podemos comerlo deprisa delante del televisor, sin prestar verdadera atención a sus sabores. Podemos ir de vacaciones a mil lugares asombrosos. Pero, dondequiera que vayamos, es posible que jugueteemos con nuestro teléfono móvil, en vez de contemplar el sitio. Tenemos más opciones que nunca, pero ¿de qué sirven esas opciones, si hemos perdido la capacidad de prestar una verdadera atención?
Aunque no aceptemos la imagen de la riqueza del Pleistoceno sustituida por la pobreza moderna, está claro que el inmenso ascenso del poder humano no tiene una equivalencia en la felicidad humana. Somos mil veces más poderosos que nuestros antepasados cazadores-recolectores, pero ni el whig más entusiasta puede creer que seamos mil veces más felices. Si le contásemos a nuestra tatarabuela cómo vivimos, con vacunas, analgésicos, agua corriente y neveras llenas, probablemente uniría las manos con un gesto de asombro y diría: “¡Estás viviendo en el paraíso! Seguro que cada mañana te levantas con una canción y te pasas el día caminando bajo el sol, lleno de gratitud y de una amorosa amabilidad hacia todos.” Pues no. Comparado con lo que soñaba la mayoría de la gente, quizá vivamos en el paraíso. Pero, por alguna razón, no nos parece que lo hagamos.
Una explicación es la que han aportado los científicos sociales, que han descubierto hace poco una vieja verdad: nuestra felicidad depende menos de las condiciones objetivas que de nuestras propias expectativas. Las expectativas, sin embargo, tienden a adaptarse a las condiciones. Cuando las cosas mejoran, las expectativas suben, y por tanto incluso mejoras dramáticas en las condiciones nos dejan tan insatisfechos como antes. En su búsqueda de la felicidad, la gente está atrapada en la proverbial “cinta para correr hedónica” y corre cada vez más deprisa sin llegar a ningún sitio.
Si no lo cree, pregúntele a Hosni Mubarak. El egipcio medio tenía muchas menos posibilidades de morir a causa del hambre, la enfermedad o la violencia bajo Mubarak que bajo ningún régimen previo en la historia egipcia. Con toda probabilidad, el régimen de Mubarak también era menos corrupto. Sin embargo, en 2011 los egipcios salieron a la calle llenos de ira para derrocar a Mubarak. Porque tenían expectativas mucho más elevadas que sus antepasados.
De hecho, si la felicidad se ve profundamente influida por las expectativas, uno de los pilares centrales del mundo moderno, los medios de masas, parece casi diseñado para evitar aumentos significativos de los niveles de la felicidad global. Un hombre que viviera en un pueblo pequeño hace cinco mil años se medía frente a los otros cincuenta hombres del pueblo. En comparación, estaba bastante bien. Hoy, un hombre que viva en un pueblo pequeño se compara con estrellas de cine y modelos, que ve cada día en pantallas y anuncios gigantes. Nuestro pueblerino moderno tiene menos posibilidades de estar satisfecho con su aspecto.
Los biólogos evolutivos ofrecen una explicación complementaria para la cinta hedónica. Afirman que ni nuestras expectativas ni nuestra felicidad están determinadas por factores políticos, sociales o culturales, sino más bien por nuestro sistema bioquímico. Nadie alcanza la felicidad, argumentan, por obtener un ascenso o ganar la lotería, ni siquiera por encontrar el amor verdadero. Lo que hace feliz a la gente es solo una cosa: sensaciones agradables en el cuerpo. Una persona que acaba de ser ascendida y salta de alegría no está reaccionando a la buena noticia. Está reaccionando a varias hormonas que circulan por su flujo sanguíneo y a la tormenta de señales eléctricas que parpadean en distintas partes de su cuerpo.
La mala noticia es que las sensaciones agradables desaparecen con rapidez. Si el año pasado me ascendieron, quizá siga en el nuevo puesto, pero la sensación agradable que tuve desapareció hace mucho. Si quiero seguir percibiendo esas sensaciones, necesito otro ascenso. Y otro. Todo esto se debe a la evolución. La evolución no tiene un interés por la felicidad en sí: solo le interesan la supervivencia y la reproducción, y utiliza la felicidad y la miseria como meros aguijones. La evolución garantiza que, hagamos lo que hagamos, seguiremos insatisfechos, siempre intentaremos conseguir más. La felicidad es por tanto un sistema homeostático. Al igual que nuestro sistema bioquímico mantiene nuestra temperatura corporal y nuestros niveles de azúcar dentro de unos límites estrechos, también evita que nuestros niveles de felicidad se alcen por encima de ciertos umbrales.
Si en realidad la felicidad está determinada por nuestro sistema bioquímico, un crecimiento económico adicional, reformas sociales y revoluciones políticas no harán de nuestro mundo un lugar mucho más feliz. La única forma de subir dramáticamente los niveles globales de felicidad son las drogas psiquiátricas, la ingeniería genética y otras manipulaciones directas de nuestra infraestructura bioquímica. En Un mundo feliz, Aldous Huxley imaginó un mundo en el que la felicidad era el valor supremo, donde la población tomaba constantemente la droga soma, que hacía feliz a la gente sin dañar su productividad y eficiencia. La droga forma una de las bases del Estado Mundial, que nunca se ve amenazado por guerras, revoluciones o huelgas, porque todo el mundo está totalmente satisfecho con sus condiciones presentes. Huxley presentaba ese mundo como una distopía aterradora. En la actualidad, cada vez más científicos, diseñadores de políticas y gente corriente lo adopta como objetivo.
Hay quien piensa que la felicidad no es tan importante y que es un error definir la satisfacción individual como el objetivo de la sociedad humana. Otros están de acuerdo en que la felicidad es el bien supremo, pero piensan que la felicidad no se limita a las sensaciones agradables. Hace miles de años los monjes budistas alcanzaron la sorprendente conclusión de que perseguir sensaciones agradables es de hecho la raíz del sufrimiento, y que la felicidad se encuentra en la dirección opuesta. Si hace cinco minutos yo me sentía alegre o en calma, esa sensación ya ha desaparecido, y puedo sentirme enfadado o aburrido. Si identifico la felicidad con las sensaciones agradables, y deseo vivirlas cada vez más, no tengo otra elección que perseguirlas constantemente y, aunque las obtenga, desaparecen de inmediato y tengo que empezar otra vez. Esa búsqueda no conduce a ningún logro duradero. Al contrario: cuanto más ansío esas sensaciones agradables, más estresado e insatisfecho me encuentro. Sin embargo, si aprendo a ver mis sensaciones tal como son –vibraciones efímeras carentes de significado–, pierdo interés en perseguirlas y puedo estar satisfecho con lo que experimente. ¿Qué sentido tiene correr tras algo que desaparece tan deprisa como surge? Para el budismo, por tanto, la felicidad no son las sensaciones agradables, sino más bien la sabiduría, la serenidad y la libertad que vienen de comprender nuestra auténtica naturaleza.
Sea verdadero o falso, el impacto práctico de esas visiones alternativas es mínimo. Para el gigante capitalista, la felicidad es el placer. Punto. Con cada año que pasa, nuestra tolerancia hacia las sensaciones desagradables disminuye, mientras que nuestras ansias de sensaciones agradables aumentan. Tanto la investigación científica como la actividad económica están enfocadas a ese fin, y cada año producen mejores analgésicos, nuevos sabores de helado, colchones más cómodos y juegos más adictivos para nuestros teléfonos móviles, para que no tengamos ni un solo momento de aburrimiento mientras esperamos el autobús.
Todo eso no es suficiente, por supuesto. La evolución no ha hecho que los humanos estén adaptados a experimentar un placer constante, y por tanto el helado y los teléfonos móviles no sirven. Si, a pesar de todo, eso es lo que la humanidad quiere, habrá que reestructurar nuestros cuerpos y nuestras mentes. Estamos trabajando en eso. ~
___________________
Traducción de Daniel Gascón.
Aparecido originalmente en The Guardian.
(Haifa 1976) es profesor de historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha publicado el ibro De animales a dioses: Breve Historia de la humanidad (Debate, 2014)