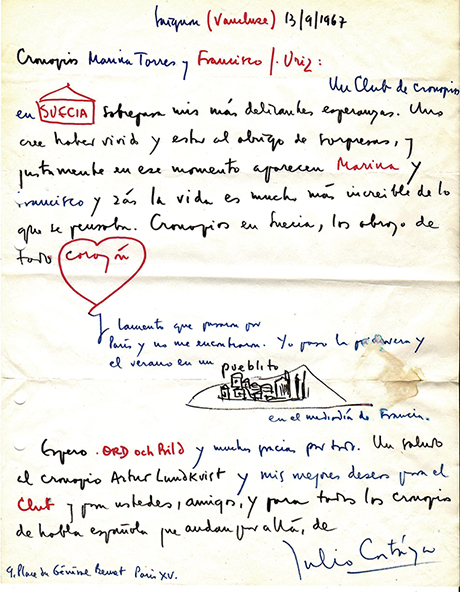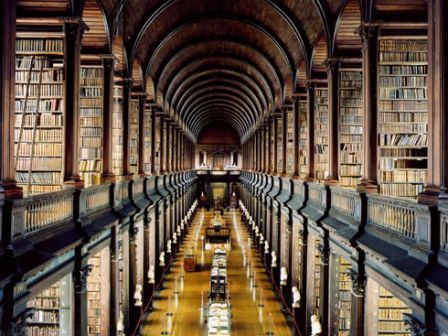Toda causa a la que nos adscribamos para luchar por ella puede no ser otra cosa que la mera exacerbación de una neurosis. Aun a sabiendas de ese riesgo, yo estoy a punto de comenzar a batirme por una causa que encuentro urgentísima –además las causas dignas no solo escasean, sino que suelen estar ya defendidas por otros mejores que uno, y esta, me temo, nadie se la ha planteado todavía: razón de más para alarmarse y actuar–. Pongámoslo así: hay signos ominosos que anuncian el resquebrajamiento de las civilizaciones, y su poder es más destructor debido a que pasan inadvertidos hasta que es demasiado tarde. Así veo la extinción en curso de la coma vocativa: como la grieta en la represa que nos preserva de la catástrofe. ¿Vamos a dejarla sin restañar?
Otrora indispensable en el idioma español antes y después de todo vocativo (“Te voy a matar, infeliz”, o “Gordita, ¿ya acabaste?”), no hace falta consultar una gramática para reconocer el servicio que esta coma brinda a la mínima claridad y la evitación de malentendidos (no es lo mismo “¿Quieres un café, viejo, negro y cargado?” que “¿Quieres un café, viejo negro y cargado?”). Pero como quizás los malentendidos no sean tan probables en las fórmulas de saludo con que encabezamos nuestras comunicaciones, parece que viene a dar lo mismo ponerla o no: al leer “Hola, Tobías” u “Hola Tobías”, lo más seguro es que Tobías entienda igual, y pase a lo que sigue. Incluso si lee “ola tovias” podrá seguir quedándole claro –aunque acaso se sobresalte, si algún escrúpulo guarda, o tal vez no le importe y responda “ola jorje”, especialmente si la comunicación ocurre a través de los diminutos teclados de sendos smartphones en los que a tovias y jorje les dé infinita pereza poner ningún cuidado–. No pretendo incurrir en las acusaciones apresuradas que tienden a lanzarse contra las llamadas nuevas tecnologías cuando se habla de la inobservancia creciente de la corrección en la escritura: prefiero creer que tanto trabajo cuesta teclear bien como teclear mal –sobre todo en las pantallas táctiles, aptas solo para los gnomos y no para los dedos humanos, máxime si estos van decorados con uñas de pulgada y media o si sostienen al mismo tiempo el volante del automóvil y un Frutsi–; sin embargo, sí reconozco que la alta velocidad de los intercambios de mensajes o correos electrónicos tiene el efecto pernicioso de inducirnos a la rapidez (y la malhechura) al redactarlos: puesto que el destinatario de mis palabras puede recibirlas al instante incluso si se halla en las antípodas, yo las escribo a la carrera, como si así fueran a llegar más rápido, desprevenido de que el vértigo empieza solo hasta que pulso la tecla Send.
Ya se sabe que la añoranza de tiempos mejores únicamente conduce a proscribirse del presente: quien encuentre preferible un pasado donde la gente sabía saludar como la gente, bien puede ir resignándose a quedar cada vez más solo para rumiar de modo maniático su irritación. Eso es lo que yo obtengo con cada salutación que se me dirige sin la coma debida, no importa cuál sea el grado de educación, formal o informal, demostrable o presumible, de mis corresponsales. (Quizás deba rebuscar en los sótanos de la infancia la conminación imborrable de la maestra empeñada en no dejarnos consentir jamás esa infracción: ni permitírnosla ni perdonarla. ¿Cómo logró inocularme esa aprensión, cuál argumento irrebatible habrá usado, de qué terrores se habrá valido para condenarme a poner la coma siempre y sufrir siempre que no la viera? Quizás sea mejor no bajar a esas oscuridades.) Cuán desmerecido debo hallarme en la opinión de mi remitente, me da por suponer, si leo que en su saludo pega mi nombre al “Hola” sin siquiera haberse planteado la alternativa: ¿qué trabajo le costaba pulsar una tecla más? Enseguida lo disculpo: en este mundo podrido, donde el acatamiento de las normas de la lengua puede tenerse por ornamental y accesorio y frívolo dadas las condiciones de urgencia y amenaza constantes en que sobrevivimos, quién va a tener la paciencia de preguntarse si escribe bien o no; además, no hay que perder de vista la catástrofe inveterada de la educación básica en México. No obstante, como también –aunque excepcionalmente– hay quien sí pone la coma (y yo mismo la pongo siempre, maestra, se lo juro), acabo por concluir: nada justifica su ausencia. Y cedo a una mezcla de rabia que se trueca en consternación: ¿por qué hemos terminado en esto?
“La corrección lingüística es la premisa de la claridad moral y de la honestidad”, observó Claudio Magris en un pasaje de Microcosmos. Aunque aparentemente sea una aseveración desmedida, abusiva (habrá santos que escriban con las patas, así como villanos de prosa esmeradísima), es inobjetable si se piensa que el menosprecio de la corrección es indicio de la corrupción del trato que la exigía. Quiero decir: si se ha dejado de usar la coma vocativa es porque, en el fondo, el trato social está tan descompuesto que se le da cauce de cualquier modo y sin el menor respeto por el otro. La confusión y la boruca prosperan gracias a lo enturbiada que está nuestra consideración de los demás y, en consecuencia, nuestra comprensión de nosotros mismos como partícipes de una realidad en la que estamos entendiéndonos cada vez peor, sin ninguna claridad moral. Y no solo por escrito. Si hemos podido prescindir de esa mínima deferencia, ¿qué nos espera? Empezamos por perder esa coma y terminaremos valiéndonos solo de gruñidos. Y es que lo más preocupante acaso no sea la progresiva omisión de la coma vocativa, sino que nadie parezca echarla de menos. “Por eso también una sola coma en el sitio equivocado”, seguía diciendo Magris, “puede acarrear desastres, provocar incendios que destruyan los bosques de la tierra”. Y yo añadiría: la ausencia de una sola coma. ~