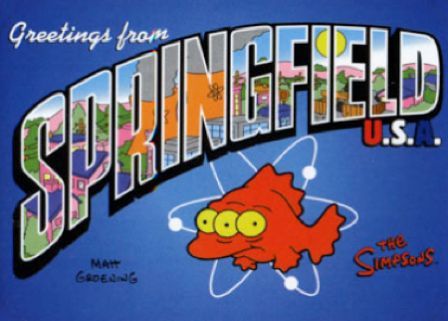En 2009, antes de acabar con Antes del anochecer (Before Midnight) su trilogía de la pareja Céline/Jesse, Richard Linklater realizó Me and Orson Welles, inédita en España. Es una interesante comedia fallida en la que el protagonista Richard, un alumno de secundaria aspirante a actor, conoce casualmente –antes de que el joven pero ya eminente Orson Welles se cruce en su vida– a Gretta, una muchacha que toca el piano en una tienda de música y sueña con ser escritora. Personaje menor pero significativo de esta comedia de romance y disparate centrada en el histórico montaje teatral del Julio César de Shakespeare que Welles dirigió e interpretó en Nueva York en 1937, Gretta solo interviene en tres escenas de la película pero en todas habla como un oráculo; al salir de la tienda de discos e instrumentos, y antes de despedirse de Richard, Gretta dice: “Sería una gran escena de un cuento magnífico, dos personas que se conocen así [como ellos dos], y nada más.” Días después, reunidos de nuevo por azar ante una urna griega del Metropolitan, Gretta le cuenta a Richard que ha escrito un relato sobre una chica que va al museo porque está triste. “¿Y qué pasa entonces?”, le pregunta él. “No pasa nada. […] ¿Por qué todo ha de tener mucho argumento?”
Linklater es un director muy prolífico, cambiante y desigual, y entre sus cerca de veinte largometrajes hay historias de mucha peripecia. A mí, como a Gretta, me seduce (a veces) el arte de la nada, y en particular la nadería de este cineasta nacido en Houston, hecha de palabras, ya que tanto la trilogía como Boyhood son películas en que los personajes no viven grandes pasiones ni sufren tragedias pero no paran de hablar. A la vez que iba filmando, entre 1995 y 2013, siempre con Ethan Hawke y Julie Delpy, los tres befores (Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight), se ignoraba la existencia de su otro ambicioso proyecto sobre el curso temporal y sentimental de unos actores/coautores a quienes se convoca intermitentemente, se les sigue, se les imponen tramas leves que a menudo surgen de ellos mismos, mientras la cámara capta, sin figuras de estilo ni alardes de montaje, la media verdad de esa mentira novelesca. Y a los dieciocho años del dúo amoroso formado por la francesa Céline y el norteamericano Jesse, que en la última de las tres entregas, Before Midnight, tenía momentos de suma belleza y sublime naturalidad (en un largo paseo por el campo, durante una comida con un parafraseado Patrick Leigh-Fermor interpretado por el anciano camarógrafo Walter Lassally), se suman ahora los doce, desde que tiene seis hasta que cumple los dieciocho, del joven Mason en Boyhood, una obra maestra de control dramático, de construcción, de tempo, de elegancia narrativa.
Más que originalidad (es evidente el modelo que Linklater ha tenido en la cabeza, las cinco películas de Truffaut con el personaje de Antoine Doinel encarnado por Jean-Pierre Léaud), Boyhood aporta el valor de su riesgo, siendo sin embargo una película de línea clara, sin aparato ni programa teórico, y de ubicación muy ceñida al paisaje urbano, suburbial, del estado de Texas, en contraste con el marco cosmopolita e internacional de la citada trilogía. Los peligros eran obvios: los protagonistas ineludibles podían haber fallecido, o no estar disponibles en los 39 días de rodaje salteados a lo largo de esos doce años de intermitencia, o haberle fallado al realizador, en el caso de los más jóvenes, por incompetencia o inconstancia. No ha sido así. La suerte recompensó la tenacidad y la ocurrencia de Linklater y, junto a la solvencia ya probada de Ethan Hawke y Patricia Arquette, que componen sin fisuras sus personajes de cantamañanas bohemio y un poco antisistema y madre sensata que solo encuentra maridos insensatos, la seducción y el encanto que destila el filme se basa en los dos hermanos, Mason (Ellar Coltrane) y Samantha (Lorelei Linklater, hija del cineasta), cuyo transcurrir en la pantalla era impredecible, pues pasa de la niñez a la primera juventud. Coltrane le confiere a su Mason densidad, silencios significativos, mirada y rostro que da gusto mirar, pero mi impresión es que si la película se hubiera fijado en el crecimiento de Samantha como protagonista, la hija de Linklater también habría dado pie a una girlhood femenina apasionante: su imitación musical en el dormitorio para enredar a su hermanito, la despedida burlonamente solemne de la primera casa de la que se mudan, sus desplantes al padrastro alcohólico, configuran una personalidad y señalan a una actriz dotada para el humor y la contención patética.
Superadas en la filmación las inclemencias del tiempo, el tiempo permanece como el motor y principio definitivo de Boyhood; también como su personaje ausente soterradamente presente. A la novedad de una temporalidad sin truca se añade el indudable morbo de saber que allí no hay envejecimientos postizos ni maquillajes o Photoshop. Olivia, la madre, engorda y adelgaza sin duda al margen de los requerimientos del guión, el joven galán Hawke pierde la galanura a ojos vistas, y el acné de los dos hermanos y el garbo enflaquecido de Mason responden solo al sino de la naturaleza y esconden un agradable suspense fisiológico.
Ahora bien, Boyhood no es un documental sobre un paraje humano que el objetivo y la mente de un director se limitan a reflejar. El argumento es trivial, por no decir trillado: divorcios, matrimonios, colegios, mudanzas, estrechez económica, sueños, amigos pesados, iniciaciones al sexo y las drogas. La vida misma tratada artísticamente como si el arte no la transformara, y la única mutación fuese la naturalidad del crecer, del engordar, del arrugarse, afearse o rejuvenecer; del cambiar de ideas generales y de gustos musicales. Apariencia de un filme cuya marca estilística en low key no debería engañar. Un ejemplo de su potente antibanalidad son las elipsis, que apenas se dejan notar porque dependen no de un aviso capitular o una numeración sino del ver que los niños han dado un estirón o tienen más granitos que en el plano anterior. Ese callado pero elocuente flujo de las cosas visibles se extiende asimismo al trasfondo social: la campaña pro-Obama, el vecino confederado, la guerras extranjeras del exmilitar, el trabajo de los inmigrantes ilegales (aunque la reaparición del latino redimido por el consejo de Olivia es una mancha de sentimentalidad edificante en una película tan imperturbable en la descripción de las vidas corrientes). Y un último valor, propio de un artista de fuste: al acabar los 165 minutos de metraje, nos quedan ganas de saber cómo serán Samantha y Mason a los cuarenta, si tan independientes y tan soñadores y tan articulados en su expresión como lo son mientras pasan de la escuela primaria a la universidad. Y si también en esa madurez nada luctuoso o traumático les ha ocurrido. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).