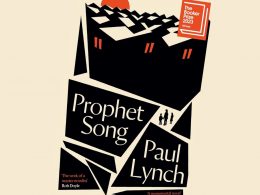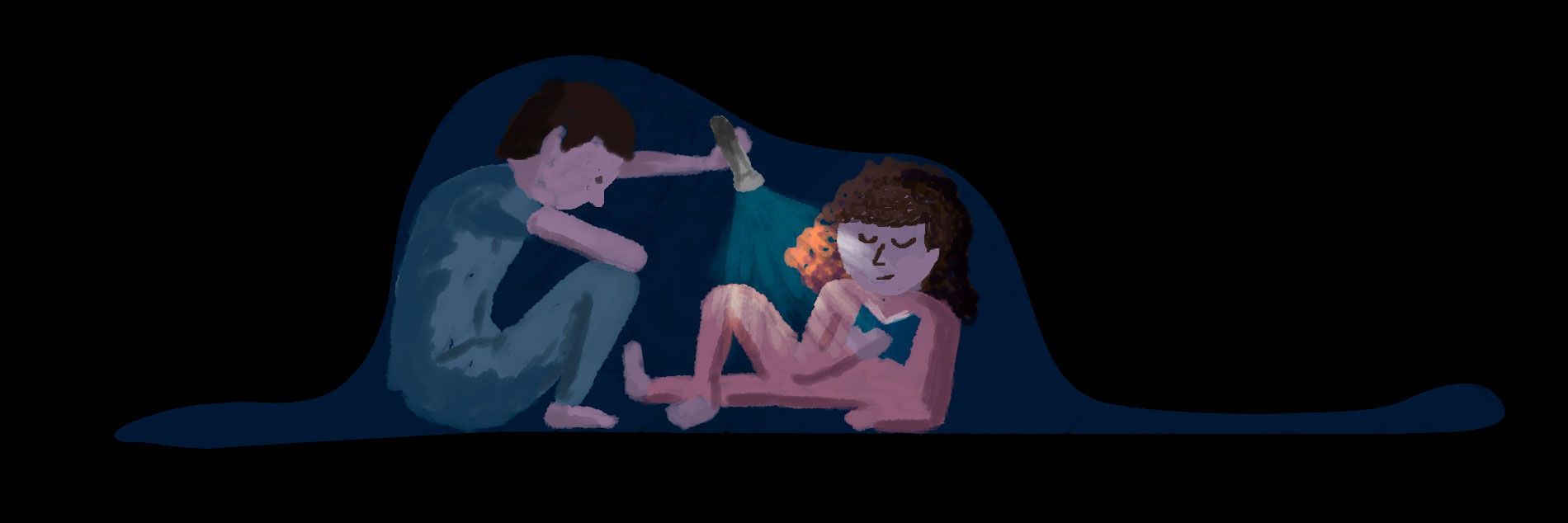Roberto Calasso decía haber escrito El loco impuro –su primer libro, de 1974– en tres semanas, “en una fiebre”, en lo que, para emplear una de las palabras que animan su vasta y hondísima exploración de la vida, podríamos llamar una posesión. “Nunca me había pasado nada igual –dijo–. Nunca volvió a pasarme”. Se trata de una obra de ficción, aunque no tanto. Calasso terminaba de editar las Memorias de un enfermo de nervios, de Daniel Paul Schreber, cuando, en un rapto, a modo de una crónica novelesca, se sumergió en la figura de Schreber para observar su caso: un caso psiquiátrico.
Al margen de las propiedades del relato –un rompecabezas de secretas iluminaciones asociativas– y de toda la trama histórica que envuelve al affaire Schreber, es revelador que Calasso haya “saltado” de una sola psique (en ese libro) a la cultura del mundo, sobre todo a la más remota, la que llega al mito (en sus libros sucesivos). No he leído en ninguna parte que él haya asegurado que la “fiebre” por el caso Schreber fuera la raíz de su monumental trabajo posterior –y afirmarlo ahora sería una temeridad y de seguro un error–. Pero si, como se ha comentado, en su tesis doctoral (“Los jeroglíficos de Sir Thomas Browne”) de 1966, ya estaban anunciadas las obsesiones que lo acompañaron siempre, no es menos cierto que en El loco impuro –escrito a posteriori, pero de todos modos en sus inicios– se halla la puerta de entrada a través de la cual Calasso se aventuró a llevar a cabo esa extraordinaria remitificación de la experiencia humana que es toda su obra.
Visto así, esto nos sirve de avío para darnos cuenta de una cosa, o para recordarla, y es que en una sola psique ya está la cultura del mundo: sobre todo la más remota, la que llega al mito. Por eso decía, entre comillas, que Calasso había “saltado” de un ámbito al otro. No, no hubo necesidad de que saltara: era el mismo ámbito. Al entrar en Schreber, ya estaba en Grecia Antigua y en la India milenaria. Al escribir El loco impuro, ya se prefiguraba como el autor de Las bodas de Cadmo y Harmonía y de Ka y de El cazador celeste, etcétera.
Resulta así coherente que Calasso soliera citar esa frase de Jung según la cual “los que eran dioses se han convertido en enfermedades”. Creo que es legítimo pensar que, cuando sintió el impulso que le hizo escribir El loco impuro en apenas tres semanas, Calasso estaba respondiendo a esa misma revelación, in situ, que respira en el aserto de Jung. Una revelación que, no por obvia para muchos, resulta menos decisiva para todos. Esto es: que lo divino existe y que opera en la vida humana desde dentro. El aporte de Calasso, vale decir, es la vuelta de tuerca que se empeñó en darle a esa verdad inmemorial a la hora de aproximarse a ella para renovarla en medio de la orgullosa secularidad de nuestro tiempo. Cuando aborda el fenómeno del que es presa Schreber, “enfermo de los nervios”, antes que despacharlo como patología psiquiátrica –que lo era, qué duda cabe–, Calasso opta por recuperar y valorar el sentido divino, mítico, del evento psíquico.
En la sociedad en que vivimos, que, como él aseguraba, no cree sino en sí misma, la postura de Calasso tiene un valor radical. “Al estudiar el caso de Schreber –dijo–, me resultó irresistible escribirlo en términos narrativos porque me parecía inútil la idea de hablar del delirio (…) si no es a través de otro delirio. Este es el punto”.
Luego, en El cazador celeste, escribe: “Se puede, claro, vivir sin dioses. Es el estado correspondiente a la normalidad, según los criterios de la comunidad científica. Los dioses no son admitidos, en tanto no son verificables. Es su privilegio y una regla de su protocolo. Si los dioses fueran verificables ya no serían tales. Más difícil es vivir sin lo divino. Para los griegos los dioses eran una aparición reciente, su epifanía coincidía con las historias narradas en el epos. Pero ¿tò theîon, ‘lo divino’? Lo divino es perenne, en cuanto está entrelazado con todo lo que irrumpe. En el interior de lo que irrumpe está lo que permite el acceso a lo que no se ve. Es decir, al mundo sin límites de lo invisible”.
Lo que irrumpe: la fuerza que volvió loco a Schreber; loco, o sea, tocado por lo divino. Desde luego, estamos ante un caso extremo, el caso de un hombre que perdió la cabeza y que, como indican las últimas palabras de El loco impuro, “Nunca se curó”. Pero ese extremo le dio a Calasso una perspectiva para trazar su búsqueda, la misma que finalmente lo lleva a formular, más de cuarenta años después, en La actualidad innombrable, una pregunta que ha recorrido tácitamente toda su escritura: “¿Cómo puede un sujeto de la sociedad secular, educado en la ignorancia de lo invisible, volver a reconocerlo?”. Y aun insiste: “¿Deberá el sujeto secular congratularse por la cancelación de lo invisible, algo que se ha convertido ya en el presupuesto de la vida en común? Esta es la línea divisoria”. Las líneas que siguen a estas resultan casi una ars vivendi o poética, una clave para comprender su propia empresa: “Si lo esencial no es creer sino conocer, como presupone toda gnosis, se tratará de abrir un camino en la oscuridad, usando todos los medios, en una suerte de incesante bricolaje del conocimiento, sin tener ninguna certeza acerca de un punto de inicio y sin siquiera figurarse un punto de llegada”.
¿No es, en efecto, la obra de Calasso ese incesante bricolaje que se abre camino en la oscuridad? Hay un cierto espíritu esquizoide en ese delicioso entramado de fragmentos y de figuras que se asoman aquí y allá y que vuelven a ocultarse a la espera de otro momento. Cualquiera diría que es el discurso de un loco, pero allí está la gracia del artista, que logra sentenciar un orden clandestino y ceremonial.
Le debemos al historiador romano Salustio el epígrafe que Calasso puso, como precioso dintel, en el inicio de Las bodas de Cadmo y Harmonía, uno de sus libros más conocidos: “Estas cosas no ocurrieron jamás, pero son siempre”. Es evidente que se refería a los relatos mitológicos. Calasso quería señalar que antes de “lo verificable”, y aun a pesar de ello, siempre estuvo, está y estará “lo que irrumpe”. Se necesita una distancia para poder transar con ello. No fue sin saberlo que Calasso dejó cifrada esa distancia posible en su literatura, una íntima y deslumbrante conversación con lo invisible.