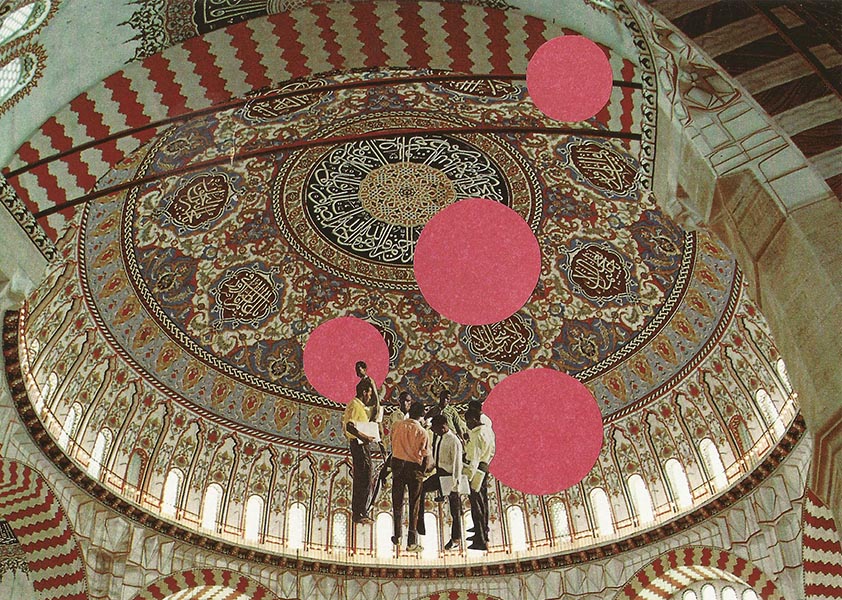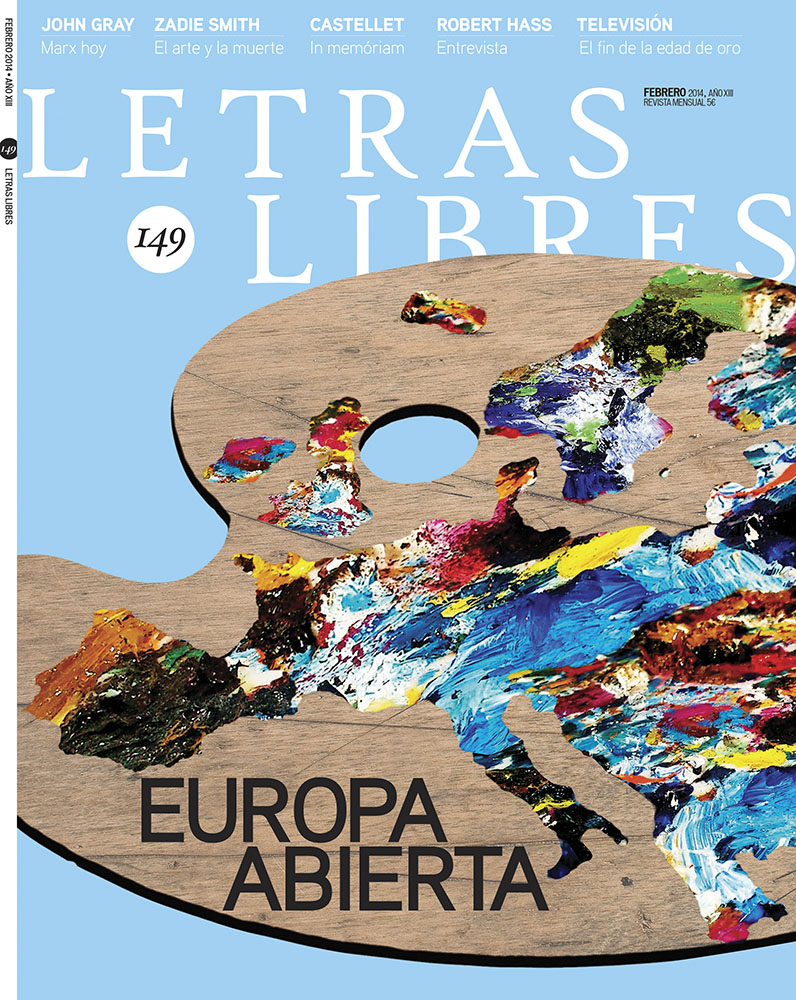Recientemente se ha construido en el sur de Londres una “megamezquita” que, de manera inevitable, se ha convertido en el centro de mucha controversia. En su libro The British Dream, David Goodhart toma la mezquita como un símbolo del cambio inaceptable que la inmigración ha traído al país. La mezquita, escribe, “sustituyó a la embotelladora Express Diaries, que proporcionaba cientos de puestos de trabajo y muchas botellas de leche a la gente de la ciudad, un icono de una era anterior y más homogénea”.
En realidad, transcurrieron siete años entre el cierre de la embotelladora de leche en 1992 y el inicio de las obras de construcción de la mezquita. En esos siete años la fábrica abandonada se convirtió, según los relatos locales, en un lugar frecuentado por drogadictos. Así pues, una historia que podríamos contar es que las fuerzas económicas cerraron una fábrica no rentable, lo que produjo la pérdida de varios centenares de trabajos, y que unos musulmanes del lugar rescataron una construcción abandonada que era un frecuente escenario de delitos, creando nuevos trabajos y mejorando Merton. Sin embargo, los críticos de la inmigración quieren contar una historia distinta. La mezquita, a sus ojos, no es un símbolo del rescate de un lugar del abandono y el crimen, sino del cierre de la fábrica y la transformación de la vieja forma de vida de Merton.
La historia de la mezquita de Merton, y la reelaboración de esa historia como una narración de pérdida cultural, afecta directamente al debate contemporáneo sobre la inmigración. La inmigración es, claramente, uno de los temas más fieramente debatidos y más tóxicos de la actualidad. El debate, con todo, versa menos sobre los hechos que sobre el impacto existencial. La inmigración se ha convertido en un símbolo de la alteración de comunidades, la socavación de identidades, la atenuación del sentimiento de pertenencia, la promoción de cambios inaceptables. Para Goodhart, “la inmigración a gran escala [ha creado] una Inglaterra cada vez más llena de mundos misteriosos y desconocidos”. Cita a un hombre de Merton: “Hemos perdido este lugar a manos de otras culturas. Ya no es inglés.”
Las raíces de The British Dream yacen en un artículo que Goodhart publicó en 2004 en la revista Prospect, de la que entonces era director, titulado “¿Demasiado diversos?” Los progresistas, indicaba, tenían que enfrentarse a un “dilema progresista”. Demasiada inmigración socavaba la solidaridad social, especialmente en un Estado del bienestar. Pero había que escoger entre las dos cosas. El ensayo despertó una considerable controversia, pero la idea de que demasiada inmigración socava la solidaridad social se convirtió, durante la pasada década, casi en un lugar común.
Es una afirmación que está en el núcleo de Exodus, de Paul Collier. Profesor de economía y políticas públicas en la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford y codirector del Centro Oxford para el Estudio de Economías Africanas, Collier se ha ocupado durante mucho tiempo de cuestiones de inmigración y justicia. En Exodus trata de desentrañar el impacto de la inmigración tanto en la comunidad receptora como en quienes se quedaron en los países de origen. Demasiada inmigración, apunta, afecta negativamente a los dos grupos. Merma los países pobres de recursos humanos y socava la estabilidad social de los países ricos.
Collier, como Goodhart, acepta que los miedos económicos sobre el impacto de la inmigración en los países receptores son en buena medida infundados. Pero, de nuevo como Goodhardt, insiste en que un exceso de diversidad crea problemas sociales, en particular porque destruye el “respeto mutuo”, la disposición a cooperar y redistribuir recursos. Ambos autores se basan en el trabajo del sociólogo estadounidense Robert Putnam, que ha demostrado que, cuanto más diversa es una comunidad, menos implicados socialmente están sus miembros: votan menos, hacen menos trabajo comunitario, dan menos a obras de caridad, tienen menos amigos. Lo más sorprendente fue el descubrimiento de Putnam de que la gente que vive en comunidades más diversas muestra una mayor desconfianza no solo con respecto a los miembros de los demás grupos étnicos, sino también del propio.
Críticos de la inmigración que sugieren que la diversidad socava el tejido social utilizan desde hace mucho el trabajo de Putman. Con todo, investigaciones más recientes han cuestionado sus conclusiones. El último de estos estudios, liderado por Patrick Sturgis, director del Centro Nacional Británico para los Métodos de Investigación, analizó la relación entre diversidad y confianza en Londres. Descubrió la relación contraria a la apuntada por Putnam.
Una vez los investigadores hubieron descontado las carencias sociales y económicas, descubrieron que “la diversidad étnica está […] relacionada positivamente con la cohesión social, con niveles significativamente altos de cohesión social evidentes a medida que la heterogeneidad étnica aumenta”.
Por supuesto, no deberíamos creer que la investigación de Sturgis demuestra que la diversidad crea confianza, del mismo modo que no debemos creer que la obra de Putnam haya demostrado que la diversidad socava la confianza. Un problema clave, como ha señalado el propio Putnam, es que los estudios solo ofrecen una instantánea de las actitudes en un momento dado. La diversidad, con todo, no es un fenómeno estadístico que cambie con el tiempo, como sí lo hace nuestra respuesta política a él. En el transcurso de las últimas décadas, hemos sido testigos de la desaparición de movimientos por el cambio social, del auge de las políticas de la identidad, de la atomización de la sociedad, de una pérdida de la creencia en valores universales, todo lo cual ha llevado a la pérdida del compromiso cívico y una mayor sensación de anomia. El verdadero problema que expone un estudio como el de Putnam, pues, puede no ser tanto la diversidad como el contexto político en el que pensamos sobre ella.
Lo que falta en los datos de Putnam también falta en las explicaciones de críticos como Goodhart y Collier: contexto histórico.
El miedo existencial a la inmigración es casi tan viejo como la propia inmigración. Si Arthur Balfour hubiera podido leer la narración de Goodhart sobre la creación de una Inglaterra “llena de mundos misteriosos y desconocidos”, una Inglaterra que “ya no es inglesa”, sin duda habría asentido para mostrar su acuerdo. Balfour era primer ministro en 1905, cuando Gran Bretaña introdujo sus primeros controles a la inmigración, dirigidos especialmente a los judíos europeos. Sin esas leyes, afirmó Balfour, “aunque los británicos del futuro tengan las mismas leyes, las mismas instituciones y constitución […] la nacionalidad no sería la misma y no sería la nacionalidad que deseamos que sea la de nuestros herederos en las eras por venir”. Dos años más tarde, la Real Comisión sobre Inmigración Extranjera –“extranjero” era a principios del siglo XX tanto alguien de otro país como un eufemismo para “judío” – había expresado su temor a que los recién llegados se mostrasen inclinados a vivir “de acuerdo con sus tradiciones, usos y costumbres”, y que estos podían “injertar entre los ingleses […] los débiles, enfermizos y sanguinarios productos de Europa”.
La idea de que la inmigración judía estaba descontrolada y de que “hemos perdido este lugar a manos de otras culturas” era patente en las discusiones. “Los hay sin fin en Whitechapel y Mile End”, afirmaba un testigo ante la Comisión Real de 1903. “Estas zonas de Londres podrían llamarse Jerusalén.” El parlamentario conservador y mayor sir William Eden Evans-Gordon expresó la misma sensación a través de una metáfora bastante extraordinaria: “Diez granos de arsénico en mil hogazas serían imperceptibles y perfectamente inofensivos –dijo en el Parlamento–, pero la misma cantidad en una hogaza mataría a toda la familia que la comiera.”
En los años cincuenta ya se veía a la comunidad judía como una parte del paisaje cultural británico. Los mismos argumentos utilizados medio siglo atrás se empleaban entonces contra una nueva oleada de inmigrantes procedentes del sur de Asia y el Caribe. Un informe de la Oficina Colonial de 1955 se hacía eco de Arthur Balfour y se temía que “una gran comunidad de color visible como rasgo de nuestra vida debilitaría […] el concepto de Inglaterra o Gran Bretaña al que los británicos de toda la Commonwealth se sienten vinculados”. También preocupaba la naturaleza incontrolada de la inmigración. “La cuestión de números y del aumento de los números –insistía Enoch Powell– [yacía en] el centro del problema.” “Áreas enteras, ciudades y partes de Inglaterra –afirmaba– [estaban siendo] ocupadas por distintas secciones de inmigrantes y población descendiente de inmigrantes.” Una década más tarde, Margaret Thatcher concedió una notable entrevista de televisión en la que afirmó que en gran Bretaña había “un número terrible” de inmigrantes negros y asiáticos y que “la gente tiene mucho miedo de que este país pueda quedar inundado de gente con una cultura distinta”. Los ecos son inconfundibles, tanto en el debate sobre los judíos en el pasado como en el debate acerca de la inmigración contemporánea.
Así como los judíos se convirtieron en una parte aceptada del paisaje cultural, también lo hicieron los inmigrantes de posguerra, aunque la aceptación fue a regañadientes, y con frecuencia no se extendió a los musulmanes. Los mismos argumentos que se utilizaron contra los inmigrantes judíos, y después contra los del sur asiático y el Caribe, se utilizan hoy contra musulmanes y europeos del Este. Una sucesión de autores como Mark Steyn, Oriana Fallaci, Melanie Phillips y Christopher Caldwell avisan de que la inmigración musulmana está amenazando los pilares de la civilización europea. El melodramático título del libro de Caldwell, La revolución europea. Cómo el islam ha cambiado el viejo continente, es una alusión a Edmund Burke y refleja la creencia de Caldwell de que el impacto de la inmigración de posguerra ha sido tan dramático como la caída del antiguo régimen en 1789. En concreto, se ha comparado la migración musulmana con una forma de colonización. “Desde su llegada hace medio siglo –afirma Caldwell– el islam ha roto –o exigido ajustes, o despertado defensas de retaguardia– muchas de las costumbres, ideas heredades y estructuras de Estado europeas con las que ha tenido contacto.” El islam “no está mejorando ni reconociendo la cultura europea, la está suplantando”.
Para Caldwell, la inmigración de preguerra entre naciones europeas era distinta de la inmigración de posguerra desde el exterior de Europa porque “la inmigración desde países vecinos no provoca las preguntas que sí suscita la inmigración más preocupante, como ‘¿Encajarán?’, ‘¿Lo que quieren es asimilarse?’ y, por encima de todo, ‘¿Cuáles son sus verdaderas lealtades?’” En realidad, estas eran las mismas preguntas que se hacían a los migrantes europeos en los años anteriores a la guerra. “La idea de la fácil asimilación de los inmigrantes europeos –ha escrito el historiador Max Silverman– es un mito.”
A lo largo del siglo XX, prácticamente todas las oleadas de inmigración, fueran de irlandeses y judíos a Gran Bretaña, de italianos y norteafricanos a Francia, o de católicos y chinos a Estados Unidos, se enfrentaron a la afirmación de que el flujo era demasiado grande, demasiado distinto culturalmente, demasiado corrosivo para la estabilidad y la continuidad. Cuando llega la siguiente y más grande oleada de inmigración, la anterior oleada parece considerarse aceptable en términos de lo que la nación podía absorber entonces pero no ahora. Debemos comprender los miedos de Goodhart, Collier y Caldwell con este trasfondo. Todos insisten en que Europa se enfrenta hoy a un peligro único. Todos los argumentos reciclan el pánico expresado ante cada oleada de inmigración.
El debate actual tiene lugar, con todo, en un nuevo contexto. Cuando Balfour advirtió del impacto de la inmigración judía existía un fuerte sentido de identidad británica, arraigado principalmente en los conceptos de raza e imperio. La hostilidad a la inmigración era parte de una defensa racializada de la identidad nacional.
Detrás de la hostilidad contemporánea hacia la inmigración está la sensación de disolución de esa identidad, de la erosión de los valores comunes. De ahí procede también la ruptura de los mecanismos políticos tradicionales, el creciente cisma entre la élite y la sociedad y el abandono de los partidos mayoritarios por parte de los tradicionales votantes de clase trabajadora. En consecuencia, sostiene Goodhart, lo que él llama la “abandonada” clase trabajadora blanca experimenta la inmigración “como una pérdida, sea directamente porque vivía en un barrio que cambió rápidamente por ella o indirectamente porque su cultura e instituciones de clase trabajadora parecían ser apartadas por las mismas fuerzas del mercado que luego abrían paso a los recién llegados”.
La transformación de la vida de clase trabajadora, la erosión de la identidad de clase trabajadora, la ruptura de vínculos de solidaridad, la marginación de la mano de obra como voz política… todo esto son fenómenos reales. Pero no tienen su raíz en la inmigración masiva, sino en cambios económicos y políticos más amplios. Cuando la primera oleada de inmigrantes de posguerra llegó a Gran Bretñaa en los años cincuenta y sesenta, fue en un periodo de pleno empleo, de Estado del bienestar en expansión y sindicatos fuertes. Hoy, la base industrial británica prácticamente ha desaparecido, las comunidades de clase trabajadora se han desintegrado y el Estado del bienestar ha empezado a resquebrajarse. Los sindicatos han sido neutralizados, el Partido Laborista ha cortado muchos de sus vínculos con la base de clase trabajadora y la idea misma de una política basada en la clase ha sido ridiculizada. Todo esto ha contribuido a erosionar los vínculos de solidaridad que en el pasado dieron forma a las comunidades de clase trabajadora y ha dejado a muchos sintiéndose sin voz y alejados del proceso político.
La inmigración no ha tenido prácticamente ningún papel en la facilitación de estos cambios. Sin embargo, se ha convertido en un medio a través del cual muchos ven estos cambios. En parte, esto es consecuencia de la forma en que se ha planteado la discusión pública, en la que políticos de los dos extremos del espectro presentan a los inmigrantes como un problema, incluso como una amenaza. En parte también se debe a que las fuerzas de la globalización, o los enredos internos del Partido Laborista, son difíciles de conceptualizar. Es fácil ver a un vecino bangladesí o jamaicano. Casi inevitablemente, muchos han acabado viendo la inmigración no como algo que ha enriquecido sus vidas, sino algo que las ha empequeñecido.
El propio Goodhart reconoce que “el cambio social y económico habría barrido por igual las costumbres de la vieja clase obrera aunque no hubiera habido inmigración”. ¿Por qué, entonces, meter la inmigración en este debate? Tan grande se ha hecho la obsesión con la inmigración que hemos acabado por percibirla como el problema a pesar de que la razón nos diga lo contrario.
Esto es particularmente evidente en Exodus. A lo largo del libro, Collier reprocha a otros participantes en el debate de la inmigración que permitan que sus prejuicios den forma a sus razonamientos, y que utilicen la razón “para legitimar argumentos que ya hemos hecho a partir de nuestros gustos morales”. Y sin embargo sería difícil encontrar una descripción más precisa del método del propio Collier. Todo, desde la naturaleza cambiante de la cultura delictiva británica hasta las recientes “políticas de reducción de impuestos y mayor dependencia del mercado” a los disturbios en Londres de 2011, puede atribuirse al “pronunciado aumento de la diversidad cultural provocado por la inmigración”. No aporta ninguna prueba. De hecho, sugiere que “el objetivo” de sus “anécdotas en las que la inmigración parece haber socavado el capital social no es fortalecer un argumento”. Entonces, ¿para qué introducirlas? Buena parte de su libro se lee como la búsqueda de un relato que refuerce un argumento ya formulado contra la inmigración.
Goodhart y Collier afirman que en “círculos progresistas” la inmigración “se ha convertido en un tema tabú”. “La única opinión permitida –escribe Collier– es lamentar la antipatía popular contra ella.” En realidad, sin embargo, lo que raramente se cuestiona no es la inmigración, sino la idea de que la inmigración es responsable de los males sociales europeos.
Después de la tragedia de Lampedusa en octubre pasado, cuando un barco en el que viajaban inmigrantes se hundió en el Mediterráneo y trescientos murieron, los políticos europeos expresaron mucha ira y pena. Lo que nadie estaba dispuesto a reconocer era que la tragedia no era solamente un accidente sino la consecuencia espantosamente inevitable de las políticas fronterizas de la Unión Europea. Durante más de tres décadas la Unión Europea, motivada por una obsesión con la inmigración, ha construido una Fortaleza Europa para impedir que los “no deseados” lleguen a las costas del continente, y ha gastado cientos de millones de euros en controles fronterizos externos. Desde 1998, unos veinte mil inmigrantes han muerto tratando de entrar en Europa; dos tercios lo han hecho en el Mediterráneo. ¿Y qué han hecho las naciones europeas en respuesta? Han seguido fortaleciendo la Fortaleza Europa y acusado a los pescadores que salvaron a los migrantes que se ahogaban de cooperar con la inmigración ilegal.
Tan deslumbrados estamos por el miedo existencial a la inmigración que hemos terminado viendo a los inmigrantes menos como seres humanos que viven y respiran que como restos flotantes y desechos que deben ser alejados de las playas europeas. La Fortaleza Europa no ha creado solo una barrera física alrededor del continente, sino también una muralla emocional alrededor de la idea de humanidad de Europa. ~
Traducción de Ramón González Férriz.
Publicado originalmente en New Humanist.
© Eurozine
(1960) es ensayista británico de origen indio. Entre sus libros se encuentran Strange Fruit: Why Botch Sides Are Wrong in the Race Debate (One world, 2008)