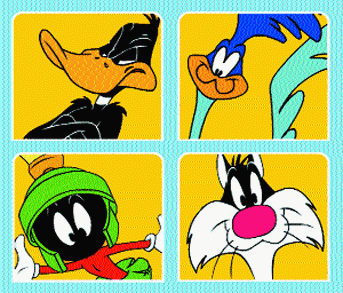Creo que la historia reciente de nuestro país tiene tres etapas claramente delimitadas: a) un régimen autoritario consolidado a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, b) un proceso de transición democrática que se dio de 1977 a 1997, y c) la construcción y reproducción de una germinal y contrahecha democracia a partir de entonces. Pienso que esos son los marcos en los que se debe situar y evaluar a la crítica política.
Antier
Los años cuarenta o cincuenta del siglo pasado son la expresión de una hegemonía política y cultural del oficialismo gubernamental. Una pirámide autoritaria en medio de un país cuya economía crecía y que si bien sus frutos nunca fueron irradiados de manera equitativa, suponía y lograba que los hijos vivieran mejor que los padres. Ese crecimiento aunado a procesos combinados de urbanización, industrialización y expansión educativa modificó el rostro del país, lo modernizó y logró una adhesión activa o pasiva a las sucesivas administraciones del PRI. Se trata de una época de auténtica hegemonía, a cuyos flancos se expresaban opciones minoritarias con escaso arraigo: el PAN que, desde su fundación en 1939, criticó la concentración y excesos del poder, la corrupción gubernamental, el corporativismo subordinador, la falsedad de los comicios, y anunció la necesidad de un México de ciudadanos, derechos, convivencia de la pluralidad; y la izquierda independiente que puso sobre la mesa de discusión los temas de las profundas desigualdades que cruzaban al país, la marginación y la explotación de los más, la desfiguración de las organizaciones sociales, y pensaba en las posibilidades de una auténtica revolución, que en el futuro sería socialista. No obstante, esas críticas, el poder presidencial y su cauda de adhesiones ordenaban la vida política del país.
Era un México en el cual la formalidad constitucional (una república federal, representativa y democrática) no se correspondía con el México real (preeminencia del Ejecutivo sobre el resto de los poderes constitucionales, fuerte centralismo político y una sola vía partidista para ocupar los puestos de representación).
Pero no hay hegemonía que dure cien años. Las movilizaciones obreras de los años cincuenta hicieron dramáticamente visible la connivencia de líderes sindicales espurios con las cúpulas gubernamentales y el sometimiento de sus organizaciones a la voluntad gubernamental. Los reclamos agrarios fueron no solamente por un nuevo reparto, sino que intentaron forjar asociaciones independientes por fuera de los cauces oficiales. Pero fue la multitudinaria movilización de los estudiantes en 1968, en la capital del país, la que fijó en el imaginario público y en la agenda política del país la contradicción fundamental que marcaría los años posteriores: autoritarismo o democracia. O un sistema de partido “casi único”, omnipotente y omnipresente, o un sistema donde la diversidad política del país pudiera recrearse y coexistir.
Puede afirmarse que en aquellos años la hegemonía “revolucionaria” fue cuestionada, tanto en el terreno político como en el ideológico y cultural. Diversas lecturas de nuestro pasado reciente afloraron, distintas interpretaciones del presente se colocaron en la mesa de discusión, los cuadros valorativos fueron subvertidos y, en pocas palabras, cada vez más personas y grupos se sintieron ajenos a los rituales, las consignas y las costumbres del poder político.
Repito: el eje de la crítica fue autoritarismo o democracia. Izquierdas y derechas, grupos de empresarios y de trabajadores, intelectuales y académicos no se reconocían ni querían hacerlo en la ideología oficial y menos aún en el partido oficial. El inicio de los años setenta estuvo marcado por una enorme conflictividad que no encontraba su correlato en la esfera de la política institucional. Los antagonismos en distintas universidades públicas, la insurgencia sindical, las movilizaciones en el campo, las duras recriminaciones entre empresarios y el grupo gobernante, la creación de nuevos partidos y publicaciones e incluso la emergencia y expansión de una guerrilla rural y otra urbana, en conjunto, expresaban un haz de sensibilidades y reivindicaciones que simplemente no cabían ni querían hacerlo bajo el manto de un solo partido, de una sola ideología, de una sola opción. Y su correlato paradójico fueron aquellas elecciones de 1976 en las que en la boleta para la presidencia de la república aparecía solo la candidatura del “Lic. José López Portillo”, postulado conjuntamente por el pri, el PPS y el PARM. El PAN, la oposición tradicional, no propuso a un candidato propio porque en su asamblea interna ninguno de los aspirantes alcanzó el porcentaje necesario de votos, y el Partido Comunista Mexicano lanzó la candidatura de Valentín Campa, pero, dado que ese partido carecía de registro, sus votos no fueron computados. Total: un solo candidato que, por supuesto, obtuvo el cien por ciento de los votos válidos, en un contexto de intensas movilizaciones sociales y efervescencia política. En pocas palabras –repito–: entre el México real y el México institucional parecía existir una profunda fractura.
En ese contexto aparece y se expande un fuerte y potente reclamo democratizador. La crítica política tiene claro su blanco: la ausencia de democracia. Aparece un horizonte compartido: un régimen político que sea capaz de dar cobijo a ese México plural, diferenciado, masivo y contradictorio que ya se ha manifestado; un sistema de gobierno que pueda hacer realidad la norma constitucional que acuña el artículo 40: una república democrática, representativa y federal; un país donde la diversidad política pueda expresarse, recrearse, competir y convivir de manera pacífica y civilizada. La aspiración y la promesa democráticas se ponen en marcha.
Ayer
Pero en 1977, con una reforma, se inicia un largo y tortuoso proceso que –lo sabemos hoy– logró desmontar un régimen autoritario y construir una inicial democracia. Fueron veinte años de transformaciones normativas, de creación de nuevas instituciones y de notables cambios en “la correlación de fuerzas” que permitieron pasar de un mundo de la representación política monocolor a otro habitado por un pluralismo equilibrado; de un sistema de partido hegemónico –como lo llamó Sartori– a un auténtico sistema de partidos; y de elecciones rituales donde ganadores y perdedores estaban predeterminados a comicios altamente competidos y disputados. Hay quien afirma que los cambios fueron meramente electorales, pero los que piensan de ese modo no comprenden la centralidad que lo electoral tiene en un sistema político. Porque a partir de esos cambios nuestro régimen es otro: ya no el de un presidente omnipotente, sino el de un jefe del Ejecutivo acotado por otros poderes constitucionales y no solo por ellos; ya no el de un Congreso subordinado a la voluntad presidencial, sino el de unas cámaras cuyos acuerdos se explican por su mecánica interna y el equilibrio de las fuerzas que las habitan; e incluso ya no el de una Suprema Corte marginal en términos políticos sino central, sobre todo cuando desahoga controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Se trató de un proceso promisorio que primero abrió las puertas a la diversidad de opciones políticas del país a través de los entonces llamados registros condicionados (1977). Por esa puerta se integraron los partidos Comunista Mexicano, Socialista de los Trabajadores, Demócrata Mexicano, Revolucionario de los Trabajadores, Socialdemócrata, Mexicano de los Trabajadores y súmele usted. Poco a poco se naturalizó la convivencia de la diversidad y esta apareció representada en la Cámara de Diputados. Luego, fue necesario construir las nuevas instituciones que ofrecieran imparcialidad a los contendientes. Y así nacieron el ife y los tribunales electorales (1990). Posteriormente, se asumió que las condiciones de la competencia eran marcadamente asimétricas y que se requería un terreno de juego más o menos parejo para que la contienda democrática realmente lo fuera. Ello desencadenó una batería de cambios para que la competencia fuera equitativa. Se reglamentó y multiplicó el financiamiento a los partidos (al tiempo que se hacía cada vez más profunda la fiscalización sobre esos recursos), y se establecieron normas para que los medios de comunicación realizaran una cobertura más o menos equilibrada de las campañas (1996). Todo ello antecedió a la alternancia en el poder Ejecutivo federal y fue lo que la hizo posible. No un rayo en cielo despejado, sino un largo y complejo proceso que pudo rehacer todo el edificio de la política mexicana.
Y, sin embargo, creo que ese proceso venturoso fue muy mal comprendido, porque no tuvo el seguimiento intelectual que debía. No se irradió la pedagogía necesaria para que se entendiera. Nuestra transición, si se le compara con lo que sucedió en otras latitudes, resulta indescifrable para la inmensa mayoría de las personas e incluso algunos de sus actores destacados son incapaces de frasearla. Si uno se pasea por las calles de España, por ejemplo, se dará cuenta de que el taxista y el vendedor de periódicos, el estudiante de posgrado y el maestro universitario, el ama de casa o la abuelita que se pasea por el parque del Retiro, saben –cada uno a su manera– que España vivió un antes y un después, una dictadura que encabezó Franco y un régimen democrático con diversos gobiernos. Y que en medio hubo una transición. Un proceso pacífico y participativo de cambio político que deconstruyó una fórmula vertical, excluyente y arbitraria de gobierno, y edificó una casa para todos.
Pues bien, entre nosotros ese periodo de veinte años es minusvalorado o de plano incomprendido. No faltan quienes hablan de gatopardismo, los que señalan que la transición no ha concluido, los que dicen que se extravió, los que postulan que ha dado una vuelta en u, o de plano que nunca fue, que todo es lo mismo. No importa que el ejercicio de las libertades sea hoy inmensamente más amplio y extendido que en el pasado; no les significa nada que ayer el presidente y su partido tuvieran mayorías calificadas en las cámaras y pudieran hacer su simple voluntad, y que hoy el presidente y su partido estén obligados a escuchar las voces de los otros y a pactar con ellos si es que quieren llevar a buen puerto cualquiera de sus propuestas.
Lo cierto es que la crítica política a lo largo de ese periodo fue deficitaria. Más bien, muchos –demasiados– se alinearon con las fuerzas en pugna y fueron incapaces de ver y ponderar lo que estaba sucediendo. No existió –repito– el acompañamiento intelectual suficiente. Y por ello tenemos un déficit de entendimiento de nuestro pasado reciente.
¿Por qué sucedió eso? Aventuro dos hipótesis. Porque un mundo intelectual alineado (¿alienado?) fue incapaz de trascender las líneas de pensamiento hegemónicas en la esfera de la política. Porque para el pri y el oficialismo resultaba no solo impertinente sino innecesario hablar de un proceso de cambio democratizador, porque para ellos México era ya una democracia que solamente se perfeccionaba. Desde ese mirador que, por supuesto, no aceptó nunca que el régimen mexicano fuera autoritario, hablar de transición democrática resultaba tabú, estaba vedado. Pero los cambios que se sucedieron entre 1977 y 1997, que la oposición había impulsado, tampoco fueron valorados con suficiencia por muchas esferas de la misma. Al parecer, el viejo y arraigado prejuicio de que nada se le podía conceder al gobierno, porque eso solamente lo legitimaba, impidió valorar, aquilatar, ponderar lo que seis reformas políticas y electorales sucesivas construyeron para México. Total, al final la alternancia en la presidencia en el año 2000 fue para muchos como un acto de magia y para otros no la desembocadura de un duro e interesante proceso, sino una especie de buena nueva intempestiva e incomprendida.
Creo que la vida política del país hasta la fecha resiente ese déficit de comprensión. Déficit producto a su vez de una deuda que la crítica política no ha saldado ni podrá saldar.
Hoy
Pero se quiera o no, México vive hoy en democracia. Sí, en democracia, no en el paraíso terrenal, sino en un régimen que cobija la coexistencia y convivencia de las diversas fuerzas políticas del país y que permite –como quería Popper– que los cambios de gobierno se produzcan sin el deleznable y costoso expediente de la muerte. Una democracia con enormes imperfecciones y retos, pero que tampoco vive y se reproduce con una crítica política que haga inteligible lo que hoy nos sucede.
Hay que repetirlo: México construyó, en las últimas décadas, una germinal democracia. El equilibrio de poderes, los fenómenos de alternancia, la expansión de las libertades, las elecciones competidas son algunas de sus manifestaciones. Pero lo edificado no tiene por qué pervivir. No sería el primer caso de una democracia fallida, abortada. Y ello a pesar de que retóricamente no tiene contrincantes. No existe una sola corriente de opinión medianamente significativa que no se reivindique como democrática.
¿Qué es lo que más puede erosionar a una democracia inicial? Tenemos respuestas sólidas, acreditadas, dignas de tomarse en cuenta. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha insistido en que la pobreza y la desigualdad, el déficit en el estado de derecho y en el ejercicio de la ciudadanía, y el imperio de los poderes fácticos pueden corroer el edificio democrático y la estima que debe generar. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha subrayado que la débil cohesión social que existe en las sociedades latinoamericanas puede ser fuente de tensiones y conflictos. En efecto, una sociedad escindida, polarizada, fragmentada, no es el mejor hábitat para la reproducción de un sistema de gobierno cuya premisa fundadora es la de la igualdad de los ciudadanos.
Pero también pueden erosionarla un cierto espíritu público, unas anteojeras para ver y evaluar las “cosas”. Políticos e intelectuales, opinadores y periodistas pueden apuntalar las normas, las instituciones y las rutinas democráticas o pueden reblandecerlas.
Ejemplos históricos sobran. El desprecio por la insípida democracia fue el preludio del desplome de la República de Weimar. Peter Gay, en su libro La cultura de Weimar, recrea un clima cultural, unos humores públicos desencantados, irreverentes, proclives a la innovación en todos los campos de la cultura, capaces de incorporar voces hasta entonces marginadas, vitales, cargados de emoción y proyectos, pero en materia política intensamente irresponsables. Un ambiente propenso a la irracionalidad que cobijó en buena medida el ascenso del movimiento nazi.
Lejos, muy lejos, estamos de aquel ambiente. Pero en eso que llamamos el espíritu público no dejan de aparecer síntomas de un comportamiento atolondrado hacia lo apenas construido. Comento solo tres facetas que me preocupan: a) la retórica estridente, b) la visión del Estado como un monolito, y c) la confusión entre antiautoritarismo y antiautoridad.
Conforme la libertad de expresión se abrió paso en los medios y venturosamente se convirtió en parte de nuestro paisaje, apareció un lenguaje desenfadado, más suelto e ingenioso, emancipado de los usos y costumbres del añejo autoritarismo solemne y cuadrado. Ello ayudó a orear el ambiente, a aclimatar la diversidad de opiniones, a recrear diferentes sensibilidades y “formas de ver el mundo”; no obstante, como una de sus derivaciones apareció también un lenguaje plagado de calificativos que –se cree– permite darle la vuelta al análisis, a la ponderación de la complejidad, a la valoración de lo alcanzado para acuñar una serie de juicios sumarios que se piensan a sí mismos audaces y contundentes, y que no son más que fórmulas destempladas, incapaces de recrear el laberinto político dentro del cual estamos obligados a vivir. Una retórica estridente.
Nuestro pasado autoritario también nos sigue modelando. El clima cultural de los sesenta y setenta del siglo pasado alimentó –¡cómo no!– una actitud crítica hacia el Estado, así en bloque. En aquel entonces, dentro de un marco autoritario, resultaba difícil ponderar las virtudes del poder político. Con un Estado vertical, hiperpresidencialista, sin espacios institucionales para las oposiciones resultaba impropio tratar de distinguir la cal de la arena. El Estado, como un bloque indiferenciado, se mostraba incapaz de absorber las diversas sensibilidades que existían en la sociedad y por ello se hacía cada vez más rígido, más autoritario. No había espacio para matices. Hoy, sin embargo, el Estado se encuentra colonizado por diferentes fuerzas políticas. No es más un monolito. Su situación actual reclama un análisis que ponga sobre la mesa los claros y los oscuros, e incluso los grises, pero da la impresión de que mental y discursivamente seguimos instalados en los sesenta.
Hay además una especie de reflejo que confunde antiautoritarismo con antiautoridad. Se piensa que la autoridad, por el simple hecho de serlo, es invariablemente el manantial de nuestros males. Confiar en ella sería signo de cretinismo o de subordinación o de falta de espíritu crítico. La pulsión antiautoritaria que ofreció sentido al movimiento estudiantil de 1968, en una cierta vertiente, se convirtió en un resorte elemental e incluso primitivo: antiautoridad.
Pero influye también la nueva relación que hoy existe entre los críticos y los actores de la vida política. Aunque parezca paradójico, existe una asimetría de poder entre comentaristas y políticos. Los primeros –nosotros, los analistas– en buena hora hemos sido usufructuarios de la libertad que expandió el proceso democratizador; y los segundos no encuentran y no tienen cauces eficientes para contestar lo que de ellos se dice en los medios. En la prensa el derecho de réplica puede o no ejercerse –realmente depende de la buena o mala voluntad de los editores–, pero en la radio y la televisión hoy día es imposible. De tal suerte que los márgenes de impunidad de quienes glosamos la vida pública tienden a ampliarse y las capacidades de defensa de los aludidos a reducirse. Y ya se sabe, todo poder que no encuentra límites se acrecienta y expande. En esa situación no resulta sorprendente el incremento de la prepotencia en el comentario, el ensanchamiento de las descalificaciones, la proliferación de adjetivos denigratorios. Las relaciones de poder entre intérpretes de la política y políticos parecen haberse invertido. De una larga etapa de sumisión, con sus siempre honrosas excepciones, a una nueva fase en la cual los tiranitos somos nosotros.
En general, la crítica política no acaba de descifrar y explicarnos los nuevos códigos de la vida y la competencia políticas; ni en particular, los límites legales, institucionales y fácticos que la acotan y modulan. Además, poco ha tratado la existencia de otros en el escenario. Tengo que explicar esta última noción: una idea puede desplegarse sin obstáculos en el mundo de las ideas, pero una idea difícilmente cristaliza ahí donde existe un tejido de intereses, interpretaciones y proyectos diversos. Y hoy, como nunca antes en el país, los poderes constitucionales se encuentran equilibrados y los poderes fácticos en muchos terrenos tienen contra las cuerdas a los políticos. De modo que querer no es poder. Y nada de ello parece importarnos a nosotros, los nuevos pontífices.
Se reproduce un sentimiento de desencanto, de desaliento. Los humores públicos son corrosivos. Y quizá, también, todo ello se deba a que lo que ofrece la democracia se ve como algo natural, sencillo, rutinario: el ejercicio de las libertades, la coexistencia de la diversidad política. ~
(Monterrey, 1952) es académico y analista político. Fue consejero presidente del IFE de 1997 a 2003. En 2010 Cal y Arena publicó su libro más reciente, El desencanto.