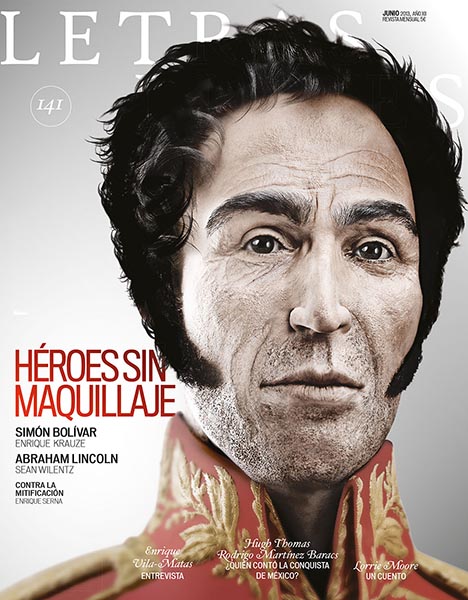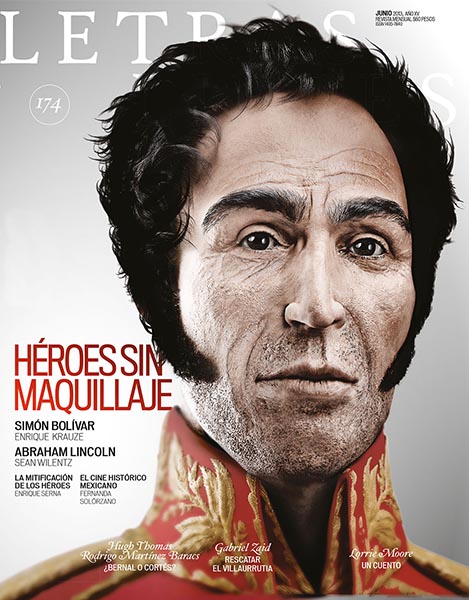Quien está en un tren es signo de que quiere ir a alguna parte, y lo hace siempre y solo en vista de alguna otra cosa. Es decir, su objetivo está en otra parte: la única excepción es el personal que viaja. Nuestra vida está llena de estas actividades instrumentales y vicarias, en el curso de las cuales, más que vivir, esperamos vivir, o mejor dicho, vivimos en espera de otra cosa. Pueden ser atroces como la burocracia y la enfermedad (entendida como “burocracia del cuerpo”), o bien neutras, como el viaje, justamente. Son los momentos en los cuales actuamos como el vehículo de nosotros mismos. Es lo que llamo la vicevida.
*
Aunque no pertenezco propiamente al ramo, tengo bastante experiencia para hablar de trenes. Yo, por ejemplo, he dormido en el acordeón entre dos vagones, esas extrañas pasarelas, esos puentes suspendidos y articulados, con goma o fieltro negro que hacen de pared, como en los fuelles de las antiguas cámaras fotográficas. Viajábamos de noche, en convoyes atestados, sin litera, sin puesto siquiera. A veces se dormía en los pasillos, hasta que una vez nos tuvimos que rendir, y nos acomodamos en el pasaje colgante.
La juventud es un fenómeno nocturno. El día, en general, cambia poco; a veces, incluso, mejora. Pero las tinieblas, la oscuridad protozoica de los diecinueve años… Agua abisales, diez, quince horas de un sueño agónico. Confusión, confusión. Y entonces ¿qué cambia si dormimos en una cama o sobre una lámina de acero, inclinados sobre rieles, en un rombo, un quebranto a ciento veinte por hora? Yo dormía así: era el sueño del tren.
*
Más que miedo, espanto. De niño, dejo París hacia la Bretaña, pero no se llega nunca. Pido noticias, y descubro estar en la línea hacia Burdeos. Escapado, desviado hacia el sur. ¿Y el billete, y el dinero, y la cita? Tal vez fue así que empezó esa ansia de horario, de la parada justa, que desde entonces se apodera de mí a cada momento, incluso si viajo en autobús. Aquella señal granate, aquel rojo burdeos, se imprimió indeleblemente en mis recuerdos: es la herida, la amenaza que gravita sobre cada elección en el momento de partir, el terror, digámoslo, el terror de perderse en el desencuadernamiento de un mundo sin confines. Me ha sucedido incluso que he preguntado en el avión, si el destino era el mío.
*
Me he preguntado durante mucho tiempo por qué razón los niños y los coleccionistas aman tanto los trencitos de juguete, encantados ante su espectáculo como el hombre primitivo ante el fuego. Quizás ahora lo entiendo: es por culpa del anillo. Todos los medios de transporte, bajo cualquier forma, son reducidos a pasatiempos y miniaturizados (aviones, automóviles, barcos). El tren, sin embargo, posee una característica única: para funcionar, su recorrido debe tener una forma circular. Ello explica la fascinación que nos asiste ante el tránsito periódico de sus vagones, viéndolos pasar ante nuestros ojos, ir y volver, pasar y regresar. Hay quien pasa horas en la contemplación de este orbitar doméstico.
Tal vez ahora entiendo también por qué sacaba mi viejo modelo Lima el día del cumpleaños de mi hijo: era para festejar un nuevo anillo crecido alrededor del tronco. Sin embargo, ¡la realidad es tan diferente! ¿Cuándo se ha visto un tren que describa circunferencias? Cuanto más, regresa, en paralelo al viaje de ida.
Potencia del juego. Evidentemente, nuestra estructura mental actúa de manera un tanto coercitiva, para someter cualquier fenómeno a su propia necesidad. El poeta la llamaba “ciclomanía”, o sea, “enfermedad del regreso”. Tenemos necesidad de algo que nos dé seguridad; si no es la aparición del sol en el horizonte, al menos la del tren eléctrico luego de la última curva.
*
Nieva en campo abierto. Fue un viaje desafortunado: seis horas y media de retraso en un trecho de seis horas y media. En mitad del trayecto cae la noche: ahora el convoy está detenido en medio de la tormenta. Empiezan a escasear las bebidas, el vagón-restaurante cierra. El tren, sin embargo, consigue arrastrarse hasta una pequeña estación, donde nos abren el único café. Lo invade un gentío alborotador, que saquea panetelas, panettoni, chocolates. Preocupaciones y congojas. Niños, ancianos, extranjeros. Luego de tanta tensión, ahora hay un súbito aire navideño. Solo en un vagón, el único en medio de la oscuridad y el hielo, nadie comparte la súbita euforia. Peor para ellos; el resto del tren festeja, como un pesebre iluminado y cálido.
*
Bellísimos los vagones, vacíos y cálidos, del verano, especie en declive, desiertos, tintineantes, parabólicos. Sobre todo cuando todavía existían los compartimentos, y no se podía echar un vistazo inmediato y completo sobre todos los viajeros presentes. Descubrir poco a poco, como en la aureola de un mazo de naipes destapada lentamente, que estamos solos, solos como puede estarlo un as de corazones en medio de diamantes, tréboles, picas. Un poco de temor, al principio, asomándose en el umbral. ¿De veras no hay nadie? No. Y entonces dejarse llevar, ligeros, en aquel cajón susurrante y sonoro, mientras julio nos espera, entra el aire ardiente, se hinchan las cortinas, suena el postillón y el vagón avanza entre la luz.
*
Una piedra, arrojada contra el tren en marcha, golpea la ventanilla del compartimento de al lado. Por suerte, no había nadie allí dentro, pero los vidrios rotos chocaron contra todas las paredes. Un poco más, y habría terminado como San Sebastián. ¿Habrá sido un accidente, provocado tal vez por un desprendimiento bajo un túnel? ¿O tal vez detrás había el diseño de algún zoquete, perdido en medio del campo, tejiendo su aburrimiento y entrelazándolo con el destino de un viandante cualquiera?
Entrevistado hace algún tiempo, un gran estudioso confesó que le gustaba dedicar el tiempo libre al examen de carreteras, aeropuertos, vías férreas, ya que, según él, serían estos los herederos directos de las antiguas construcciones religiosas. De hecho, junto con las catedrales, son lugares destinados al intercambio y a la comunicación. Lógico, por tanto, presumir que, así como de tantas ciudades medievales a menudo solo quedaron las iglesias, los únicos productos arquitectónicos capaces de sobrevivir en el futuro serán tal vez las infraestructuras de los sistemas de circulación. “Los historiadores del mañana se encontrarán frente a estas nervaduras, parecidas a aquellas de las hojas muertas, en medio de las cuales no quedará gran cosa.”
Cuando leí estas líneas vivía en el interior de un cruce, en una casa crecida dentro de los pétalos de un nudo de carreteras en expansión. Trifolio, cuadrifolio, este organismo seguía germinando. Brotaba, lentamente, de la tierra. De vez en cuando, unos pocos obreros se paraban a conversar sobre la inmensa explanada amarilla, y parecían habitantes de un desierto de los tártaros, o bien beduinos junto a las pirámides, perdidos en el horizonte de un grabado decimonónico. Poblaciones como esta existen realmente, y se reúnen justamente a lo largo de las grandes vías de comunicación, para mirar los grandes trenes o los autos, para odiarlos, arrojándoles piedras o miradas de desprecio.
Son personas caídas en la absoluta derelicción, en un desolado híbrido de nomadismo estable, como esas que a veces se encuentran viajando. Hace tiempo, entre las cartas de los lectores a un diario, apareció este curioso testimonio: “Manejando en la carretera o viajando en tren, en la innatural monotonía del trayecto, he quedado atrapado por extrañas presencias: un niño aferrado a las redes de protección de un paso peatonal, triste e inmóvil, a veces solo, a veces con un compañero mayor, a veces junto a una bicicleta. Ayer se me apareció además como una alucinación premonitoria, un niño de estos, dedicado a esperar que el humo de los vagones, en el que viajaba yo mismo, se disolviera en el aire.”
*
He aquí el primer poema en el cual se me ocurrió evocar un tren:
A esta hora el ojo
regresa a sí mismo.
El cuerpo quisiera encerrarse en el cerebro
para dormir.
Todos los miembros se recogen:
es tarde. Y estas dos muchachas
en el asiento del tren
se inclinan cabeceando de sueño
aturdidas en el reposo.
Son animales que pastan.
Eran realmente curiosas, las dos estudiantes que regresaban a casa por la tarde, en un tren regional, sentadas frente a mí en un viejo compartimento. Me había impresionado su cansancio. Oscilaban, literalmente; topaban entre sí y fueron agarradas por el sueño justo ante mis ojos.
Por otra parte, se entiende: ese vibrar, ese suave derrumbe molecular a que el tren somete nuestro organismo, ese desmontaje interior, ese incesante temblor de un mundo lanzado en las vías, ¿no es tal vez la más lograda representación de la cuna?
Cayeron una sobre la otra y allí se quedaron, volcadas, jadeando, como si rumiaran el alimento del reposo. La mirada había desaparecido con la caída de los párpados, pero incluso si los hubiese levantado solo habría encontrado la vacuidad que trasluce el ojo de las bestias. Estaban concentradas en sí mismas, pero al mismo tiempo ausentes, serias, serenas y severas, decididas a dormir con la misma determinación con la que uno se prepara para un examen.
*
Juegan a las cartas en el tren (jóvenes y viejos) o miran hacia fuera. Pero yo en el tren leo, y leo para narcotizarme, narcotizando el viaje: lectura como antídoto. Pongo en stand-by las pulsiones, los miedos, los deseos, conservando solo el funcionamiento de la mente. Se llama paraíso: “Estoy aquí sentado y leo a un poeta. En la sala hay muchas personas pero no se hacen notar. Están en los libros. A veces se mueven entre una página y la otra, como hombres que se dan la vuelta en el sueño, entre un sueño y el otro. Qué bien se está entre los hombres cuando leen. ¿Por qué no son siempre así?”
*
Un día he visto a dos muchachos sentados, que engañaban el tiempo divirtiéndose en proyectar sobre las paredes los reflejos de sus relojes alcanzados por la luz. Dos puntitos blancos que se persiguen, dos insectos de fulgor. He mirado un instante, luego he seguido a lo largo del pasillo, pero mientras caminaba, al pasar junto a ellos, por un instante les he arrebatado esos deslumbres, trayéndolos conmigo.
*
A veces los suicidas bloquean un tren. No hablo de los desafíos en YouTube, con los muchachos que filman sus pruebas de valor y esperan a que llegue una locomotora para saltar en el último segundo. Pienso en quien escoge matarse en la desolación y el silencio de los grandes nodos ferroviarios o a lo largo de las solitarias vías férreas de provincia, arrollados por el paso de los convoyes. Por eso estamos inmóviles durante horas, inmovilizados, expuestos a esa intolerable carga de pena que ha empujado a alguien bajo nuestras ruedas.
Yo odio al hombre que ha detenido al tren y odio al tren que lo ha desmembrado vivo, y odio mi odio, y siento una vergüenza atroz por estos sentimientos. Sin embargo, siento como si sufriera una agresión. Aquí no hay un tronco, interpuesto por los bandidos, obstruyendo las vías; ahora, atravesado, hay solo un inmenso sufrimiento que, en cuanto los vagones se detienen, nos asalta y nos desvalija a todos.
No, hay una diferencia entre los ladrones y el suicida. Aquellos te atacaban para llevarse el equipaje; este, por el contrario, te obliga a aceptar otro. Nada se crea, y nada se destruye: su dolor realmente no ha desaparecido, sino que ha sido distribuido entre los presentes, aunque en partes desiguales. Y cuando se reparte, pesa un poco más. ~
——————————————————————-
Versión del italiano de Ernesto Hernández Busto
En La vicevita. Treni e viaggi in treno, Gius, Laterza & Figli, 2009.