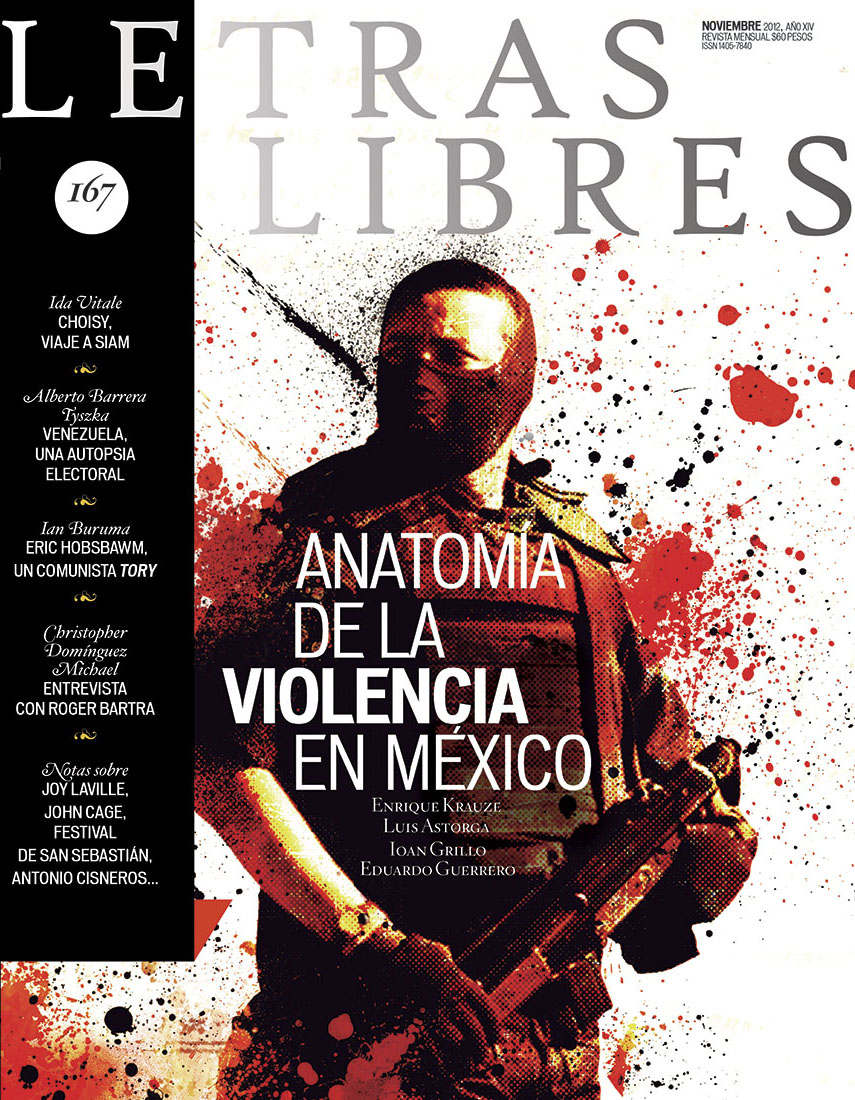Unos días antes del domingo 7 de octubre, ya casi cerrando la campaña electoral, Chávez le concedió una entrevista televisada al periodista José Vicente Rangel. Fue algo más que un diálogo entre amigos: Rangel ha sido desde ministro de la Defensa hasta vicepresidente desde que Chávez está al frente del gobierno. Sin embargo, casi al final de la plática, el periodista puso sobre la mesa la hipótesis de que ocurriera una improbable derrota. La frase de inicio es todo un clásico: “En el supuesto negado de…” El presidente quedó en silencio unos segundos y, luego, afirmó que ese supuesto no estaba negado sino que era imposible. Que la posibilidad de la derrota no existía. Que eso era parte del “destino”. La eternidad también se planifica.
Uno de los primeros cambios que sufrió el territorio simbólico del país con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 se dio justamente en el sentido de la alternancia. Lo que era un valor importante, casi un síntoma de la vida social, de pronto cayó en descrédito y comenzó a ser considerado como un protocolo inútil y engorroso. El nuevo gobierno sustituyó la noción de la alternabilidad por la idea de la revolución: un movimiento profundo y sin límites, una narrativa sin final. Se promovió un nuevo mito fundacional: “¡No volverán!” Entregarle el poder al adversario es traicionar al pueblo y a la patria. Desde entonces, cualquier elección presidencial no es una ceremonia civil, un ejercicio de la democracia, sino sobre todo una feroz amenaza, otra batalla a muerte contra el enemigo.
Petróleo y publicidad: la reinvención de Goliat
Desde el principio, el presidente Chávez y su partido actuaron con ventajismo y plantearon una confrontación electoral desigual. Ni siquiera se molestaron en guardar las formas, en respetar los protocolos. Mientras Henrique Capriles solo contaba con tres minutos diarios de publicidad en la televisión, obligado a cumplir la estricta ley electoral, el candidato oficial, gracias a diferentes argucias y al descuido voluntario de las instituciones, lograba obtener cotidianamente hasta veintiún minutos de presencia en los mismos espacios. Aparte, todos los medios estatales y de servicio público se convirtieron en una gran industria de la propaganda electoral y de la guerra sucia. Era difícil distinguir los espacios publicitarios de la programación: todo formó parte de única retórica promocional, un hilo musical permanente. Y todavía más: Chávez usó también a su antojo las llamadas “cadenas”. En plena campaña electoral, podía pasarse hasta cuatro horas, presente y elocuente, repitiéndose en todas las ondas hertzianas del país.
Ejercieron el abuso con arrogancia. Ante los cuestionamientos, Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña del oficialismo, declaró: “No existe ventajismo, sino una ventaja moral, ética, política, histórica y una ventaja en el poder de comunicarse con su pueblo a favor de Hugo Chávez.”
Sin ningún pudor, el Estado y sus instituciones fueron privatizados –total o parcialmente, según los casos– a favor del candidato del gobierno. En la celebración del Día la Armada, en plena campaña electoral, el comandante general Diego Molero declaró públicamente la lealtad de la institución castrense a Hugo Chávez y, de seguido, criticó a algunos grupos de oposición que se dedican a engañar al pueblo: “A esos apátridas –dijo– los invito a regenerarse con la nación, a desistir de esas prácticas de valores.”
Otro ejemplo: unos días antes de las elecciones, Luz Estela Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, máximo organismo de impartición de justicia en el país, declaró: “El 7 de octubre se va a elegir entre un buen gobierno o algo diferente.” Durante noventa días, desde todos los espacios y de todas las maneras, el poder se organizó como un gigante feroz. Llamaban a Capriles “la Nada”. Prometieron “pulverizarlo”. Era la batalla del Estado en contra del ciudadano.
Pero Capriles se tomó en serio el papel de David. Y desde ese perfil, construyó un nuevo relato, para la oposición y para el país. No entró en provocaciones y evitó la confrontación fácil, la dinámica de la polarización que le ha dado tantas ventajas a Chávez. Comenzó a recorrer el país y a concentrarse en los problemas de la gente. Propuso un carisma pragmático, ligado a la autenticidad, a la honestidad, a la eficacia en la gerencia pública, a la prioridad de resolver de manera eficaz los problemas de las mayorías. Tuvo que enfrentar la gran campaña de satanización que se tejió en su contra. Para el discurso oficial, Capriles era el lobo, el rico malo, el imperio asesino, aquel que venía a quitarle al pueblo todos los beneficios sociales. Aun con esto, la oposición logró algo que, hasta ese momento, casi parecía imposible: una nueva identidad, más popular, más policlasista, estructura alrededor de un mensaje que ya no se centraba en una única consigna: “Chávez, ¡vete ya!”, sino que, por fin, comenzaba a tener un proyecto de país propio y alternativo.
El oficialismo se vio obligado a reaccionar. También eso fue una novedad. Por primera vez, la oposición impuso su agenda en la dinámica. Chávez siempre se negó a debatir en público con su oponente, pero todos los días, de diferentes maneras, iba respondiendo a los cuestionamientos y propuestas de Capriles. Al final de la campaña, el presidente se dedicó a reconocer las grandes deficiencias de su gestión. En sus mítines pedía perdón y prometía, desde ese momento en adelante y después de catorce años de gobierno, “ser un mejor presidente”. Nunca antes la oposición había logrado tanto. Nunca antes alguno de sus candidatos había llegado tan cerca. El día antes de las elecciones, la incertidumbre estaba en el clímax. Ya para ese momento, las estadísticas parecían indicadores afectivos. Las diversas encuestadoras daban resultados disímiles. Habían sido devoradas por la polarización que mueve al país. Lo único confiable era la esperanza.
Retrato del país: otro domingo dividido
A las tres de la madrugada, según ordena el comandante, comienza a sonar la diana. La típica melodía militar para despertar a los soldados multiplica su voz de trompeta por todos lados. Desde esa hora, las “brigadas” debían comenzar a moverse para dar “la batalla perfecta” y lograr “la victoria perfecta”. Con ese lenguaje, el chavismo suele asumir los ritos civiles.
Yo voto en el centro más grande de mi municipio: una escuela pequeña que reúne a más de seis mil electores. A un cuarto para las cinco de la mañana ya me encontraba haciendo fila. Tres horas y media después, logré salir. Deseaba tener el día despejado. Había quedado ya con amigos para, desde diferentes lugares y con distintos contactos, cruzar informaciones. Los más optimistas pensaban que el triunfo de Capriles era seguro, que podía incluso llegar a sacarle un millón de votos de ventaja a Chávez. Los más escépticos pensábamos en un resultado ajustado, con una victoria de cualquiera de los dos que propiciaría la violencia política que siempre hemos temido. Desde hace años, Venezuela es un país preapocalíptico: lo peor siempre está a punto de suceder.
A partir del mediodía, empezaron a aparecer los primeros resultados de las encuestas a boca de urna. En un país donde hay más de tres millones de empleados públicos a quienes el gobierno les exige fidelidad partidista, cualquier sondeo de ese tipo luce escasamente confiable. Lo mismo podría decirse de los beneficiarios de los planes sociales del Estado. Viven sometidos al peaje de la lealtad política. Si habían votado por el candidato de la oposición, tal vez jamás lo dirían. Sin embargo, esas encuestas eran las únicas cifras que podían existir. Desde el Palacio de Miraflores, centro del poder presidencial, se hablaba de una ventaja de ocho puntos a favor de Chávez. En el comando de la oposición se manejaban versiones más comedidas: “un resultado parejo”. Aunque, dos horas después, también empezaron a distribuir porcentajes favorables; Capriles iba arriba por cuatro puntos. A media tarde, consulté a un viejo amigo, de los tiempos de la izquierda universitaria, que trabaja dentro del Centro Nacional Electoral (CNE). ¿Cómo está la vaina?, le pregunté en un mensaje telefónico. “Apretadita”.
Antes de las seis, hora en que legalmente se deben cerrar las mesas electorales, el oficialismo activó un plan rápido y eficaz que, a la postre, le daría el espaldarazo final a su victoria. Comenzaron a llamar a votar a través de todos sus medios de comunicación y organizaron a su militancia para buscar en sus casas votantes que todavía no hubieran sufragado. Los trasladaron en autobuses, coches y motocicletas. Lograron un gran movimiento de última hora en grandes sectores populares. Esta parece ser la explicación más potable, que al menos han reconocido ambos bandos, para justificar el cambios vertiginoso que empieza a darse en las versiones estadísticas y que, finalmente, confirma el primer informe del ente comicial. Entre las ocho y las nueve de la noche, fue cerrando el tiempo de las especulaciones numéricas. Cada comando recibía copia de las actas que enviaban sus diferentes testigos de mesa. El dibujo numérico del país comenzaba a tomar forma. Mi amigo en el CNE tan solo me escribió un monosílabo: “Mal”.
Henrique Capriles fue fiel al carisma que había construido y a la propuesta de despolarizar al país. Al reconocer su derrota, antes de la media noche del mismo domingo, desactivó a los radicales de lado y lado, siempre dispuestos a ejercer cualquier tipo de histeria. Por supuesto y de todos modos, no faltaron quienes de inmediato invocaron una conspiración colosal, aquellos que solo pueden ver un fraude detrás de cada número contario, aquellos para quienes los otros solo son un espejismo.
El primer informe de la Comisión Electoral –cuando ya los resultados eran irreversibles– mostró una distancia de diez puntos entre los dos candidatos. Las proyecciones apuntaban a que Chávez contaría aproximadamente con ocho millones cien mil votantes, mientras que a Capriles lo habrían apoyado seis millones quinientos mil venezolanos. Nuevamente aparecía el retrato de un país dividido en dos bloques. Todos los votos obtenidos por la oposición, sin embargo, no garantizan un reconocimiento por parte del poder. La dinámica militar, también ahí, se impone sobre la dinámica civil. Chávez entiende la victoria como sometimiento. Cuando celebraba, desde un balcón del Palacio de Miraflores, hizo un llamado a los sectores de la oposición: “Les hago un llamado una vez más a que salgan de ese estado mental y anímico que les ha llevado, a buena parte de ellos, a desconocer todo lo bueno que hay en esta tierra venezolana.” Nada ha cambiado. Chávez es incapaz de aceptar la posibilidad de un otro que discierna y piense diferente. Chávez cree que la oposición es un “estado mental”, casi una enfermedad, o peor: una desviación. Siempre ocurre lo mismo: cada vez que gana unas elecciones, pierde a su vez la oportunidad de ver el país tal y como es, de entender nuestra verdadera complejidad.
Esa incertidumbre llamada futuro
La naturaleza petrolera del país ha triunfado nuevamente. Esa fascinación mágica ante un Estado que nos promete todo ha sido instrumentada de manera eficiente, para producir un híbrido particular, una “democracia totalitaria”, un sistema populista y clientelar que depende de la especulación económica internacional. La verdadera ideología del chavismo son los precios del petróleo.
Pero esta no fue una elección más. En esta oportunidad, por primera vez, Chávez puso sobre la mesa un proyecto de cambio drástico para la sociedad venezolana. Aunque la campaña electoral estuvo absolutamente centrada en la devoción personal hacia su figura, el manejo político del gobierno asegura que lo que estaba en discusión es el nuevo modelo bolivariano. De forma hábil, y probablemente empujado por su propia condición física, Chávez envolvió dentro de esta nueva elección personal una suerte de referendo político. Distribuyó en folletos un programa de gobierno que, en líneas generales, es un plan de organización y consolidación de poder. Más que un programa de gerencia pública es un proyecto de construcción definitiva de una nueva hegemonía nacional. No en balde, el primer objetivo es mantener la “independencia” y “consolidar la revolución”, que traducido a nuestra lengua significa atornillar al gobierno en el Estado y en las instituciones. La propuesta se centra en la “transición al socialismo”, la “radical supresión de la lógica del capital” y la aniquilación total de “la forma de Estado burguesa”. Es una reedición de muchos de los cambios que fueron rechazados en el referendo del 2007. Pero ahora tiene un impulso definitivo: se trata de traspasar “la barrera del no retorno” y consolidar “la patria perpetua y feliz”. No está nada mal. Sobre todo para un mandatario cuya imagen se reproduce en espectaculares por todo el país con la siguiente leyenda: “Chávez, corazón de mi patria”.
Nada indica que el oficialismo inicie ahora una etapa de diálogo con la oposición, que tome en cuenta de alguna forma los resultados obtenidos el 7 de octubre. Todo lo contrario. Es más probable que, amparado en la ruta de su nuevo programa de gobierno, se radicalice un proceso de mayor control estatal sobre la vida pública y privada en Venezuela. La oposición tiene ahora el desafío de convertir su capital electoral en un movimiento político activo, que ponga freno al proyecto del poder de Chávez. Para ello, necesita sobrevivir a la derrota, mantener la unidad, obtener sólidas victorias en las elecciones gubernamentales del próximo diciembre… mientras siguen resistiendo la guerra permanente del gobierno. Aparte de eso, la única variable que aparece en el horizonte es, de nuevo, la salud de Chávez. Su enfermedad, administrada con destreza telenovelera, sigue siendo uno de los mejores secretos del continente. El suspenso que ahora vuelve a convertir el futuro del país en una incertidumbre. ~
(Caracas, 1960) es narrador, poeta y guionista de televisión. La novela 'El fin de la tristeza' es su libro más reciente (Random House, 2024).