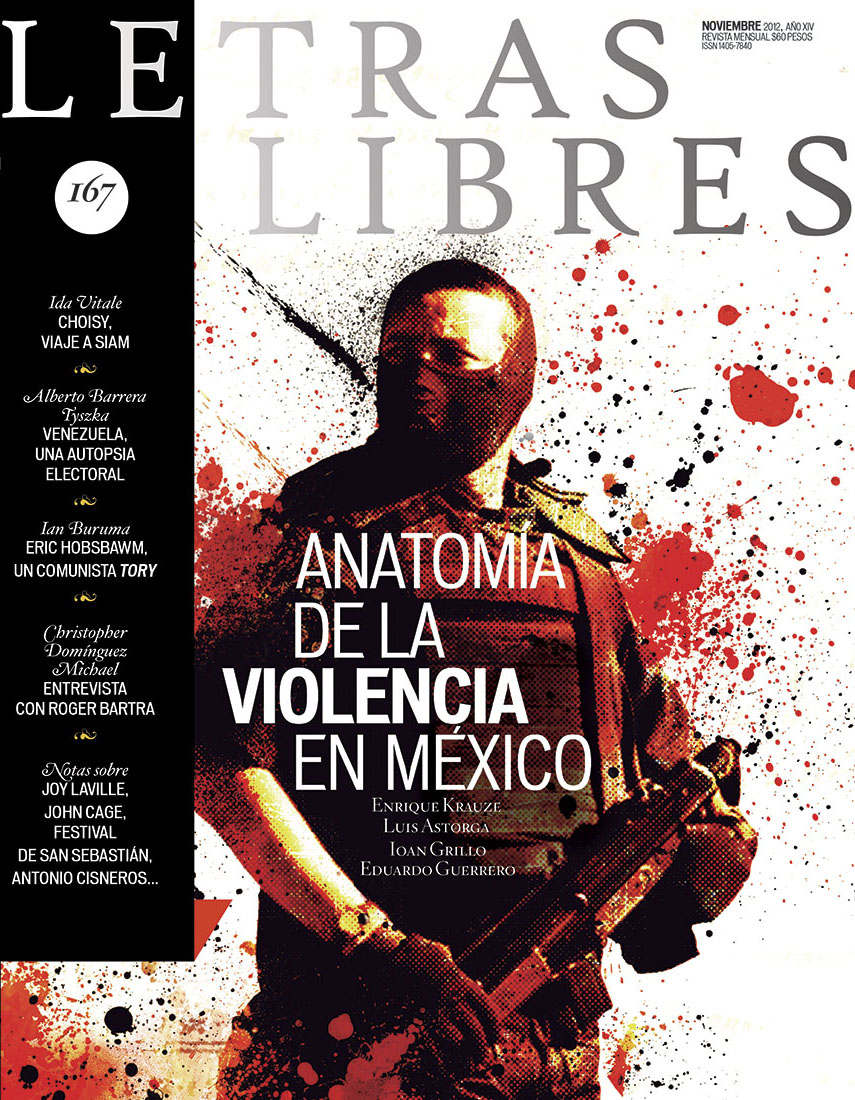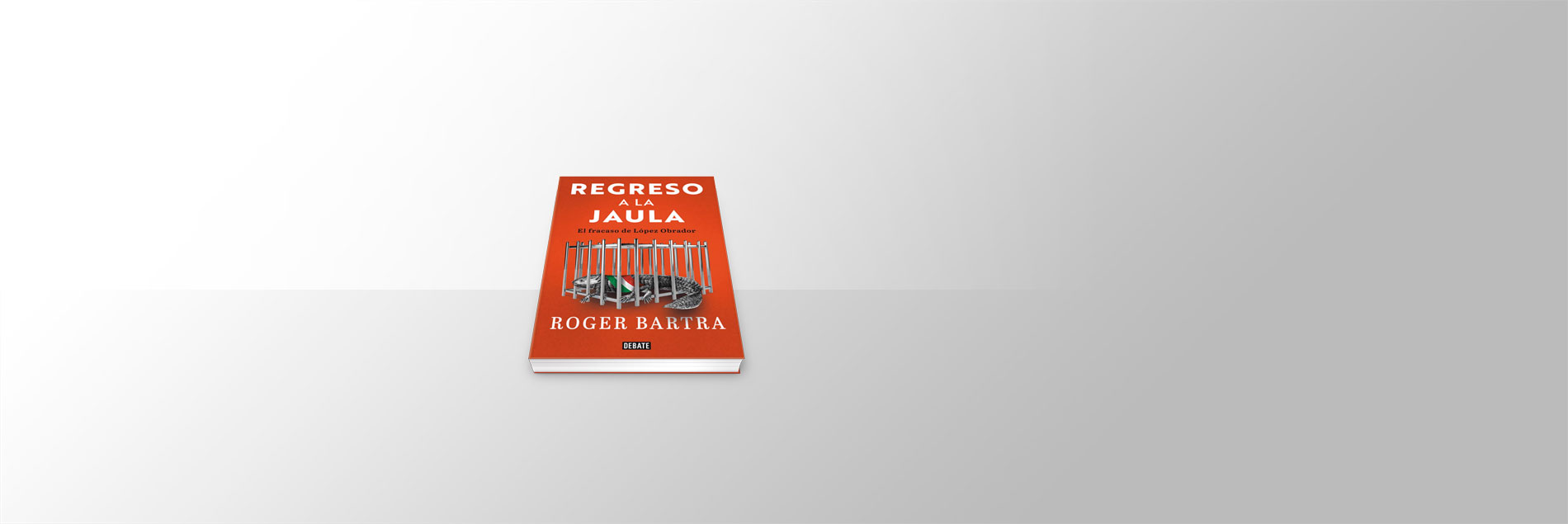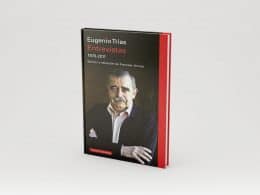Quizás ya exista un tratado sobre célebres de la historia que por fantasías maternas prefirieron el uso de las faldas a los pantalones. A François-Timoléon de Choisy no le falta peso para esa lista teórica. No está en un primer rango de celebridad, pero después de leer su Journal de voyage au Siam no es fácil olvidarlo.
Timoléon –él eligió este nombre, “alto, sonoro y significativo”, según fórmula cervantina– nació en 1644, hijo de un rico negociante cercano a Luis XIV que al morir dejó una fortuna. Su madre le contagió el gusto por vestir ropas de mujer y, lo que pudo ser más grave, por el juego, pero él salvó lo suficiente como para llegar a comprar un dominio y encargar a Mansard un castillo.
“Es cosa bien extraña, una costumbre de infancia; es imposible deshacerse de ella […] Mi madre […] me habituó a las ropas femeninas; las seguí usando en mi juventud.” Con la misma naturalidad tituló una obra Mémoires de l’abbé de Choisy habillé en femme. D’Alembert todavía lo vio escribir a los setenta años su Historia de la Iglesia en ropas femeninas, sin duda viejas y cómodas.
Su vida demostró que, si el hábito no hace al monje, las faldas no dificultan las aventuras: al parecer no faltaron al principio los líos galantes con jovencitas de su edad. Destinado al estado eclesiástico por su familia, trocó las faldas por ropas talares, pero fue al salvarse de una grave enfermedad que nació en él la vocación que lo llevó al seminario de las misiones extranjeras.
Traduce, escribe, lleva la vida de un típico abate culto. El destino, que lo puso en Roma como conclavista (fue el primero en besar la sandalia del nuevo papa, Inocencio XI), lo integrará a una delegación con la cual Luis XIV pretendió convertir al catolicismo a Phra Naraï, rey de Siam, aprovechando que se le sabía abierto a los europeos. Estamos en los tiempos de Colbert, que tan sagazmente propició la conquista de los nuevos mercados que hoy son el faro (móvil) de la humanidad.
En 1685, el buque de guerra Oiseau parte del puerto de Brest con Alexandre de Chaumont, embajador, al frente de una delegación impresionante que incluía a mandarines enviados por el rey de Siam, jesuitas, especialistas en budismo y siamés, matemáticos, físicos, canónicos, gentilhombres, Choisy como coadjutor y los ajuares de todos, incluyendo libros, regalos y provisiones para un viaje cuya duración exacta era imposible de determinar: si bien se esperaba una estadía de tres meses y se calculaba en seis la ida, vientos contrarios, tempestades y calmas podían derrotar cualquier cálculo. No faltaban cañones y otras armas, ni siquiera, cosa extraña, un polizonte de la Champagne empeñado en llegar a Siam. Descubierto a tiempo, será devuelto a tierra en un bote. Choisy, que había incluido en su equipo a un pintor, arrepentido a último momento, lamentará que este careciera del espíritu de aventura. Los acompaña una fragata, la Maligne, que ayuda en el transporte de equipaje, pero que siendo más frágil, más de una vez creará preocupaciones.
Desde la partida del 3 de marzo hasta el 18 de junio de 1686, Choisy anota los incidentes del viaje (o la falta de ellos), según lo prometido a su amigo Louis de Courcillon, abate de Dangeau. Esa tarea matizará una larga y sin duda monótona travesía, aunque la coexistencia de tantos con un propósito común multiplicó charlas y ocupaciones, según muestra el diario.
La duración y la seguridad del viaje dependen del tiempo y los vientos; ellos tendrán prioridad en sus anotaciones, invadidas por grados, mesanas y roteiros, balanceos y cabeceos: el abate explica todas las operaciones de a bordo como si su vida hubiese sido siempre marítima. Sus ocupaciones impresionan:
Una hora de portugués [la lengua franca de los europeos en Asia], dos de siamés, una hora de Euclides, todo eso entremezclado con los Ensayos de Moral [y] un poco de música […] Los mandarines me escribieron esta mañana una carta regocijándose ante mis progresos en la lengua más bella del mundo […] Os abandono todas las lenguas de Europa. Dejadme una media docena de caracteres orientales.
Observa el mar y el cielo, nombra estrellas y constelaciones. Registra un fenómeno extraño: un arcoíris a la luz de la Luna, “un poco más pálido”, el efecto impresionante de un rayo que cae en el mar, los fuegos de san Elmo (una nota aclara: san Erasmo), un eclipse de Luna que perturba mucho a los dos siameses que hasta ese momento no salían de sus camarotes: siendo para ellos la Luna muy importante, dejan de mirar y vuelven a sus escondrijos.
Atiende al paisaje humano, poniéndose, como dice con gracia, a raisonner pantoufle, distendido. Ese modo de contar hace atractivo su relato durante un viaje poco accidentado. Añora con razón la verdura fresca: hasta tocar por primera vez tierra en el Cabo, el escorbuto acorta la lista de sanos, sobre todo entre los marineros. Los cirujanos tienen treinta enfermos, cortan encías hasta el paladar y las lavan con vinagre o aguardiente para evitar la gangrena. Llevan pollos, corderos y cerdos a los que alimentan con pan, que empieza a escasear.
Hay barcos misteriosos que parecen dispuestos al abordaje, sin gente a la vista, y barcos ingleses u holandeses, enemigos potenciales, bancos que se desplazan, cartas con datos errados. Un joven compañero muere después de una larga y rara enfermedad y, con todos los honores, deberán lanzarlo al mar.
Durante largos tramos costean. Con viento bueno, avanzan. Si no, anclan. Cientos de veces. Hacer tres leguas en un día es un real ejercicio de paciencia. Se pierden de la Maligne. Muere el fontanero, destinado a “hacer cascadas en Siam”.
Pero lo que parecía imposible se cumple. Llegan a destino en dos meses. Choisy, adelantado en el aprendizaje de la lengua, espera hacer un buen papel ante el rey de Siam y a enterarse de muchas particularidades del budismo que aquella delegación, bastante cándida, pretende sustituir por el cristianismo. Es sorprendente cómo Luis XIV logra manejar el asunto en dos niveles y dice mucho de su modernidad (en el peor sentido del término). Hasta el rey de Siam parece convencido y emocionado por el desinterés con que el rey francés aspira a hacerlo partícipe de las dichas que el conocimiento de su religión le deparará. Las actividades de la arrolladora Sociedad de las Indias Orientales, manejada por los holandeses, han llenado las costas asiáticas de factorías (hoy diríamos bases, más completas, porque son tanto comerciales como militares) y eso inquieta a otros gobiernos. Colbert había propiciado una similar, francesa. Esta embajada busca, como aquella, recortar el avance de las misiones religiosas portuguesas.
Estos son los entretelones que Choisy no siempre agita. Quizás su antigua frivolidad, cuya fama no demasiado católica le preocupa, lo hará sucumbir ante las maravillas que le mostrará esa corte, abierta por la benevolencia de un rey afable que cubre de regalos suntuosos a aquellos principales viajeros, brinda comidas exquisitas después de semanas de angustias estomacales y no pierde ocasión de convencerlos de su amor por ese gran rey, que acaba de librar batallas triunfantes en Europa. Mientras otorga honores y promesas, ofrece terrenos para construir iglesias católicas y protección a los misioneros jesuitas (que han venido a competir con los dominicos ya establecidos), organiza fiestas espléndidas, paseos y partidas de caza, jamás admite que vean a su hija (al parecer bastante cruel y encerrada en su propia corte) y jamás llegará el momento de la prometida conversión, tras la cual también se afanan los musulmanes.
Pero la acogida es tan principesca… Choisy compra buen té pero le regalan el que usa el emperador de la China. La larga góndola de ciento cincuenta remeros donde el rey va en un pabellón cubierto y su extenso cortejo acuático lo pasman; asiste a una cacería de elefantes, que se realiza utilizando hembras que atraen al macho salvaje; pasea en uno, ya domesticado; no tiene empacho en ver pelear a tres elefantes contra un tigre, hasta que este, cansado, se hace el muerto; soporta las largas y complicadas cortesías de una sociedad distinta; se propone llevar de regalo los fuegos artificiales, que lo han fascinado tanto como la sabiduría teológica del lusitano-siamés Antonio Pinto, que un día será recibido por el papa. Pero entre tantas maravillas, el buen Choisy, en la medida en que empieza a ser ganado por Phra Naraï, no olvida el tema de su conversión, sobre la cual este no deja de darle cada tanto alguna esperanza. Tampoco olvida, como él dice, su propia conciencia: recibirá en Siam sus órdenes, pudiendo regresar a Francia como subdiácono.
Todos estos entretenimientos, los interminables regalos que recibe, abochornado por no poder retribuir, los tejes y manejes político-religiosos, motivo de esta larga visita, son narrados por el abate con gracia, perspicacia y paciencia, mientras paso a paso estos avanzan, hasta el grado de lograr los misioneros un estatuto complejo por el que se facilita la propagación de la fe católica, lo que parece costar menos que ciertos privilegios comerciales a los que también aspiraba Luis XIV.
Las curiosidades de Choisy no siempre son desinteresadas: busca monedas de oro, descubre el tambaque, “compuesto de siete partes de oro y tres de un tipo de cobre que se haya en las montañas de Siam […], ocho veces más fino que el común […] que da al oro un brillo que no tiene por sí solo”. (De ese material es el trono en que el rey recibe al embajador.) Pero en verdad observa todo, investiga leyes, organización social y costumbres. Se diría que su amor creciente por el mundo que descubre llega a obnubilarlo.
Su descubrimiento de Siam no se limita a la paz de este país. También a sus vecinos y sus guerras, pero el entusiasmo le dicta frases asombrosas:
Los de Siam, Pegú y Laos hacen la guerra como los ángeles: es decir, empujan al enemigo fuera de su espacio, sin hacerle mal, sin embargo. Y si llevan armas es para dar miedo tirando a tierra o al aire o a lo sumo para defenderse en extrema necesidad. Pero esta no llega casi nunca, porque el enemigo hace lo mismo.
Esta versión tan delicada de la guerra tiene un complemento más verosímil: por la noche un destacamento se apodera de hombres, mujeres y niños de un pueblo vecino, a los que luego el rey da tierras y búfalos para que las trabajen. Una acción que también podría ser descrita como una razzia para disponer de esclavos. Sin embargo, más allá de lo que parece la trasmisión de algo que le ha sido contado, Choisy se refiere a lo que en ese momento ocurre: una guerra contra Camboya, socorrida por Cochinchina y corsarios chinos, donde se pelea en serio, con muchos muertos por ambas partes. Desde el punto de vista de sus intereses, que él no desea descuidar, se ha hecho de un enemigo, Constantine Phaulkon, monsieur Constance para los franceses, que tienen en él a un introductor, un traductor y un consejero y que aparece a cada momento en el diario, desde la llegada a Siam. Este habilísimo griego, todopoderoso favorito del rey, quiere convencer a Choisy para que recomiende la presencia de un cuerpo expedicionario francés en Siam, cosa a la que se opone. Registra apesadumbrado un enfriamiento en sus relaciones. Más tarde, por culpa de esto, fracasarán algunos proyectos que le interesaban personalmente.
En diciembre de 1685, la estadía concluye con un problema muy debatido e irresoluble. Entre los regalos –todos los muebles y objetos usados por ellos– había dos elefantitos que, como se sabe, ocupan mucho espacio y debieron quedarse en tierra.
Al regreso tendrán peor tiempo. Un mandarín que los acompaña muere. Choisy, de 42 años, se queja de males diversos. “Me estoy volviendo caduco.” Abrevia el diario, registra menos novedades pero a la vez escribe otros informes.
El final de la historia aquí esbozada será terrible: Phaulkon logra la llegada de tropas francesas y los siameses se molestan. Enfermo el rey, Petratcha, general de los elefantes, se apodera de él, lo deja morir, lo reemplaza, expulsa a los franceses y mata de horrenda manera al favorito. De la mujer de Phaulkon, bella mezcla de portuguesa y japonesa, se enamora el hijo de Petratcha, que lo sucederá en el trono. Ella, cristiana, no lo acepta y curiosamente no solo salva la vida sino que se queda en el país dedicada a la confección de dulces, cuyas recetas se hicieron célebres.
Saint-Simon, D’Alembert y Saint-Beuve, entre muchos otros, celebraron la amenidad de este diario, debida sin duda a haber nacido como “cartas muy familiares”. Fue reeditado, traducido, pirateado y presentado como novedad en el género. Hoy un lector puede, además de apreciar las virtudes de Choisy como escritor, enterarse de muchas cosas de un mundo todavía distante y reflexionar sobre la constancia de ciertos intereses y el modo de imponerlos a través de los tiempos. Choisy puede quedar como el “alma buena de Siam”, sin duda mejor que la de Sechuán.
La edición de Fayard (464 pp.), prologada y anotada por Dirk Van der Cruysse, implicó una investigación compleja. Contiene abundante material anexo y curiosas ilustraciones, que corresponden a otro viaje dada la defección del terrestre pintor de Choisy. Este aparece como inventor del género “diario de viaje marítimo”, olvidando, por ejemplo, el Diario de Colón. ~