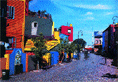Ambrose Bierce escribió (poco antes de perderse para siempre en algún lugar) que el futuro es aquel período de tiempo “en que nos van bien las cosas, nuestros amigos son sinceros y nuestra felicidad está asegurada”, lo que tal vez explique por qué nada nos importa más que procurar que ese futuro llegue cuanto antes.
Algunos años atrás adquirí la costumbre (un poco inconfesable) de ver programas de televisión esotéricos en la televisión española; más específicamente, ese tipo de programas (hay decenas en la grilla televisiva) en el que alguien pretende estar en condiciones de anticipar el futuro de una persona. Quizás sea necesario aclarar una cosa antes de proseguir: no tengo ningún interés en mi futuro. Al principio, veía lo que mi mujer y yo comenzamos a llamar de forma un poco irrespetuosa “las brujas” atraído principalmente por sus protagonistas, personas más o menos estrambóticas con nombres como “Sandro Rey”, la “Maestra Chela”, “Trivia Runa”, el “Maestro Joâo”, “Conchita Hurtado”, “La Cubana” o “Aída”. Al igual que los mejores productos comerciales, todo lo que tenías que saber sobre ellos estaba en su nombre, o quedaba claro tan pronto los veías, en un plató de televisión generalmente modesto, ante una mesa, manoseando cartas o sacando supuestas runas de una bolsa o (incluso) leyendo bolas de cristal. Al parecer, el atrezo era tan importante como la elección del nombre artístico y del tipo de adivinación que se iba a llevar a cabo: uno de los “profesionales del esoterismo” (una denominación que estos prefieren por sobre cualquier otra) “dialogaba” con los espíritus de los muertos mediante un espejo, otra con una bola de cristal, un tercero daba los números ganadores de la lotería, otra solucionaba problemas amorosos arrancando pétalos de una rosa.
Puesto que la condición ineludible para la producción de la obra artística es la maestría de la técnica, era placentero ser testigo de esta maestría en los “adivinos”, pero también era interesante escuchar las demandas de sus clientes, ya que, del mismo modo que los adivinos fueron abandonando gradualmente los espacios marginales de la grilla televisiva para ocupar los centrales, también las inquietudes de su clientela cambiaron en estos dos últimos años.
Al comienzo de mi interés por el esoterismo televisivo español, las preguntas que el público dirigía a los adivinos estaban vinculadas principalmente con temas amorosos, a los que estos daban respuesta con facilidad. En ello había algo tranquilizador: si los adivinos se equivocaban (y nada podía ser más fácil), el perjuicio para sus clientes era mínimo: alguien rompía con su pareja, otro continuaba con ella. Nada que fuese a cambiar su vida (y, por supuesto, tampoco la mía). Sin embargo, con el transcurso del tiempo (y el incremento de la crisis económica española, que comenzó a abrirse bajo los pies de todos nosotros y especialmente de los más desfavorecidos), las preguntas fueron desplazándose a ámbitos más y más relevantes (¿debo vender mi casa?, ¿cuándo encontraré comprador?, ¿la venderé por lo que quiero venderla o tendré que bajar el precio todavía más?, ¿nos desalojarán?, ¿conseguiré trabajo?, ¿cuánto tardaré en encontrar empleo?, ¿dónde?) y a adquirir un carácter más dramático.
Al tiempo que esto sucedía, mi pequeña costumbre inconfesable de pasar las noches frente al televisor empezó a convertirse en algo más serio: en la oportunidad de conocer de boca de sus protagonistas un aspecto de la realidad española ignorado por el gobierno y silenciado por los medios de prensa, el de una crisis económica que se ensañaba con personas que carecían de forma de superar un presente de impotencia y desesperación, unas personas que ni siquiera podían ponerle nombre a su infortunio y que necesitaban aferrarse a la ilusión de un futuro que ya no podían ofrecerles unos políticos dispuestos a despojarlos de todos sus derechos en nombre de la supuesta tiranía de los mercados.
Mientras las demandas de los clientes se volvían más y más dramáticas (y los clientes parecían más y más desesperados: mujeres golpeadas por sus maridos desempleados, parejas a punto de ser desalojadas, madres que no sabían qué darle de comer a sus hijos al día siguiente), también los adivinos cambiaban sus métodos: de repente, prácticas anteriores a la modernidad resurgían en los platós televisivos como respuesta a una demanda cuya satisfacción ya no parecía posible en el ámbito de la racionalidad: un adivino “cortaba” el “mal de ojo” en un plato con agua bendita, sal y unas gotas de aceite, dibujando cruces en la losa mientras rezaba un padrenuestro, otra rompía hojas de romero para alejar los malos espíritus, alguien más apuntaba deseos en papelillos a los que prendía fuego, otro invertía una copa en un plato con agua para determinar si la persona estaba muy o poco “ojeada”. Ante la incertidumbre, los ciudadanos españoles regresaban a creencias propias de un período presumiblemente rural en el que la solución de los problemas pasaba por un tipo de pensamiento mágico opuesto a la razón occidental: que esta última comenzara de esa forma a ser vista por los desesperados de nuestro mundo como una herramienta deficiente para solucionar sus problemas es uno de los fracasos más notables de los últimos gobiernos españoles.
Al darles la espalda a sus ciudadanos, estos parecen haber tenido que recurrir a cierto pensamiento mágico cuya expresión en el ámbito político son los populismos y su argumento habitual de que la causa de todos los problemas sería una sola, llámese los judíos, los inmigrantes, los homosexuales o (más habitualmente) los pobres. Quizás todo esto sea una anécdota personal sin demasiada relevancia, pero tal vez también valga como manifestación de un fenómeno que alguien ha llamado ya “el suicidio de Europa”. A falta de saber si es una cosa o la otra, yo sigo viendo a “las brujas”, pero mi sonrisa de los primeros tiempos se ha convertido ya (y definitivamente) en una mueca de espanto.~
© Ñ (suplemento de Clarín)