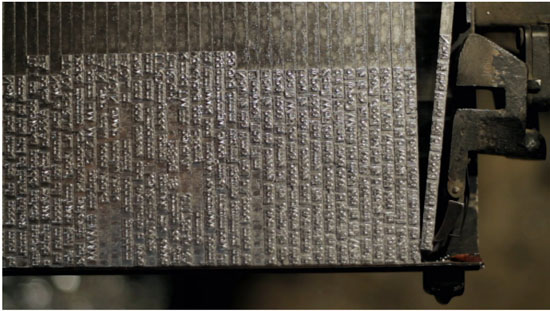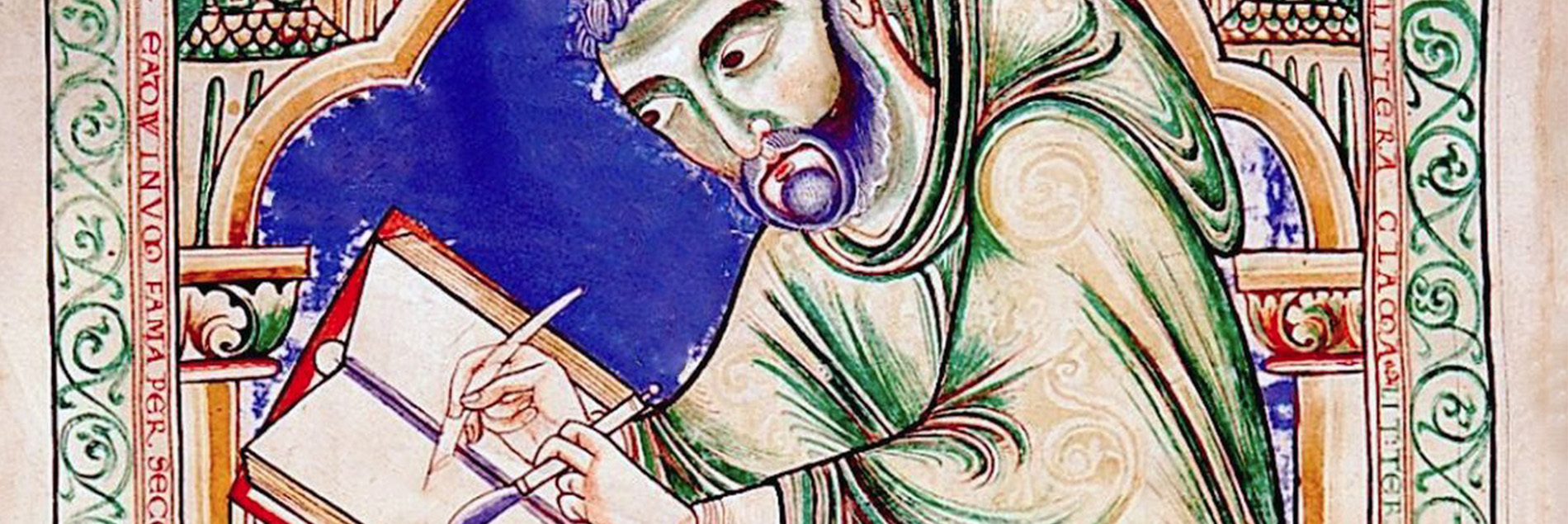Haced la prueba: si estáis en presencia de un restaurador de arte y alguien le pregunta a qué se dedica, es casi seguro que antes de que pase un minuto ese alguien pronunciará las palabras “Ecce Homo”. Se referirá al Ecce Homo de Borja, por supuesto, y el restaurador se verá obligado a opinar sobre un fenómeno que dejó de hacerle gracia hace mucho tiempo, si es que alguna vez se la hizo.
Aunque por motivos diferentes, al arte contemporáneo le ocurre algo parecido a la restauración: su única forma de entrar a formar parte de la conversación pública parece ser a través del escándalo o la pifia. Del mismo modo que es más probable que a un restaurador le pregunten por el controvertido caso de la Natividad de Piero della Francesa que por el muy aplaudido Joven caballero de Carpaccio, no es raro que el aficionado al arte contemporáneo sufra una lluvia de preguntas entre jocosas e iracundas sobre la última ocurrencia de un artista actual.
Lo que sucede en los museos de arte solo parece colarse en una conversación entre cañas –el verdadero medidor de la popularidad– si ha ocurrido algo extravagante: que una limpiadora haya tirado a la basura un montón de chatarra sin darse cuenta de que se trataba de una obra; el precio desorbitado que alguien ha pagado por un cuadro; el tuit desafortunado de un comisario; el descubrimiento póstumo de comportamientos o palabras inapropiados de un artista célebre; el último gesto narcisista de los “activistas climáticos”.
Casi todos estos ejemplos, y alguno más, tienen cabida en la serie Bellas artes, dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn. Sus seis capítulos se presentan como una sátira del mundo del arte contemporáneo, y el principal desafío al que se enfrentan sus creadores es parodiar un mundo que muy a menudo se empeña en ser imparodiable. Pasa un poco como en la política actual, como se encarga de recordarnos puntualmente el portavoz de la ahora disuelta Asociación Imaginaria de Parodistas y Satiristas de España (PISE, por sus siglas disléxicas). En el caso del arte, ¿qué cabe añadir al hecho de que uno de los museos más prestigiosos del mundo pague más de 100.000 euros por vaciar una de sus salas e instalar un temporizador que enciende y apaga las luces cada cinco segundos?
Bellas artes comienza con el proceso de selección del nuevo director de un imaginario Museo Iberoamericano de Arte Moderno, proceso de selección que lleva al límite la manera en que los centros de arte se han ido convirtiendo en un brazo más de la lucha política. Aunque su crítica a lo políticamente correcto posiblemente no sea de lo más sutil, el espectador se da cuenta rápidamente de que la serie no dirige sus dardos únicamente a la ideologización asfixiante de los últimos tiempos. Aparece la agenda política posmoderna, pero también la corrupción política de toda la vida: el artista endiosado interprtado por José Sacristán, cuya obra no está a la altura de su arrogancia, parece ignorar voluntariamente que la exposición retrospectiva que se está celebrando en su honor se debe a la relación estrecha que mantiene con la ministra de Cultura.
Cada capítulo incluye varios episodios cómicos cuya absurdez no está reñida con la verosimilitud. Sin embargo, su pura cantidad le resta algo de fuerza a la serie en su conjunto, como si los creadores no hubieran acabado de decidir en qué centrar el foco de su mirada satírica. Esa falta de concreción hace que resulte menos incisiva que otras parodias del mundo del arte contemporáneo como la demoledora The Square de Ruben Östlund. En cualquier caso, Bellas artes logra demostrar que los museos son un campo especialmente fértil para las contradicciones. Detrás de la solemnidad, la erudición y la conciencia social están personas con las mismas taras e imperfecciones que cualquiera (quizá más, diría Félix Ovejero). Ninguno de los protagonistas de la serie sale enteramente indemne del escrutinio, a excepción de la esforzada secretaria del director del museo, que cumple diligentemente con más tareas de las que seguramente le corresponden.
Quien esté interesado en el mundo que reflejan series como Bellas artes y películas como The Square quizá pueda complementarlas con la lectura del último libro de Julian Spalding. En el relato de sus años al frente de distintos museos aparecen muchos de los obstáculos a los que tienen que enfrentarse quienes están al mando de estas instituciones, revelando hasta qué punto su devenir responde en muchas ocasiones a motivos que nada tienen que ver con el arte.
Spalding (Londres, 1947) empezó su carrera en Durham, y de ahí pasó a ser máximo responsable de los centros de arte de Sheffield, Manchester y, finalmente, Glasgow. Fue en esta última ciudad donde dio forma a su proyecto más ambicioso, la creación de la Gallery of Modern Art, o GoMA, como se la conoce popularmente. Se retiró del mundo de los museos en el año 2000 y desde entonces se ha dedicado a escribir y dar conferencias sobre arte.
El año pasado Spalding publicó Art Exposed, unas memorias sui géneris en las que habla de una vida dedicada a la difusión del arte. Adoptan la forma de un diccionario que enumera en orden alfabético algunas de las personas a las que trató a lo largo de los años y que de alguna forma influyeron sobre su carrera museística o moldearon su visión sobre el arte. Aparecen celebridades como David Hockney, David Bowie o la reina Isabel II, pero a menudo quienes reciben un merecido homenaje son personajes más bien secundarios, como Pat Lally, antiguo alcalde de Glasgow que hizo mucho por revivir la vida cultural de la ciudad.
El de Spalding es un caso muy particular. Muchos en Gran Bretaña lo tienen por un personaje excéntrico, un calificativo que seguramente a él no le moleste. Cuando le dieron la posibilidad de crear un museo de arte contemporáneo de cero, se propuso romper con el modelo imperante en aquel momento. “Para empezar, rechacé la palabra ‘contemporáneo’ y su insinuación de que lo ‘moderno’ había quedado confinado al pasado, ¡como si lo hubiéramos superado! Contemporáneo significa simplemente que [algo] es contemporáneo de cualquier otra cosa, y carece de sentido en sí mismo”. Toda una declaración de intenciones.
La obsesión de Spalding siempre fue acercar el arte de nuestra época a un público más amplio. Esto explica, en parte, su inveterada oposición al arte conceptual, empezando por Duchamp, sobre el que ha escrito en numerosas ocasiones (sus memorias no son una excepción). Spalding sostiene que, lejos de “democratizar” el arte, la aplaudida tautología “arte es lo que un artista dice que es arte” ha acabado convirtiendo el arte contemporáneo en un coto privado. Cuando quien afirma esta clase de cosas no es un espectador airado anónimo, sino un profesional de los museos que considera a Jean Tinguely el “mayor artista de nuestro tiempo”, uno pone el oído con mayor atención.
El aire de exclusión que Spalding advierte en el mundo del arte contemporáneo no tiene que ver únicamente con el tipo de obras que se exhiben, sino con la manera en que la relación entre los museos y el mercado se ha ido estrechando progresivamente desde los años 90 del siglo pasado. Spalding relata un primer indicio de esa deriva al relatar su entrevista para convertirse en el primer director de la Tate Modern, puesto que finalmente acabó ocupando Nicholas Serota, quien cuenta con su propia entrada (no especialmente cariñosa) en sus memorias. Según Spalding, Serota y otros directores de museo han desatendido la misión que tenían encomendada (“buscar en todas partes el arte verdaderamente perdurable de nuestro tiempo”) y se han entregado ciegamente a las modas dictadas por el mercado en cada momento.
A pesar de meterse a conciencia en muchos charcos, lo más provocador de Julian Spalding es el entusiasmo con el que se expresa (es una lástima que ninguno de sus libros se haya traducido aún al español). Al margen de lo que uno piense de sus opiniones concretas, al menos uno tiene la sensación de estar leyendo a un ser sintiente y no un texto de sala. Muchos no dudarán en calificarlo de populista, pero su defensa del valor social de los museos no es impostada. Cuando dice que el acceso a sus colecciones permanentes debe ser gratuito, lo argumenta diciendo que los museos tienen que ser como los parques o las bibliotecas, “lugares a los que uno vuelve una y otra vez y pasan a formar parte de la vida de la gente”.
Esto me recuerda a una visita que hice hace unos años a la National Gallery de Londres. Tras recorrer las salas dedicadas a la escuela holandesa, me encontré sin esperármelo en un espacio circular donde Puerto con el embarco de la reina de Saba de Claudio de Lorena colgaba frente a Dido construyendo Cartago de Turner. Dejar que el visitante mire y remire libremente esos dos cuadros, de lejos, de cerca, yendo del uno al otro para compararlos, recorriendo en unos pocos metros el siglo y medio que los separa, me parece un extraordinario servicio público. ¿Puede o debe un museo aspirar a algo más?