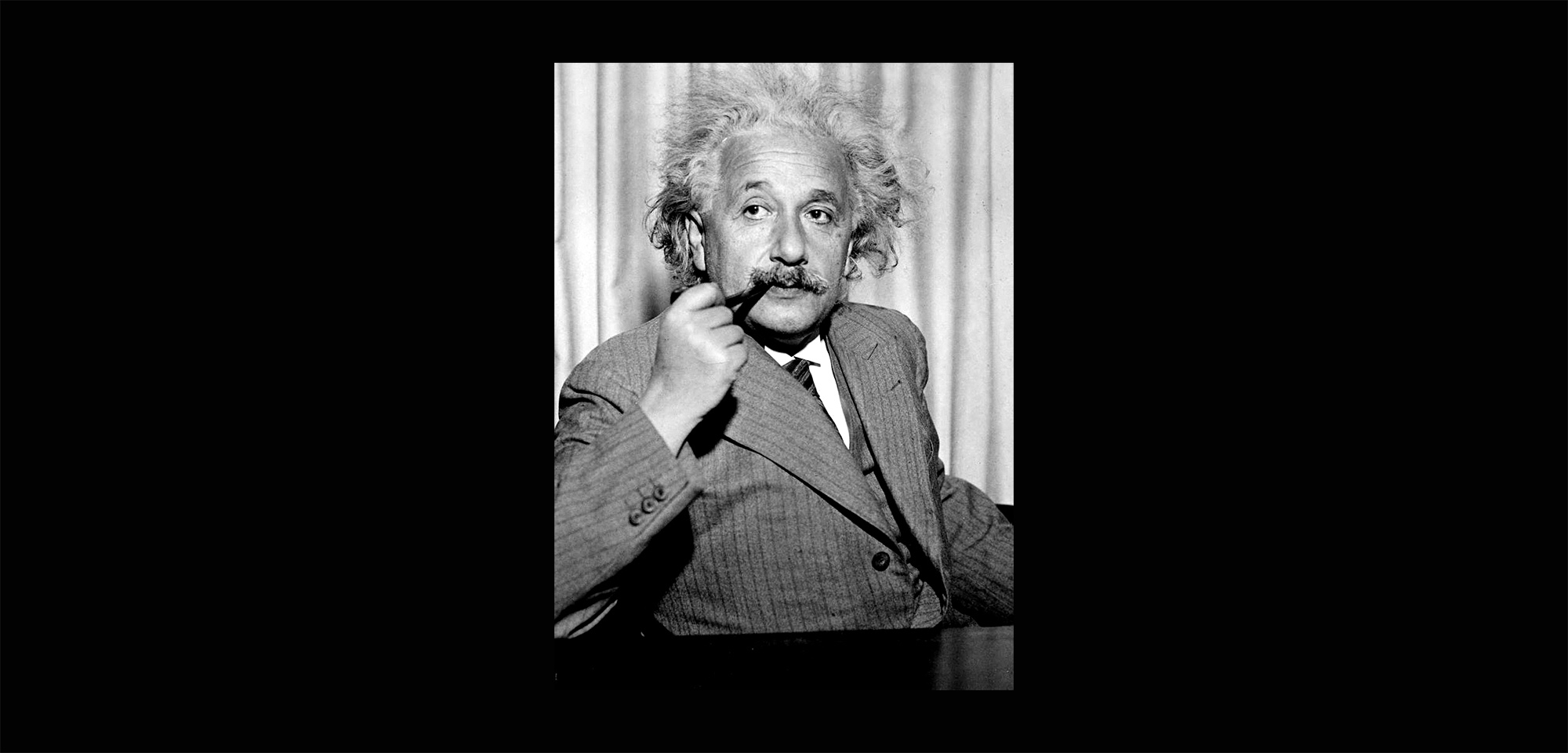A finales de septiembre nos enteramos con retraso de la muerte de John Searle a los 93 años. En realidad el fallecimiento ocurrió el 17, pero la noticia no trascendió hasta diez días después, gracias a un correo de la que fue su secretaria durante cuarenta años, Jennifer Hudin, al filósofo Colin McGinn. Al parecer, el filósofo estadounidense llevaba recluido desde 2024 en una residencia de ancianos, sin que amigos o antiguos colegas pudieran contactar con él. Unos años antes –en 2019– la Universidad de California en Berkeley, donde enseñó durante seis décadas, le había revocado el nombramiento y los privilegios de emérito debido a una denuncia de acoso sexual. En palabras de Hudin, los últimos años del filósofo fueron “infernales”.
Al margen de las circunstancias personales, Searle ha sido figura señera de la filosofía contemporánea, siendo mundialmente conocido por sus contribuciones a la filosofía del lenguaje y de la mente así como a la filosofía social. Quien más o quien menos ha oído hablar, por ejemplo, del experimento de la habitación china, ahora de moda gracias a la Inteligencia Artificial. Sorprende por ello la escasa repercusión que ha tenido la noticia en prensa y redes sociales, no ya en España, sino en grandes medios internacionales con los que colaboró y donde mantuvo, como recordaba Pablo de Lora, formidables polémicas con figuras tan conocidas como Noam Chomsky, Daniel Dennett o Jacques Derrida, entre otros.
Basta además con echar un vistazo a la obra que deja. Siguiendo la estela de Austin, con quien se educó en Oxford, Searle ha sido el máximo exponente de la archiconocida teoría de los actos de habla (Speech acts, 1969). Aunque la fama le llegó como filósofo del lenguaje, sus trabajos en los años ochenta viraron hacia el estudio de la intencionalidad y de la mente, con la publicación de Intentionality. An essay in the philosophy of mind (1980) y un buen puñado de libros posteriores que llegan hasta su último estudio sobre la percepción (Seeing things as they are, 2015). Precisamente el análisis de la intencionalidad colectiva le llevó, a partir de los noventa, a explorar la ontología de los fenómenos sociales y la realidad institucional, dando así un impulso decisivo a la filosofía social con obras fundamentales como The construction of social reality (1995) o Making the social world (2010). Destacaría además el libro que dedicó a la racionalidad práctica y la filosofía de la acción, Razones para actuar (2000), publicado en español un año antes que la versión original inglesa y con el que ganó el Premio Jovellanos de Ensayo, uno de los múltiples premios y galardones que recibió a lo largo de su carrera.
Como se ve, una extensa obra que abarca varias décadas y cuyo itinerario intelectual refleja en gran medida el propio decurso de la filosofía analítica. Seguramente uno de sus rasgos más distintivos fue la ambición teórica, bien presente desde sus inicios, pues la carencia de marco teórico era lo que reprochaba a “los filósofos lingüísticos” que se contentaban con examinar sutiles distinciones lingüísticas con “métodos ad hoc” (la alusión a Austin es transparente y un reproche similar dirigió contra Wittgenstein). Por ello su teoría de los actos de habla perseguía remediar esa carencia, proporcionando un marco filosófico para explicar las características generales del lenguaje (como la referencia, la verdad o el significado) y dar respuesta a la vieja cuestión de cómo se relacionan las palabras con el mundo.
Conforme su horizonte filosófico se fue ensanchando con el estudio de la mente o la investigación de los hechos institucionales, su proyecto filosófico fue cobrando mayores vuelos, guiado por una pregunta fundamental: ¿cómo encajan el significado, la intencionalidad o la conciencia en un mundo como el que describen la física y la química, compuesto por partículas elementales y campos de fuerza? Planteó la misma pregunta a propósito de las promesas, las obligaciones e instituciones sociales como el dinero, la propiedad o los gobiernos. Si hay un hilo conductor a lo largo de su obra es la pretensión de reconciliar la experiencia humana del mundo con la visión de la realidad que proporciona la ciencia, sin caer en reduccionismos. Para Searle esta es la gran cuestión que debe afrontar la filosofía, como expresó en repetidas ocasiones:
“¿Cómo podemos reconciliar la concepción del mundo descrita por la física, la química y el resto de ciencias básicas, con lo que sabemos –o creemos saber– sobre nosotros como seres humanos? ¿Cómo es posible que en un mundo constituido por partículas físicas en campos de fuerza puedan existir cosas tales como la conciencia, la intencionalidad, el libre albedrío, el lenguaje, la sociedad, la ética y las obligaciones políticas?”
Sin duda, recuerda la tarea que Wilfrid Sellars asignó a la filosofía: “comprender cómo las cosas, en el sentido más amplio posible del término, se relacionan entre sí”. Sobre ese trasfondo, cobra especial relevancia la pregunta por los valores, sin los que no cabe entender la textura de la experiencia o la vida humana. Ahora bien, ¿dónde encajan los valores en la realidad descrita por la ciencia? Es la vieja pregunta metafísica por la relación entre hechos y valores, que afecta de lleno a la moralidad, aunque ni mucho menos se reduce a ella. Es fácil ver todo lo que hay en juego: si defendemos una estricta separación entre hechos y valores, la ciencia estudiaría los hechos del mundo, mientras la ética se ocuparía de los valores (o de parte de ellos); de lo que se desprendería que la objetividad pertenece en exclusiva a la esfera de los primeros, pues solo los hechos determinan si una proposición es verdadera o falsa. Habría que concluir, por tanto, que no es posible la objetividad ni en la esfera moral ni en los valores en general: los juicios morales, como los estéticos, serían la expresión de preferencias, sentimientos o actitudes, pero no susceptibles de ser verdaderos o falsos.
¿Cómo pasar del “es” al “debe”?
En lo que sigue me gustaría considerar el modo en que John Searle abordó este asunto crucial, pues se enfrentó al problema desde el inicio de su carrera intelectual, con un paper que lo lanzó a la fama, creando gran controversia, y que ha sido reimpreso a lo largo de los años: “Cómo derivar ‘debe’ de ‘es’” (1964). No se trata meramente de una polémica de juventud, sino que Searle ha vuelto en diferentes ocasiones sobre ese texto, la última en un trabajo publicado en 2021. Tiene además interés por otro motivo, pues en su extensa obra hay un vacío ciertamente llamativo: más allá de observaciones sueltas, Searle nunca se ocupó de forma sistemática ni por extenso de cuestiones de ética. Lo más cerca que estuvo fue justamente a propósito de la discusión sobre el “es” y el “debe”.
No era en modo alguno una discusión marginal. Como escribió W. D. Hudson, la imposibilidad de pasar del “es” al “debe” (is/ought) se había convertido para muchos filósofos analíticos en “el problema central de la filosofía moral” del siglo XX. Y Searle era perfectamente consciente de la importancia de esta tesis, refiriéndose a ella como “el axioma fundacional” o “la más importante proposición” de la filosofía moral de la época.
Un par de precisiones son necesarias, antes de ver la forma en que nuestro autor pretende resolver el problema. La primera es que Searle no plantea el problema en términos metafísicos, sino al modo de los “filósofos lingüísticos”, como era esperable en el momento álgido de la filosofía del lenguaje ordinario, es decir, como una relación entre clases de enunciados: ¿de un conjunto de enunciados descriptivos acerca de hechos es posible derivar un enunciado valorativo como conclusión? Se daba por sentado que la respuesta solo podía ser negativa, porque no es válido pasar de los primeros al segundo, so pena de incurrir en un salto lógico injustificado que convertiría en falaz el argumento. Dicho de otro modo, una conclusión valorativa solo se seguiría si introducimos un enunciado valorativo entre las premisas. Pretender otra cosa sería cometer la famosa falacia naturalista.
A propósito de esta parece conveniente una segunda precisión, pues Searle, como tantos antes y después, denomina así al paso (supuestamente) indebido del “es” al “debe”. Como es sabido, la formulación original del problema está en un archicitado pasaje del Tratado sobre la naturaleza humana de David Hume, cuya interpretación se presta además a discusión. No obstante, quien acuña la etiqueta de “falacia naturalista” a principios del siglo XX es G. E. Moore para señalar lo que sería un error distinto, consistente en definir el predicado “bueno” por medio de una propiedad natural (que produce placer, por ejemplo). Se trata de dos cuestiones filosóficamente diferentes que se han asimilado bajo el rótulo confuso de falacia naturalista. Que algún filósofo haya contado en la literatura hasta ocho formulaciones distintas de dicha falacia indica que no es caprichoso hablar de confusión.
Aquí seguiremos el uso común como hace Searle. Este, haciendo gala del estilo de cowboy filosófico que se le atribuye, no dudó en calificar de falacia a la propia falacia naturalista. Su modo de rebatirla fue por medio de un contraejemplo, utilizando para ello la idea de acto performativo que es clave en la teoría de los actos de habla, concretamente el caso de una promesa. Aquí están los pasos que sigue para mostrar cómo se pasa del “es” al “debe”:
- Pepe profirió las palabras “Con esto te prometo, María, pagarte cinco euros”.
- Pepe prometió a María pagarle cinco euros.
- Pepe ha contraído la obligación de pagar a María cinco euros.
- Pepe tiene la obligación de pagar a María cinco euros.
- Luego Pepe debe pagar a María cinco euros.
La secuencia puede resultar algo prolija, pero lo importante es que empezamos con un enunciado descriptivo sobre lo que Pepe hizo (1) y acabamos con una conclusión acerca de lo que Pepe debe hacer (5). No hay brecha ni salto lógico, sino una transición gradual que resulta perfectamente natural. Pronunciadas en las circunstancias apropiadas, las palabras de Pepe constituyen una promesa (1 y 2). Hacer una promesa no es simplemente anunciar una intención, sino que uno se compromete a cumplir la obligación que ha creado y que le debe al otro (3 y 4). El punto más delicado sería el paso a (5), pues hay que matizar o rebajar adecuadamente la fuerza de ese “debe” para atender a la posibilidad de que haya otras circunstancias que afecten al cumplimiento de la obligación: por ejemplo, que María exonere a Pepe del cumplimiento de la promesa, pues en tal caso ya no debería pagarle. Pero eso se soluciona introduciendo la cláusula de ceteris paribus: (5) siendo las demás cosas iguales, Pepe debe pagar a María cinco euros. Es una conclusión evaluativa más débil, pero perfectamente válida.
Como la falacia naturalista sostiene que el paso es imposible, un solo ejemplo en contra bastaría para ponerla en cuestión. Con la explicación que ofrece Searle se pueden generar además un sinfín de contraejemplos similares; de ahí que la considerara una refutación en toda regla. Aquí no es posible dar cuenta de toda la controversia suscitada por el argumento de Searle, pues los críticos procedieron a examinar minuciosamente cada uno de los pasos con intención de demostrar que había algún supuesto evaluativo oculto; de haberlo, no habría tal paso del “es” al “debe”, sino del “debe” al “debe”.
Hay una moraleja, por así decir, en la que ha insistido Searle cuando ha vuelto después sobre esta polémica: todo el vocabulario que se emplea para formular la falacia naturalista resulta contradictorio, puesto que términos como “válido”, “aseveración” o “derivar” atraviesan la separación entre descriptivo y evaluativo. Recuerda por ello que la afirmación de un enunciado descriptivo entraña sus propias condiciones de valoración (¿es verdadero o falso?). El mismo término “verdadero”, con el que marcamos la objetividad y al que remiten la validez y la derivación, ¿no es acaso descriptivo y valorativo a la vez?
La distinción objetivo-subjetivo y las razones para actuar
En su obra posterior Searle ha explicado que aquella discusión sobre el paso del “es” al “debe” en realidad versaba sobre si los enunciados evaluativos o normativos pueden ser objetivos. Si existe una brecha insalvable entre enunciados descriptivos y enunciados valorativos, solo cabe un salto que no estaría lógicamente justificado ni apoyado en los hechos. Dado que ese salto no está garantizado objetivamente, todo juicio evaluativo conllevaría necesariamente un elemento irreductible de subjetividad. Algo que afecta de manera particular a los juicios morales, a los que tradicionalmente se tenía por objetivos.
El problema de fondo es que las categorías de objetividad y subjetividad, utilizadas fuera y dentro de la academia de manera profusa y descuidada, resultan extraordinariamente equívocas. Al decir de Searle, se cuentan “entre las nociones más confusas de la vida intelectual contemporánea”. Puedo dar fe de ello por la experiencia de muchos años con estudiantes y también colegas. Por eso, una de las aportaciones más brillantes y fructíferas del Searle maduro es haber clarificado el embrollo en torno a objetivo y subjetivo.
Para empezar, Searle nos dice que bajo esa contraposición se esconden dos distinciones en lugar de una. Habría, por tanto, que distinguir si hablamos de objetividad y subjetividad en sentido ontológico o en sentido epistémico, pues que algo sea ontológicamente subjetivo no excluye que pueda ser objetivo en sentido epistémico. De no hacer tales distinciones viene buena parte de la confusión reinante.
Para verlo podemos utilizar uno de los ejemplos favoritos de Searle. Un billete de 20€ es ontológicamente subjetivo, pues depende de que haya seres humanos que reconozcan su valor y lo usen como medio de pago; no me refiero, claro está, al soporte físico del papel, las fibras de celulosa y las tintas empleadas, sino a su existencia como dinero o billete en circulación, que consiste en que sea reconocido como tal por usuarios y observadores. Las placas tectónicas, las estrellas o las montañas del Himalaya, en cambio, no dependen para nada de que haya seres humanos y son objetivas en sentido ontológico.
Ahora bien, que un billete de 20€ sea ontológicamente subjetivo, en tanto que depende de la intencionalidad humana, no quita para que podamos hacer sobre él afirmaciones objetivas en sentido epistémico, es decir, verdaderas o falsas y susceptibles de contrastación empírica. Falsificaciones aparte, si alguien niega que mi billete azulado con un arco gótico sea de 20€, puedo decirle tranquilamente que se equivoca: con independencia de nuestras actitudes o preferencias, el caso es que se trata de un billete de 20€. Que tal billete sea un hecho institucional o parte de la realidad humana no resta un ápice a su condición de hecho, sobre la que es posible discutir en términos epistémicamente objetivos.
Volvamos a las promesas. Es obvio que no son hechos brutos, sino que como práctica o institución social solo existen porque hay agentes racionales capaces de hacerlas a otros agentes racionales. Eso significa en nuestro ejemplo que tanto Pepe como María entienden que el primero ha creado intencionalmente para sí una obligación (debe entregarle cinco euros) que antes no tenía y cuyo cumplimiento puede exigirle María. El Searle maduro describirá esa situación con el lenguaje más sofisticado de las razones para la acción: el “debe” se traduce ahora en que Pepe tiene una razón para pagarle cinco euros a María.
Este tipo de razones tiene especial interés porque son objetivas en sentido epistémico. Además presentan otra característica no menos relevante: es una razón, como dice Searle, independiente de los deseos del agente. Una vez que hemos hecho la promesa, tenemos una razón para cumplir lo prometido que es independiente de lo que apetezca o nos interese después. Ni siquiera hace falta apelar a un supuesto principio general, según el cual las promesas deben cumplirse; basta entender lo que es una promesa para ver que me da una razón para cumplir lo prometido. Por descontado, como indicamos con la cláusula “otras cosas siendo iguales”, en determinadas circunstancias podrían darse razones más poderosas para no cumplir lo prometido, pero no serviría cualquier razón en contra.
Naturalmente, no todas las obligaciones que tenemos surgen de promesas que hemos hecho, ni todas las razones para actuar son creadas intencionalmente, a pesar de que Searle haya sugerido alguna vez otra cosa. Algunas razones simplemente las reconocemos en los hechos: que un gesto en clase sea grosero, o que una conducta mía haga sufrir gratuitamente a otra persona, son razones (otras cosas siendo iguales) para no hacerlo. Conceptos como grosero, sufrimiento o cruel atraviesan limpiamente las fronteras entre lo descriptivo y lo evaluativo, pues tienen condiciones fácticas de aplicación, a partir de las cuales podemos discutir si se aplican o no al caso, pero al mismo tiempo tienen una carga valorativa indiscutible, que es el punto de su aplicación. Como señala el último Searle, el reconocimiento de esos rasgos valiosos de una acción o situación sirve de guía racional de la conducta, pues afectan necesariamente a nuestras razones para actuar.
De lo que se trataba al final en aquella discusión sobre el paso de “es” al “debe” es de si podíamos derivar enunciados evaluativos (hoy diríamos “enunciados de razones para actuar”) con ciertas garantías de objetividad. Tanto en su juventud como en su madurez, Searle vio aquí la cuestión central para la ética. Pero en su obra de madurez supo abordarla con recursos filosóficamente más refinados, desenmarañando el gran embrollo de lo objetivo y lo subjetivo, por una parte, y desarrollando una teoría de las razones para la acción externas o independientes del deseo, por otra. Ambas cosas se cuentan entre lo más granado de su amplia producción filosófica y, aunque menos conocidas quizás que otras partes de su obra, son aspectos muy apreciables de su legado filosófico.