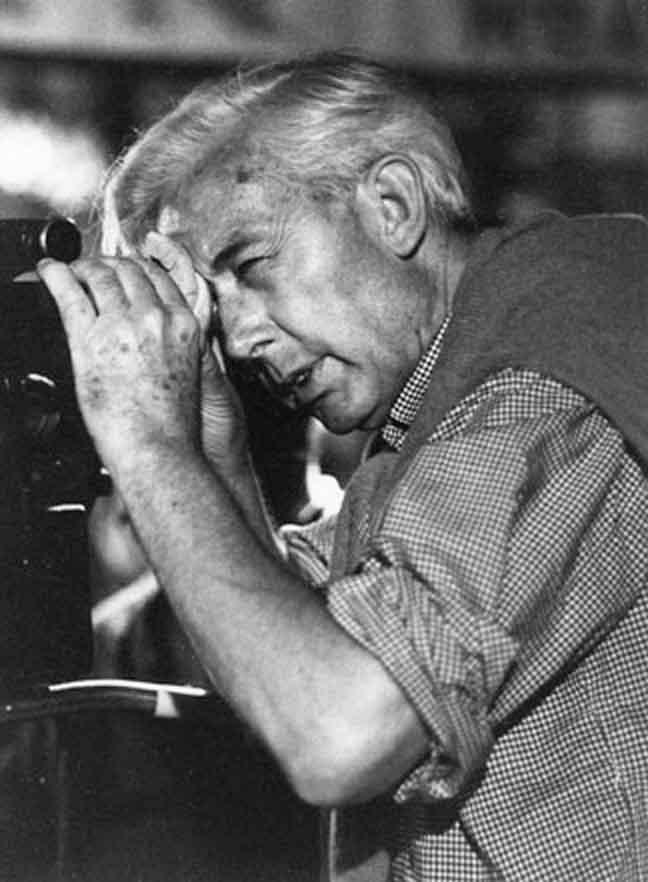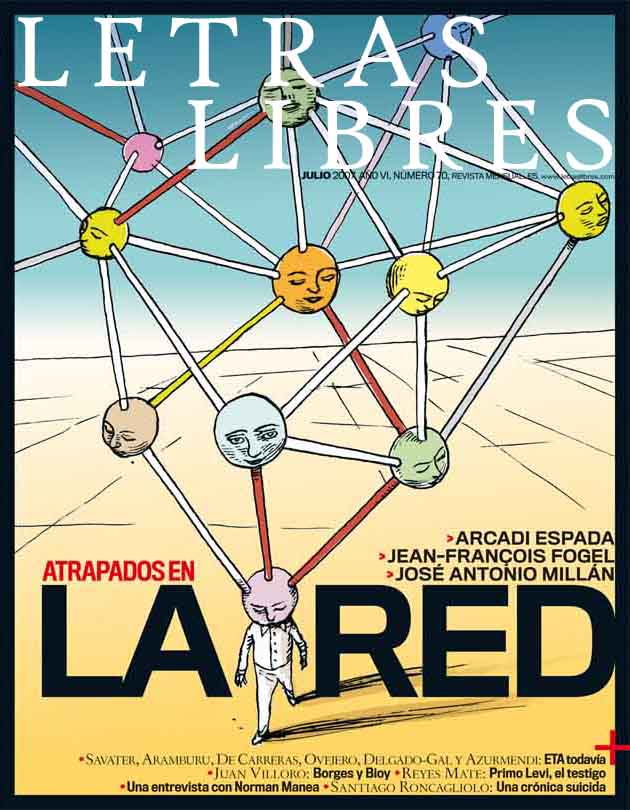Aunque tiene muchos enemigos, el cine francés nunca ha dejado de incitar, de influir, de obnubilar y causar envidia a los cineastas españoles. Sin cansarse de escudriñar los eficaces modos de financiación y el potente mercado propio que la industria cinematográfica de Francia consigue con sus productos, el cine español se mira desde hace muchos años con wishful thinking en ese espejo en el que, por otro lado, a muchos de mis compatriotas (incluyo también a cinéfilos y críticos) les gusta escupir con menosprecio, tachando a nuestros vecinos de presuntuosos, de engolados, de discursivos y hasta de “plastas”. Aun así, no sería difícil trazar una genealogía de afrancesados en el cine español de los últimos veinte años, desde el buen influjo de Rohmer en directores tan excelentes como Felipe Vega hasta el godardismo outré de autores más jóvenes tipo Albert Serra.
Últimamente sale a menudo el nombre de Bresson, que en mi época de “joven turco” de la crítica especializada nos gustaba muchísimo a unos pero otros tildaban furiosamente de autor acartonado y antimoderno, cuando no de sacristán integrista. El autor de esas grandes obras maestras del cine que son Pickpocket, El proceso de Juana de Arco o Mouchette, también ha sido mencionado con motivo del estreno del segundo largometraje de Jaime Rosales, La soledad, proyectado en la sección “Un certain régard” del último Festival de Cannes (y cuya anterior película Las horas del día obtuvo en el Cannes del 2003 el Premio fipresci de la Crítica Internacional dentro de la prestigiosa Quincena de Realizadores). No sé si Jaime Rosales es bressoniano, como lo es sin duda otro reciente debutante de interés, Javier Rebollo (Lo que sé de Lola), pero su francofilia formal resulta innegable, por mucho que a algunos la Polivisión les suene a cosa danesa.
¿Y qué es esa “polivisión”? El director lo explica, con demasiadas palabras, en el programa que se entrega en los cines, diciendo que “la idea detrás de la polivisión ha sido crear un código homogéneo a partir de un conjunto de reglas cuya función es aportar un sistema de percepción distinto al del formato natural”. La palabra clave aquí es “percepción”, que permite de inmediato desligar las intenciones de Rosales de las del grupo Dogma (centrado éste en los mandamientos de la narración) y asimismo del “automavisión” utilizado por Lars Von Trier en su hasta ahora último film, El jefe de todo esto. Rosales utiliza en un 30% del metraje total de La soledad una pantalla partida por el centro en la que, por así decirlo, inserta dos mitades a veces complementarias, en otros casos divergentes. El efecto resulta a menudo desconcertante respecto a la fijación espacial de la escena, un propósito que sin duda no escapaba a la determinación del director. Cuando Rosales lo utiliza para evitar el tradicional montaje de plano/contraplano en un diálogo entre dos personajes, el procedimiento, sin ser original, enriquece la textura dramática de una película que cuenta con uno de los repartos más inspirados del cine español, y en el que sus dos protagonistas, las relativamente desconocidas (del gran público, no de los buenos aficionados al teatro) Sonia Almarcha y Petra Martínez, componen personajes memorables.
El título de La soledad no es muy fiel al relato, que también podría llamarse El dolor o El dinero (si éste segundo no fuera ya el de la gran película final de Bresson, L’argent). El terror tampoco le vendría mal, puesto que la escena central que en cierta medida articula la historia narrada es el atentado terrorista en un autobús urbano de Madrid, extraordinaria secuencia filmada con una emocionante sequedad que convierte el suceso en un breve y prácticamente mudo episodio de oquedad, de suspensión del tiempo, de falta de lenguaje y silencio de la sangre, nunca enseñada. Ése es el valor principal de la arriesgada apuesta fílmica de Rosales: escamotear las emociones, darlas por presentidas sin caer en la falacia patética, mientras que, en una línea convergente pese a su apariencia contradictoria, sobre-exponer al espectador al paso lento del tiempo y la morosidad de unos diálogos más bien banales y a ratos cercanos al costumbrismo.
Por su insistencia en la mostración de la durée bergsoniana, Rosales desinteresará a buena parte del público, aunque tal dilatación temporal carezca del regodeo propio del mexicano Carlos Reygadas, que suele acumular la voluntad de exasperación con el feísmo deliberado. La soledad es, muy por el contrario, la película menos efectista y más depurada que pueda verse hoy en la cartelera. En eso sí que remite al jansenismo estético de Bresson. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).