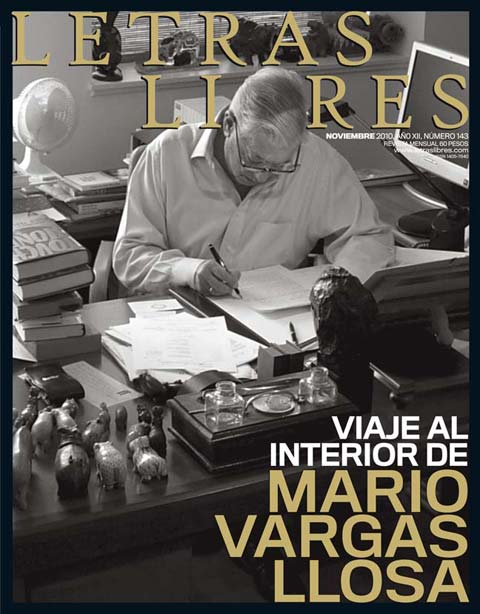En un texto de 1955 publicado en la revista Cahiers du Cinéma, el legendario crítico André Bazin comparó los festivales de cine con órdenes religiosas. Con un tono sarcástico describe la devoción con la que sus “asistentes profesionales” (o sea, los críticos) llegan desde todos los rincones del mundo y abandonan sus vidas mundanas para entregarse juntos a la “contemplación colectiva de una realidad trascendente”.
Bazin lanzaba sus dardos no tanto a la cinefilia como a los rituales impuestos por la orden religiosa –el festival– en turno. Aunque intenta generalizar y referirse a los festivales que ya entonces eran parte el circuito que se recorre hoy, no tarda en dirigir su amargura al Festival de Cannes: a su autoconferido sentido de importancia, a la pomposidad de sus ceremonias y a la forma en que establece jerarquías entre sus asistentes. No es lo mismo, dice, la austeridad de las celdas en las que se aloja a la prensa que los lujos palaciegos reservados a jueces y estrellas. (Con la excepción –aclara Bazin– del año en que Luis Buñuel fue miembro del jurado e hizo que reemplazaran la cama del hotel Carlton con la tabla de madera en la que prefería dormir.)
Bajo tanta ironía y exageración, Bazin dejaba asomar una preocupación genuina por las fuerzas que interferían en el goce espontáneo del cine. Aunque no viviría para ver su premonición cumplida –murió a los cuarenta años, tres después de la publicación del texto– alcanzó a vislumbrar el cruce de intereses que a la larga daría lugar a tantos festivales.
Con todo, lo vigente del texto no es tanto la descripción de los santuarios de la cinefilia, sino las varias menciones a la sensación de extrañeza y desorientación que genera en cualquier persona el hecho de ver películas, hablar de películas y pensar en películas como una actividad “permitida” en la congregación. Cuando el crítico vuelve a casa –dice Bazin– siente que ha regresado de un mundo donde rigen el orden y la necesidad. “Algo más parecido a la estancia en un retiro de trabajo asombroso pero intenso, cuyo núcleo espiritual y unificador es el cine, que a la experiencia de haber sido invitado a una gran orgía.” Las crónicas glamorosas que esos mismos críticos leen después en revistas no se corresponden en nada con su estancia en el festival.
Tal vez sin proponérselo, con esta última reflexión Bazin prefiguró el aspecto de los festivales que, a estas alturas y a pesar de los cientos de alfombras rojas, sigue siendo iluminador para un asistente profesional. Esto es, la pérdida gradual del juicio y de la manía de racionalizar de más. Todo el que diga que conserva intactas sus facultades para pensar a lo largo de una rutina que incluye ver cuatro películas diarias (en días entusiasmados, cinco), de las nueve de la mañana hasta pasada la medianoche, corriendo de una sala a otra y tomando en el camino algún líquido o tentempié, miente. La privación voluntaria –diría Bazin– de placeres tan mundanos como el descanso o la distracción provocan en el practicante un estado de conciencia alterado. Si algo tiene de útil ver tal cantidad de películas en estado de trance, es que cada una de ellas se te revela como “verdadera” –o no.
Esto, que suena a suplicio, es la única manera de enfrentar una sección oficial. Y más que en ningún otro caso que pueda recordar, la sección del Festival de San Sebastián de este año. Notable por anodino, el conjunto de dieciocho películas supuso una prueba de fe. A diferencia de otras ediciones, en las que casi todas las películas generan expectativas o por lo menos gustan, en esta sección apenas dos o tres se perfilaban como favoritas (y eso, forzando el término). Otras gustaban a algunos y exasperaban a otros (pero no tanto ni a tantos como para hacerse notar) y el resto era tan olvidable que pocos días antes de la entrega de premios la sensación era que faltaba ver otra tanda de títulos. El día de la premiación, el director serbio y presidente del jurado, Goran Paskaljevic, declaró con diplomacia obligada que lo mejor de este año había sido “la gran diversidad de películas”. Y sí: la mezcla de cine de géneros, propuestas de autor, representación de minorías (étnicas y culturales) y diferencias abismales en los presupuestos y en la producción puede ser, en estos casos, un elemento estimulante. El problema no es la variedad, sino lo que esta variedad en concreto dejaba suponer: si se trataba de un microcosmos representativo de la producción de cine actual, las cosas andan bastante mal.
¿Pasa el cine por tan mal momento? ¿Es algo pasajero, o ha llegado el día de la fractura definitiva entre cine que vende millones y cine destinado a no ver la luz? Y, al final de cada día, la duda más angustiante: ¿será que la competencia es buenísima y la única desencantada soy yo?
■
La entrega de los Palmarés no daría respuesta a las dos primeras preguntas. A la tercera sí. Tras nueve días de recorrer todos el mismo viacrucis, la mayoría de los periodistas y críticos nos reunimos en un mismo lugar. Los jueces leen sus actas y queda claro una vez más que el elemento que unifica a todas las religiones desde el principio de los tiempos es la intolerancia hacia los que dudan de las creencias del grupo. En este caso, hacia los sacerdotes/jueces que, no bien acaban de anunciar un cierto premio, son silenciados con aplausos o chiflidos.
Aplausos a su decisión de entregar la Concha de Oro, el máximo premio del festival, a la película Neds, del escocés Peter Mullan. Rechifla ensordecedora como respuesta al anuncio, indignante, de que el premio al mejor guión sería para Home for Christmas, del noruego Bent Hamer. El premio más merecido y el más injusto, respectivamente, parecían haber sido decididos por dos grupos de jueces llegados de distintos planetas. Mientras que Home for Christmas agota hasta la vergüenza el recurso de entrelazar historias de personajes solitarios/infelices/enfermos que encuentran sentido a sus vidas en la mágica noche del título, la inteligente y vigorosa Neds (iniciales de Non Educated Delinquents) se aleja por igual de las películas biempensantes y de aquellas que se conciben artísticas y buscan disfrazar su laxitud narrativa con exquisiteces formales que no llevan a ningún lugar.
Al contrario de las otras, la película ganadora involucraba a su público haciendo uso equilibrado de técnica y emoción. Un actor recurrente de Ken Loach y Danny Boyle, el director de Neds, Peter Mullan, ya había probado sus habilidades detrás de la cámara cuando en 2002 dirigió The Magdalene sisters, sobre los internados que en la Irlanda de los años setenta concentraban a muchachas católicas que incurrían en faltas tan graves como coquetear. Neds es aún más cáustica y, según dijo el director, no autobiográfica pero sí “muy personal”. Situada a principios de los setenta, esta vez en Escocia, narra la historia de John, un chico de clase media baja, con una inteligencia extraordinaria, padres disfuncionales y un hermano delincuente con reputación extendida, cuyo entorno lo lleva a convertirse en un delincuente no educado más. Neds entronca con un género de cine inglés de larguísima tradición (el realismo social), y con uno de problemas más recurrentes de Inglaterra, desde fines del xix hasta el día de hoy: el pandillerismo. La interpretación del personaje de John, una y otra vez derrotado en sus intentos de escapar de un ambiente en el que solo a través de la violencia se llega a “ser alguien”, le valió a Connor McCarron la Concha de Plata al mejor actor del festival.
Otro premio bien otorgado (pero no tan bien recibido, ya se verá por qué) fue el de mejor director al chileno Raúl Ruiz por su película Misterios de Lisboa, una adaptación de la novela homónima de Camilo Castelo Branco.

La duración de la película, cuatro horas y media, la convertía en una improbable candidata a la Concha de Oro. No que no lo mereciera: solo un director con la destreza narrativa de Ruiz puede competir con la falta de concentración y tiempo de un espectador moderno (incluso de muchos críticos, que acabaron no viéndola y por tanto no sabían si chiflar o aplaudir). Como ya había probado con su magnífica Tiempo recuperado (su adaptación de Por el camino de Swann), Ruiz es quizá el único director vivo que logra un equivalente cinematográfico de la narrativa proustiana. Misterios de Lisboa participa de ese “género”, logrando que los pocos que asistimos a la proyección nos sorprendiéramos de nuestra propia paciencia e involucramiento en la historia.
La ausencia inexplicable en la lista de Palmarés (salvo por el reconocimiento a Nora Navas como mejor actriz del Festival) fue el título Pan negro, del catalán Agustí Villaronga. Situada en 1944 en la Cataluña rural, narra el dilema moral al que se enfrenta una pareja cuando su hijo de diez años descubre que el padre es culpado de la muerte de un granjero vecino. El antifranquismo declarado del padre, que en el caso de otras películas bastaría para convertirlo en héroe, se ve manchado por la revelación progresiva de un pasado turbio. Rival a la altura de Neds (ya no se diga de Home for Christmas), Pan negro era de las pocas películas en competencia pobladas de personajes más complejos que simpáticos y rebosante de paradojas éticas capaces de desarmar las convicciones del espectador.
■
Algo queda claro, y es que las mejores películas no son las que competían en la sección oficial. Esto es bastante frecuente (en este y en cualquier festival), y es incluso absurdo esperar lo contrario considerando que la oferta de películas incluye retrospectivas de autor. El Festival de San Sebastián, además, cuenta con la sección Zabaltegi, que en su apartado “Perlas” muestra una selección de películas ya premiadas en los muchos otros festivales del año.
Lo que sí fue novedad, por lo menos en mis años de asistir al festival, es que la concentración más alta de buenas películas se dio dentro de la sección Horizontes Latinos. Con todo y que es la sección que define a San Sebastián como el foro más importante fuera de Latinoamérica para el cine latinoamericano, su naturaleza, por fuerza ecléctica, la vuelve lo más lo más parecido a una sección “alternativa”. Su aura de cine emergente (es difícil que se deshaga de ella) hace que, queriéndolo o no, los títulos de esta sección se midan con un rasero distinto: más como curiosidades que como películas “a nivel”. Algo que, a partir de este año, habría que reconsiderar.
Nueve de las nueve películas programadas en Horizontes Latinos contenían, como mínimo, una historia que contar (un requisito de la ficción que, por lo visto, algunos directores grandes consideran innecesario o vulgar). Si en décadas pasadas el cine latinoamericano se ocupaba más de temas e ideas que de individuos, los directores de la nueva camada han invertido el foco: crean personajes que igual están marcados por pasados colectivos (casi en todas las historias se asoman los fantasmas de dictaduras y guerras sucias) pero les regalan vidas propias y otras cosas en que pensar. Liberado del temor de ser culpado de apolítico, el nuevo cine latinoamericano narra historias alucinantes.
Solo por dar ejemplos del desafío al lugar común: Octubre, de Daniel y Diego Vega (Perú), y Por tu culpa, de Anahí Berneri (Argentina), cuentan anécdotas en las que la paternidad y la maternidad, respectivamente, convierten a sus protagonistas en objetos de escrutinio y juicio. Otra película en la que el hogar se despega de sus connotaciones idílicas, Rompecabezas, de la argentina Natalia Smirnoff, habla de las pequeñas fugas que vuelven tolerable una existencia estancada en la rutina y en la convención. En un tono mucho más esperpéntico, Post Mortem, del chileno Pablo Larraín, narra la relación extraña entre un transcriptor de actas de defunción y una bailarina de cabaret, interrumpida de forma abrupta por el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Aunque con menor potencia que en su anterior Tony Manero, Larraín vuelve a mostrar en Post Morten una destreza increíble para dar vida a personajes en el extremo de la disfuncionalidad. El único documental de la sección (y un favorito personal), Nostalgia de la luz, del también chileno Patricio Guzmán, teje dos relatos en apariencia irreconciliables: la observación de las estrellas desde uno de los observato-
rios mejor posicionados del mundo y la recuperación de restos humanos sepultados bajo la tierra, pertenecientes a desaparecidos de un régimen militar. Lo que vincula ambas búsquedas –hacia el cielo y bajo la tierra– es que ocurren simultáneamente en el mismo punto del planeta: el desierto de Atacama, en Chile. (Que ese mismo desierto, varios meses después, alojara a 33 mineros y luego les permitiera salir, eleva a la ene potencia el carácter metafórico del documental de Guzmán.)
La película que, por unanimidad, fue premiada por el jurado de Horizontes Latinos es un ejemplo claro de cómo los nuevos directores usan materia prima local pero crean a partir de ella mundos propios y autosuficientes: Abel, de Diego Luna, narra la historia de un niño con cierta afección psicológica que, ante la ausencia del padre, asume el lugar de este en la dinámica familiar. El extraño comportamiento del niño termina por revelar los conflictos, carencias y culpas de los demás miembros. El tono agridulce con el que Luna aborda su historia, y la actuación extraordinaria de los niños protagonistas, también le valieron a Abel el Premio de la Juventud, por el que compiten las primeras y segundas obras que se exhiben en Zabaltegi y en la sección oficial. Además, el jurado de Horizontes Latinos reconoció a la película A tiro de piedra, del también mexicano Sebastián Hiriart, con una mención especial.
Que la calidad del cine latinoamericano se impusiera sobre las tendencias de la sección oficial (e incluso en esa sección, Chicogrande de Felipe Cazals y la argentina Cerro Bayo de Victoria Galardi destacaban sobre las demás) vuelve aún más desquiciante el hecho de que esas películas tengan mínimas probabilidades de estrenarse en Latinoamérica. Es decir, en los países latinoamericanos distintos del que las produjo. No es un problema exclusivo de México, y se ha discutido hasta el cansancio en foros y festivales. Es más fácil en estos países tener acceso al cine asiático, europeo o de cualquier rincón del mundo, que al chileno, argentino, colombiano, etc. A menos, claro, de que se trate de películas premiadas en festivales (si son europeos, mejor), lo que les confiere una segunda nacionalidad.
Ni aun en su caracterización del festival como orden religiosa Bazin pudo prever misterios tan inescrutables como el escepticismo de los distribuidores y la vida efímera de las películas provenientes de un mismo continente. De haber sabido que solo en los festivales se puede ver el cine latinoamericano, quizás el crítico hubiera sido más comprensivo con los viajeros devotos, dispuestos cada año a emprender la peregrinación. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.