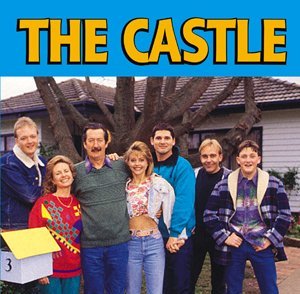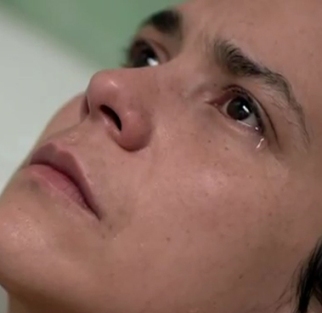En el cuento clásico de Ryunosuke Akutagawa, “En el bosque”, se busca esclarecer un asesinato mediante la confrontación del testimonio de los personajes. A medida que se presentan, el lector comprende que, más que dilucidar la verdad, los testigos restringen la información; sus reconstrucciones no procuran resolver el crimen sino conjurar suspicacias.
Si menciono esa obra referencial de la ambigüedad narrativa y del recurso del narrador no confiable –en este caso, todos–, fuente de Rashomon, el gran filme de Kurosawa (1950), y cuya huella se detecta en películas como Sospechosos comunes de Bryan Singer, es porque Anatomía de una caída (Francia, 2023) pareciera actualizar esa estrategia. Sin embargo, aunque existen correspondencias –especialmente con el relato, enfocado en la investigación policial, más que con su adaptación cinematográfica–, lo cierto es que difiere en un punto axial: en lugar de testimonios tenemos conjeturas, a partir de las cuales el jurado dictará su sentencia.
El cuarto largometraje de la cineasta Justine Triet gira sobre la muerte de Samuel (interpretado por Samuel Theis), un profesor y aspirante a escritor, en una cabaña ubicada en los Alpes franceses donde vivía con su esposa e hijo. El percance ocurrió poco después de la visita de una estudiante a Sandra (Sandra Hüller), quien es una novelista de gran éxito y objeto de la tesis de la doctoranda, mientras el niño paseaba con su perro en el bosque. A diferencia de “En el bosque”, no hay testigos y ni siquiera lo es el espectador, pues el relato fílmico elige deliberadamente la elipsis (en una entrevista, Triet revela que la cinta se basa en la carencia de imágenes, en la carencia de hechos). Los ideales serían la esposa, quien sostiene que dormitaba –con tapones para los oídos, además– cuando sucedió la caída el hijo Daniel (Milo Machado-Graner), que estaba ausente pero a su regreso encontró el cuerpo sobre la nieve. Por confusas o porque ninguno atestiguó el incidente, sus declaraciones resultan discutibles.
Tan crucial es dicha ausencia, que sustenta el proceso judicial. Para averiguar la causa de muerte, la policía solicitará la autopsia del cadáver; al no ser concluyente el informe, se abrirá la investigación. El abogado que Sandra consulta, Vincent, un amigo de juventud (Swann Arlaud), le advierte que por la altura desde la que cayó su esposo nadie creerá que sufrió un accidente y, en cambio, la considerarán sospechosa “porque eras la única persona que se encontraba con él”. Ante la inminencia de la acusación, aconseja plantear la posibilidad de un suicidio. Así, desde el principio se asienta la duda de si ocurrió un suicidio o es una mera argucia para sortear la condena. De las tres explicaciones posibles, la de elaboración más verosímil quizá sea la menos verídica. Si la obra se construye sobre la ambigüedad, no sorprende que la paradoja afecte el lenguaje.
El otro eventual testigo sería Daniel, quien niega que sus padres discutieran cuando él salió. Su interrogador cuestiona la aseveración, debido al alto volumen de la música que escuchaba su padre y a que la pareja se encontraba en la segunda planta. A fin de precisar, los detectives reconstruirán la escena y descubrirán que Daniel no había salido, como afirmara, sino que estaba adentro. Esta confusión, aparentemente trivial –¿cuántas veces no aseveramos confiados en nuestra percepción–, es significativa tanto para la ponderación de la confiabilidad del niño como de las versiones de los otros declarantes. ¿Es él un narrador veraz? ¿Lo son los otros? ¿Deberíamos desconfiar de sus testimonios pese a que afirmen, como lo hizo él al responder al cuestionamiento, que están seguros de sus remembranzas? “Tienes que decirles exactamente como lo recuerdas”, le aconsejará la madre, como si recordar asegurara la confiabilidad.
“Yo no lo maté”, reacciona Sandra cuando Vincent expone que para la policía y la opinión pública será la principal sospechosa. “Ese no es el punto”, la respuesta del defensor dilucida el planteamiento de la obra: desentrañar la culpabilidad o quién sustenta la verdad es secundario, porque ni existen testigos ni se confía en la veredicción testimonial. La tarea del jurado será cribar cuál de las hipótesis –el accidente, el asesinato o el suicidio– resulta más plausible, es decir, con más visos de verosimilitud.
El meollo no es resolver un crimen, a la manera de los thrillers clásicos, cotejando la información para mediante la deducción ir recabando detalles y en el desenlace recuperar el orden e imperturbabilidad de la cotidianidad. Por el contrario, Anatomía de una caída no revelará sus claves al espectador –a diferencia, por ejemplo, de aquella de Singer citada al principio– sino que al mantenerlo en la indeterminación lo involucrará en el acto deliberativo; una estrategia ya usada por una cinta a la que el título remite: Anatomía de un asesinato (Otto Preminger, 1959). Basta observar los movimientos de la cámara cuando enfoca la audiencia, que parece titubear y no atinar en qué rostro concentrarse, para inferir que Triet registra las dudas a que se enfrenta un tribunal durante su cavilación. No hay un método revelador que a trasluz descubra la verdad; el revés de la trama revela que son urdimbres conjeturales: ficciones. El proceso, en vez de proponerse descubrir la culpabilidad, como sucedería en una película tópica del subgénero procesal, cuestiona el estatuto de verdad. Parodiando a Vincent, diríamos, “ese es el meollo”. Estamos ante una exposición veredictiva: el mecanismo mediante el cual un discurso aspira a presentarse como verdadero, según la concepción de A. J. Greimas.
“¿Qué quieres saber?”, son las primeras palabras que escuchamos. No hay imágenes, solo la pantalla en negro. Esta suerte de íncipit es significativo porque establece el tono del filme: dirimir la frontera entre la verdad y la ficción, no para constatar la realidad, sino para enfatizar que la realidad es una construcción. Marca también la condición oral, más que visual, de la narración. Que todo testimonio es una producción subjetiva, un enfoque para hacer parecer verdadera una lucubración, lo reiteran dos ejemplos. Tras la comparecencia del terapeuta de Samuel, Sandra apostillará, con sarcasmo, que ha venido a contarle, a ella, cómo era él, cómo es ella y cómo es su relación, pero esa versión no es ni “una pequeña parte de la totalidad”. Y para ratificar y acentuar que toda apreciación es una conjetura, más tarde dirá que si ella tuviera un sicólogo y este hubiera declarado, seguramente habría dicho cosas horribles de Samuel, “pero ¿sería la verdad”, pregunta. Irónicamente, durante su primera conversación, Vincent le pide a ella que sea “precisa. Cuéntamelo todo”, como si la precisión dependiera del relato.
La relatividad de la percepción se acentúa por los términos con que se expresan los personajes. Aunque declaren encontrarse convencidos de sus afirmaciones, entre su discurso y los hechos se interponen las circunstancias: a la ceguera parcial de Daniel, a la relatividad del lenguaje, denotada por el hecho de que Sandra, cuyo idioma natal es el alemán, deba expresarse en inglés con su marido francés y sus interlocutores, y a que la otra evidencia sea un archivo de audio en el que se oyen ruidos que denotan violencia pero que no indican quién la perpetra, cabe añadir los prejuicios. Como vemos, todo atraviesa por el lenguaje. Si las evidencias visuales presentan, ante la invidencia, que no solo afecta al niño sino al tribunal y los espectadores, el único recurso es inferir, como lo hace Daniel, quien para determinar en qué lugar de la casa se encuentra se guía mediante cintas de diferente textura pegadas en las paredes, o el tribunal, que requiere de la acusada para precisar la causa de los ruidos en la grabación. Al principio, cuando ella y Vincent sopesaban posibilidades para explicar la caída, él le dirá que necesita “comenzar a pensar en cómo te perciben los demás”. Es sospechosa, no solo por ser la única persona que estaba con él, sino “porque es la esposa”. He aquí un dato: la acusación no se basa estrictamente en unas circunstancias –su presencia en la cabaña–, sino en un prejuicio: al ser la esposa, como en cualquier historia mediocre policial, debe ser la asesina. Empero, la mediocridad, ¿está implícita en el tópico del subgénero o más bien en el discurso social que atribuye papeles conforme a su interpretación del mundo? Significativamente, el fiscal buscará configurarla como una mujer inmoral, promiscua, bisexual, madre desobligada y violenta.
La evaluación, el juicio, atraviesa, además de por el filtro lingüístico, por nuestro constructo social.
La investigación remite más al significado con que Wittgenstein usó el término –véanse las Investigaciones filosóficas– que a su acepción judicial. Para sustentar la posibilidad del suicidio, Vincent le pide a Sandra que rememore elementos que pudieran ser consistentes, es decir, detalles que puedan sostener esa construcción hipotética. No recuerda ninguno. Sin embargo, unos días después, le llamará para decirle que recordó que meses atrás encontró a Samuel semiinconsciente en medio de un charco de vómito, en el que había restos de pastillas mal digeridas. Finalmente tienen elementos que sustenten la única hipótesis que evitaría una sentencia de culpabilidad. En este aspecto, el espectador, como los integrantes del jurado, podría cuestionar: ¿de verdad ocurrió una tentativa suicida o es una ficción que articula la novelista? ¿No acaso la obra literaria de Sandra se inscribe en la “autoficción”, en la creación de relatos ficticios nutridos en las experiencias personales?
De hecho, este es un argumento que se presenta en la corte para desacreditarla como testigo confiable y configurarla como una suerte de monstruo (“No soy un monstruo”, le dirá a su hijo después de que este escuche los testimonios que revelan sus infidelidades y reacciones violentas). En su apoyo, surgirá un testimonio inesperado: el de Daniel, quien de ser un personaje de credibilidad dudosa termina conmoviendo al tribunal. Un efecto retórico más que una consecuencia de una deliberación racional.
Ante la ausencia de pruebas, cada exposición implica conjeturas, cuya credibilidad dependerá de la argumentación, de las habilidades retóricas del declarante. Las evidencias en las que la fiscalía finca su acusación son la salpicadura de sangre en la leñera y el archivo de audio que registra la pelea que la pareja tuvo un día antes de la desgracia. De ambas, solo la primera es decisiva en tanto indica una caída desde una gran altura –debido a la forma de las manchas, largas y estrechas, y a que se proyectan hacia arriba– y que Samuel se golpeó en la leñera antes de caer al suelo. Su evaluación confronta las perspectivas de los expertos. El primero afirmará que la víctima se desplomó porque recibió un golpe propinado por un objeto contundente. El agresor debió empujarlo mientras se encontraba en el segundo piso.
La defensa, a su vez, presentará a una especialista en manchas y en análisis de caídas, quien discrepa de la versión acusadora. Esgrime que para que ocurriera así, Samuel debió encontrarse en un ángulo insólito, con medio cuerpo fuera, y su victimario en una postura semejante. Por la corpulencia y estatura del primero, su atacante requeriría mayor fuerza, lo cual vuelve inverosímil que fuera la menos alta y débil Sandra. Ante esto, el fiscal exigirá que la analista declare si es posible o no que sucediera dicho ataque. Ella admitirá que es tan posible como que ella se convierta en presidenta del país. He aquí otro elemento indicial, no para el juicio sino para nuestro juicio respecto al sentido de la película: es posible, pero no probable. Y aquí recapitularía: el accidente, la hipótesis que ella arguyó en principio, lo es igualmente, solo que no resulta verosímil. Acoto que, a diferencia del perito convocado por la parte acusadora, cuyo análisis es eminentemente conjetural, la experta efectuó una recreación usando un maniquí, por lo que puede afirmar que la víctima cayó desde el ático y la cabeza rebotó contra el techo de la leñera.
La historia concluirá sin que el espectador tenga claro qué ocurrió. En cambio estará consciente de que la verdad es una ficción y todo juicio se basa en la percepción. Su ambigüedad es precisamente esa zona limítrofe en que subsiste el concepto de verdad tras las aportaciones de, por ejemplo, Michel Focault; una franja fronteriza donde no resulta imposible asentar un estatuto ni imponer un axioma. En una época en que la filosofía ya no debate sobre el ser o la realidad, sino sobre la verdad, cuya naturaleza sustenta nuestra concepción misma de civilización, esta circunstancia, la indeterminación, la imposibilidad de referir a un valor externo que permita distinguir entre verdad y falsedad, realidad y ficción, basta para convertir a Anatomía de una caída en una obra trascendental. ~