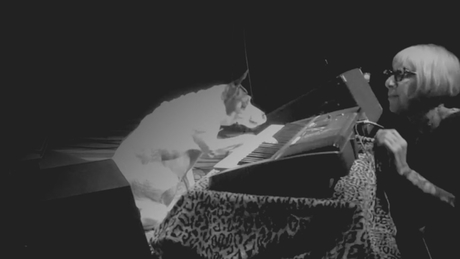Las intenciones, se había anunciado a fines del año pasado, eran que la emisión número 51 del Festival Internacional de Cine de Rotterdam se llevara a cabo en el ya famoso formato híbrido: se permitirían exhibiciones presenciales de las cintas en competencia, aunque fuera con un aforo reducido, muchas de las películas estarían disponibles para verse en alguna plataforma dentro de Holanda y, por supuesto, la prensa y la crítica internacionales podrían ver algo de la competencia desde cualquier parte del mundo. Además, serían bienvenidos quienes pudieran, quisieran y se animaran a viajar y a desafiar a la variante ómicron. Al final de cuentas, como sucedió en enero con el festival de Palm Springs –que de plano se canceló– y luego con Sundance –que, de manera realista, anunció desde el año pasado que su emisión 2022 sería completamente en línea–, Rotterdam se rindió a la realidad y desechó la hibridez para ocurrir remotamente y en línea: el cine propone, la pandemia dispone.
Curiosamente, si exceptuamos la inclasificable comedia Excess will save us (Suecia, 2022), de la francesa avecindada en Suecia Morgane Dziurla-Petit, cinta ganadora de un premio especial del jurado, el coronavirus brilló por su ausencia, por lo menos en la treintena de cintas que pude ver. En Excess will save us vemos, en efecto, cómo la pandemia cambia la rutina de la familia pueblerina de la cineasta –se tiene que posponer una boda, por ejemplo–, pero la covid-19 es un elemento cotidiano más, y ni siquiera el más importante, en esta inventiva mixtura de ficción y documental.
En este mismo sentido, fue evidente cierto común denominador en las distintas secciones del festival: el rescate de la crónica de la vida común, el interés por lo pequeño, lo cotidiano, lo marginal. No es que la pandemia dejara de existir, pero pareciera que todos los cineastas en competencia –y, claro, los programadores que eligieron estas películas y no otras– decidieron que, después de dos años de muertes, crisis, confinamiento y variantes del coronavirus, ya era hora de ver hacia otro lado. No se trata, por cierto, de un cine evasivo, que se desentiende de la realidad: al contrario, es uno que apuesta por la realidad más cercana e inmediata.
Así es como podría definirse a Malintzin 17 (México, 2022), obra póstuma del gran documentalista mexicano Eugenio Polgovsky, fallecido tempranamente en 2017. Lo que vemos en pantalla –y que seguramente se presentará este mismo año en México– es el resultado de lo que la hermana del director, Mara Polgovsky, descubrió poco después de la muerte del cineasta: 63 preciosos minutos que él mismo grabó desde la ventana de su departamento en Coyoacán entre el 8 y el 16 de septiembre de 2016, y que fueron expertamente editados por el también cineasta Pedro González-Rubio.
La cámara del cineasta apunta en especial a Milena, su inquieta y articulada hija de cinco años de edad, a una paloma que hizo su nido en unos cables eléctricos y a la propia vida cotidiana que los dos Polgovksy, padre e hija, ven pasar desde la ventana: el camión de la basura, los vendedores de gas, el carro del fierro viejo, la gente paseando a sus mascotas… El hecho de saber que Polgovsky falleció unos meses después de haber tomado estas imágenes le otorga otra dimensión a este pequeño fragmento de vida cotidiana que Mara Polgovsky decidió rescatar y compartir con el mundo. Como tal, Malintzin 17 es, más que nada, un sentido testimonio personal acerca de un padre de familia y su encantadora niña.
También en el margen, en varios sentidos del término, se coloca Yamabuki (Japón, 2022), tercer largometraje de Juichiro Yamasaki, presentado, como Malintzin 17, en la competencia oficial. Ubicada la historia en Maniwa, un pequeño poblado del interior nipón donde vive el propio cineasta, la “yamabuki” del título es una pequeña flor silvestre amarilla que crece entre las rocas, en los lugares aparentemente menos propicios. Yamabuki es el nombre también de la protagonista, interpretada por Kilala Inori, una muchachita que pasa sus tardes protestando silenciosamente en la calle, pancartas en ristre, por la manera en la que sociedad japonesa trata a sus trabajadores migrantes. Uno de ellos, el coreano Chang-su (Yoon-Soo Kang), que alguna vez fue jinete olímpico en su país, trabaja ahora en una cantera, separado de su familia.
Filmado en el formato anacrónico de 16 mm, con una textura de la imagen que nos remite al cine de los años setenta y con un estilo sereno y observacional, Yamasaki nos muestra las circunstancias de estos dos personajes marginales –la muchacha japonesa, por su comportamiento rebelde; el trabajador sudcoreano, por su calidad de inmigrante– cuyas vidas, en algún momento, se llegan a cruzar sin que ellos mismos se den cuenta de las implicaciones de esa azarosa relación. En la historia escrita por el propio cineasta no faltan acontecimientos que parecen provenir del melodrama –un accidente carretero– o incluso del cine de gánsteres –el robo de un botín que cae en manos inocentes–, pero estos elementos argumentales son tratados de forma nada enfática por Yamasaki, que opta por una mirada genuinamente solidaria y humanista.
Hablando de textura setentera, mafiosos, vida en los márgenes y cotidianidad, The last ride of the wolves (Holanda, 2022), opera prima de Alberto de Michele, presentada en la sección Bright Future, puede verse como una suerte de cinta-summa de Rotterdam, en la medida que toca directamente varios de los temas abordados en el festival. Fue también, por lo menos desde esta trinchera, si no la mejor, sí la película más disfrutable de entre las que pude revisar.
Estamos en algún pueblo de Italia. Un hombre mayor llamado Pasquale se sube a un auto que es manejado por un joven de pocas palabras llamado Alberto, quien se dirige al viejo como “jefe”. Durante los primeros minutos no hacemos otra cosa que ver cómo Alberto lleva a Pasquale a diferentes lugares, mientras que el anciano habla y habla sobre lo que está planeando. Poco a poco queda claro que Pasquale fue un malandro que llegó a tener cierto éxito hace muchos años –una casa, autos, una familia, respeto de parte de sus colegas–, pero cuya afición por el juego lo llevó al desastre, al fracaso, a la humillación e, incluso, a la cárcel.
“Los lobos” del título son otros mafiosos y ladrones de la misma generación de Pasquale, a quienes el viejo hablantín ha convencido de dar ese emblemático “último golpe”: el robo de un carro de valores que sería el “jale” definitivo con el que todos ellos puedan cerrar de manera digna toda una vida dedicada a la delincuencia. Si hay algo que demuestra The last ride of the wolves es que ese oficio del “crimen organizado” necesita, en efecto, de mucha organización si se quiere que algo salga bien: platicar todo, planear bien, no dejar cabos sueltos, convencer a los indecisos, volver a platicar, limar asperezas… A veces, Pasquale parece más un sufrido encargado de recursos humanos que el líder de un quinteto de ladrones.
Como Yamasaki en Yamabuki, incluso como Polgovksy en Malintzin 17, el debutante de Michele no se interesa en lo más espectacular –es decir, en el golpe mismo, aunque sí lo veamos–, sino en lo que sucede en los intersticios, en especial en esa interminable perorata de Pasquale dentro del auto frente al tranquilo y paciente Alberto. Llega un momento en el que uno se pregunta cómo alguien que va a dar un golpe de esa naturaleza habla con tanta confianza con su chófer, pero esto tiene su explicación y hasta justificación hacia el final, en una vuelta de tuerca que hace que veamos de otra manera, en la forma y en fondo, a esta notable película que a ratos pareciera un simple documental de la vida cotidiana de un patético mafioso viejo y fracasado. The last ride of the wolves es la crónica de una vida pequeña que sueña con ser grande. Con una mirada de humanidad y complicidad detrás de la cámara.