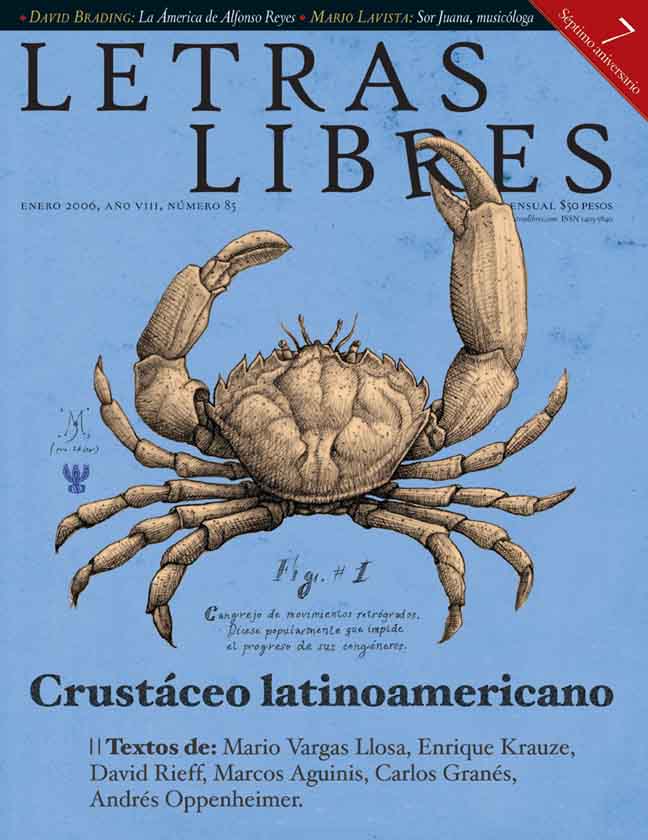Vamos a decirlo de una vez: nunca nos pareció creíble que un gorila de ocho metros quisiera desposar a una mujer. Mucho menos quitarle la ropa como si fuera petalitos de rosa, o bajarle el escote nativo que hizo de Jessica Lange lo único memorable del remake de 1976. Algo que, por otro lado, no tiene la menor importancia. Era absurdo buscar en King Kong algún valor documental. No sólo absurdo sino pedestre. King Kong es un mito, una metáfora, una alegoría social. Todo esto nos enseñaron en aras de la interpretación. Antes de ver la película, ya sabíamos de sus lecturas y claves: el mito de la bella y la bestia, el choque entre civilización y barbarie, la desmesura capitalista. Según la época, cabía hablar de matices: en los treinta, tensiones causadas por la migración negra del campo a las ciudades; en los setenta, la crisis petrolera como móvil de la expedición. Según se viera —o se nos explicara— King Kong podía entenderse como una celebración del misterio, o como un caballo de Troya que afirmaba los valores sociales, económicos y raciales que, en apariencia, quería cuestionar. Todo menos una película. Todo menos aceptar que la historia, los personajes y las imágenes nos emocionan —si acaso lo hacen— por estar desbordadas de camp.
Ante la noticia de que Peter Jackson —hoy en día el director más dotado para crear mundos, creaturas y seres fantásticos— dirigiría un remake del clásico de Merian C. Cooper, nadie dudó de lo que lograría en términos de representación visual. Esto, por otro lado, no era garantía de nada. Aunque los halters y hot pants de Jessica Lange distraían del hecho de que la versión de 1933 era, en retrospectiva, superior a la del 76, cada película aportaría su toma fetiche. Así que Jackson, seguro, construiría imágenes grandiosas e —otra intuición satisfecha— inyectaría la malicia necesaria en la representación de los nativos y de una isla que hasta entonces hacía pensar en vacaciones en Hawai. Lo que no quedaba tan claro era cómo el director neozelandés volvería apetecible un refrito argumental.
Primera decisión lúcida: Jackson resistió la tentación de actualizar los contextos (nuevos móviles, un barco más grande, el guiño a la situación en Iraq) y, mejor, pulió las imperfecciones de la premisa original. Segunda decisión lúcida: comprendió que, si bien su público podía esforzarse en imaginar un mundo anterior a Greenpeace —donde uno escoge entre ver una obra de teatro y, por qué no, un gorila en cadenas—, no tan fácilmente se tragaría el cuento de un mono hiperdesarrollado que sabe desabrochar un botón.
A diferencia de sus ancestros, el Rey Kong para el siglo XXI se comporta como un animal. Esto no es una degradación del mito sino formas de apelar a una nueva sensibilidad. Tras surgir en los setenta el movimiento ambientalista, los gorilas fueron considerados más afines a los humanos que los entonces populares chimpancés. La empatía emocional, la capacidad de aprendizaje y la consecuente posibilidad de comunicación (ilustrados en Gorilas en la niebla, película basada en un texto antropológico clave de la época) cambiaron la figura del gorila monstruo moldeada, en buena parte, por la imagen difundida en King Kong.
Si se mira con cuidado, en este remake el gorila no sucumbe ante la belleza de Naomi Watts. Después de zangolotearla en el trayecto hacia la selva profunda, la mira como descifrando si se trata de un mosco o un lagarto amarillo. La actriz se ve en la necesidad de hacerse valer por algo, y recurre a las rutinas de teatro —malabarismos, tap, vueltas de carro— con las que se ganaba la vida antes de embarcarse en la misión. Lo entretiene, pues. Y obtiene, como Sherezada, el perdón de un rey aburrido y sin bríos criminales.
Aquí podría comenzar el ensayo sobre lecturas inéditas para un nuevo remake de King Kong: el triunfo del ecologismo sobre el mito, las referencias a El corazón de las tinieblas —la exploración del lado oscuro del ser—, incluso el homenaje de Jackson a todas las películas de monstruos, catástrofes y plagas que se desprenderían de King Kong. Pero este remake es también espectáculo, y ésa es su mayor virtud. Divierte y conmueve, tasa mínima (y a la vez alta) para una historia que se contó antes pero que tiene como temas la sorpresa y la fascinación. “No fueron los aviones los que mataron a la bestia. Fue la belleza”, dice el epílogo a las versiones de King Kong memorables hasta hoy. Jackson repite la línea, pero su verdad, entre líneas, es otra. Si algo salvó a su bella —si hubiera un mensaje, es éste— fue la capacidad de interesar a su espectador. –
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.