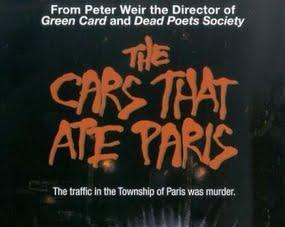Parecemos sumergirnos en el sueño americano. Es un día soleado y una joven mujer rubia sale de una casa que tiene poco que envidiarle a la mansión de Barbie. Afuera de la residencia la espera, en un descapotable blanco, un chico también rubio y muy apuesto. La cámara insiste en unos primeros planos de la marca Datsun, luego enfoca la Coke que beben los personajes y su cajetilla de cigarrillos, de un diseño sospechosamente parecido al de Malboro. Sus cabelleras ondean al viento mientras avanzan por un idílico paisaje campestre. Una música melosa acompaña toda la escena. Tanto o más que al comienzo de una película de cine fantástico australiano, podríamos estar asistiendo a un anuncio publicitario, a una serie romántica de los años 70 o a un sketch parodiando la felicidad gringa. Pero luego la melodía aumenta su intensidad y se vuelve oscura, los rostros de los personajes se desfiguran y el coche se desbarranca.
La ambigüedad y la ironía presentes en esta primera escena de Los coches que devoraron París (1974) de Peter Weir -filme de culto del cine australiano- marcarán el desarrollo de la historia que no resiste una clasificación unívoca. ¿Cine de horror? ¿Comedia negra? ¿Western? ¿Thriller? Poco importa. Se trata en todo caso de un filme original, que juega con los límites y se debate constantemente entre dualidades como el bien y el mal; la inocencia y la violencia; lo local y lo universal; los insider y los outsider; el humor y el drama; para indagar en la complejidad -e irracionalidad- de las relaciones humanas, dentro de un espacio cotidiano enrarecido y perverso. Peter Weir inició su carrera cinematográfica en Australia donde filmó Los coches que devoraron París (1974) y luego La última ola (1977). A mediados de los años ochenta migró a los Estados Unidos, donde realizó sus películas más premiadas como: La sociedad de los poetas muertos (1989) y The Truman Show (1998). Su cine se caracteriza esencialmente por la crítica hacia distintos modelos de sociedad, donde el individuo suele ser sometido por la fuerza a pautas de comportamiento a las cuales intenta resistirse. El hombre está atrapado en un entorno cerrado que presenta signos alienantes de deshumanización.
Podríamos pensar que La trama de Los choches que devoraron París funcionaría en cualquier contexto geográfico: Los habitantes de un pueblo rural están organizados para causar accidentes a los forasteros que se aproximan al lugar y así quedarse con las piezas de sus coches. Estas se convierten en el medio de cambio dentro de una comunidad empobrecida que basa su subsistencia en el trueque. Los “extranjeros” por lo general mueren en el momento del accidente y los sobrevivientes –que en su mayoría presentan daños cerebrales- son internados en una clínica psiquiátrica en la que se experimenta con ellos. El pueblo se reduce a una calle en torno a la cual se distribuye la oficina de policía, el bar, la casa del alcalde, el hospital…es una calle polvorienta en la que los habitantes circulan como espectros de un Western apocalíptico, haciendo funcionar mecánicamente los engranajes de un sistema de exterminio. Es un pueblo sin ley y sin nombre -con un fuerte componente onírico- marcado por el sino de una demencia decadente y opresiva, como encontramos también en el poblado de El Topo (1970) de Jodorowsky, en Dead Man (1995), o en el escenario de Dogville (2003).
Pero pese a esta posible lectura des-territorializada de la historia, encontramos en la película de Weir una serie de referencias a la identidad (muchas veces críticas, o al menos irónicas) de la sociedad australiana. Una sociedad que intenta crearse en base a mitos fundacionales y aspiraciones de desarrollo que no acaban de cuajar. No es casual el inicio de la película con una escena que recupera los símbolos de poder y consumo de la sociedad americana. ¿Es ese el modelo al que aspira París? Sí, éste el nombre del pueblo. “Welcome to Paris” anuncia con sarcasmo el cartel de entrada al poblado-prisión. El modelo del norte desarrollado parece alzarse como un ideal inalcanzable para un lugar relegado al olvido.
Los territorios en que se desenvuelve la acción dan cuenta de una sociedad profundamente empobrecida y abandonada por sus autoridades: los líderes locales son corruptos y los nacionales están ausentes. En una escena, el alcalde del pueblo escucha a través de la radio un comunicado oficial, que tiene la resonancia de una burla: “El primer ministro se ha dirigido a la nación y ha pedido cooperación. El futuro nos depara grandes cosas para nosotros y para el país. Hay luz al final del túnel. ¿Tienen la fuerza para recorrer la corta distancia que queda?” .
Las referencias a la política del momento así como al proceso de colonización irán apareciendo a lo largo del filme. Durante uno de los concejos de los dirigentes de París, vemos como en la sala de juntas -de mobiliario vetusto- destaca en el fondo un fresco de la Reina de Inglaterra. Dentro de este espacio, la voz del alcalde se alza con una autoridad impostada: “Los jóvenes tienen que trabajar. Como dijo el presidente americano… ¿Cómo se llamaba?” Silencio en la sala. Todos se miran con cara de duda. El alcalde parece recordar, sonríe y prosigue: “Roosevelt, sí Roosevelt…”. Tanto la Commonwealth como el ideal americano están presentes a nivel simbólico, pero en términos prácticos, su influencia se ha diluido en el mar y en la distancia que separa a este continente austral de su paradigma cultural de referencia. El poster de Disneyworld que cuelga en la pared de la oficina de policías del pueblo es otro guiño irónico que se alza como arquetipo de un paraíso demasiado bueno, demasiado moderno, demasiado lejano…una carnada que se asoma con crueldad desde una galaxia contigua.
También vemos una gran identificación y orgullo local con respecto al mito fundacional de los Pioneers. Se hace alusión a los colonizadores como hombres valientes y fuertes de los cuales los pobladores de París son herederos, por lo que tienen el imperativo moral de ser consecuentes con la lucha por forjar un país con un destino glorioso. Por el contrario, la presencia del elemento nativo australiano se reduce a una estatua. Como gesto políticamente correcto el alcalde tiene decorado su antejardín con una efigie de un aborigen. Ante una disputa con los jóvenes del pueblo, estos atacan con sus coches la vivienda de la autoridad, arrasando con la estatua y partiéndola en dos. Los coches son el elemento de subsistencia y destrucción de París. Los coches son la tecnología, el mundo material que, en este episodio, se alza con prepotencia contra el único vestigio de una herencia cultural menospreciada.
Arthur es el protagonista de esta historia. Un sobreviviente que se queda atrapado en este pueblo del terror. Después de varios intentos frustrados por escapar, parece estar resignado a asentarse en París. Es interesante como la naturaleza se presenta para él como un ideal de libertad. Por el contrario, el pequeño poblado rural, con su dinámica del miedo, sus autoridades incompetentes y sus ciudadanos alienados es una falsa promesa de felicidad. Hay una constante contradicción entre lo que “los parisinos” aspiran a ser y lo que son realmente. La fotografía y la dirección de arte también son consecuentes con este principio: la suavidad de las tonalidades pasteles que priman en el vestuario y en el decorado, se ven salpicadas por la presencia de la sangre y la amenaza constante de la muerte. Ante este panorama, el verdor, la virginidad y la extensión de las colinas aledañas se empinan como un ideal de paz y tranquilidad. La pureza de una Australia rural e inexplorada es la salvación ante la alternativa de una civilización aspiracional que ha caído en un profundo estado de perversión.