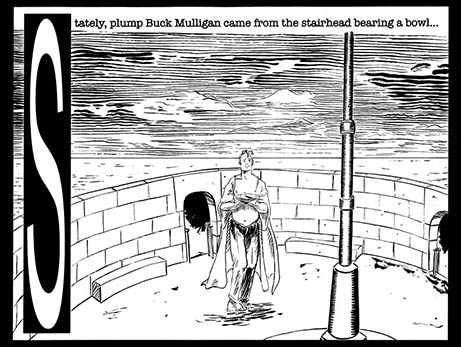Está claro: la operación Rápido y furioso es un escándalo. Hasta hace unos días, México había tenido que soportar la contradicción perversa de que Estados Unidos sea no solo el mercado principal que ha dado pie al florecimiento de las organizaciones criminales que nos tienen en la zozobra, sino también el proveedor de la gran mayoría de las armas con las que esos mismos grupos hacen suya, a fuerza de balazos y sangre, buena parte de México. Ahora, el contrasentido se ha vuelto un insulto. El hecho de que miembros de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) hayan permitido el tráfico de más de 2 mil 500 armas (varias de ellas de calibre digno de un conflicto bélico de gran escala) hacia México, revela no solo la miopía de las agencias encargadas de colaborar con nuestro país en este crucial asunto, sino también la infinita soberbia que, en el peor de los casos, caracteriza al gobierno de Washington. Al día siguiente de que la cadena CBS y el notable Center for Public Integrity dieran a conocer el calibre del escándalo, hablé con Julián Ventura, subsecretario para América del Norte de la cancillería. Le pregunté si México sabía del infame operativo. Me dijo que no. Y le creo. No sería, claro está, la primera vez que Estados Unidos condujera una operación encubierta, desconocida para sus aliados e incluso para miembros importantes de su propio gobierno. Tampoco me sorprende, por ejemplo, que Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, dijera haber desconocido los detalles de la operación, sino hasta que una de las armas que las lumbreras de la ATF enviaron directo a las manos de los delincuentes mató a un agente de la Patrulla Fronteriza. Es una joya: mientras las armas servían para asesinar a decenas de mexicanos, nadie se inmutó en Estados Unidos.
Insisto: nada de esto debería sorprendernos. Las autoridades estadunidenses actúan así no solo por ceguera —que les aqueja, está claro—, sino también porque el debate del control de armamento en Estados Unidos está, desde hace tiempo, secuestrado por el discurso radical. Como en varios otros casos de la política interna estadunidense, la regulación de la venta de armas de asalto se ha vuelto imposible de discutir, ya no digamos de legislar. El poderoso grupo conocido como NRA (Asociación Nacional del Rifle) ha conseguido evitar que se renueve la prohibición de armas de asalto, que venció en 2004, después de que el ilustre George W. Bush —que algo sabía de hacerles el juego a los ultraconservadores— permitió que la medida caducara. Por supuesto, en los días que han seguido a la revelación del affaire Rápido y furioso, la NRA se ha negado siquiera a comenzar a debatir nuevas leyes: “con las que hay es suficiente”, declaraba, por ejemplo, Chris Cox, principal cabildero de la organización. Por cierto: la NRA reaccionó de manera similar después de la masacre de Tucson.
¿Cómo explicar semejante descaro? En efecto, desde México parece increíble que la sociedad estadunidense no presione de algún modo para que su gobierno ponga ciertos cotos elementales a la venta de armas de asalto. Después de todo, el que pretenda que una AK-47 es el arma perfecta para cazar un venado tiene de cazador lo que los narcos de compasivos. Pero el adiós a las armas no llegará sino hasta que las posiciones radicales de la NRA no resulten costosas electoralmente. Y eso solo se puede conseguir a través del arma diplomática más poderosa de todas. No el trabajo de los embajadores, no las comisiones interparlamentarias. No. La única solución son los medios de comunicación. Las cadenas hispanas de televisión (y las propias grandes cadenas estadunidenses) deben hacer un mejor trabajo de difusión de la realidad en México. Quizá si los estadunidenses vieran los estragos que aquí causa su floja legislación, pensarían dos veces antes de interpretar de manera fanática la Segunda Enmienda de su Constitución. El reto es extraordinario pero impostergable. Sin un cambio de fondo en la oferta de armamento en Estados Unidos, México seguirá erosionándose. Como en Vietnam, como con McCarthy, solo el mensaje mediático sensato puede conseguir un cambio urgente en la opinión pública estadunidense. No hay un minuto que perder.
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.