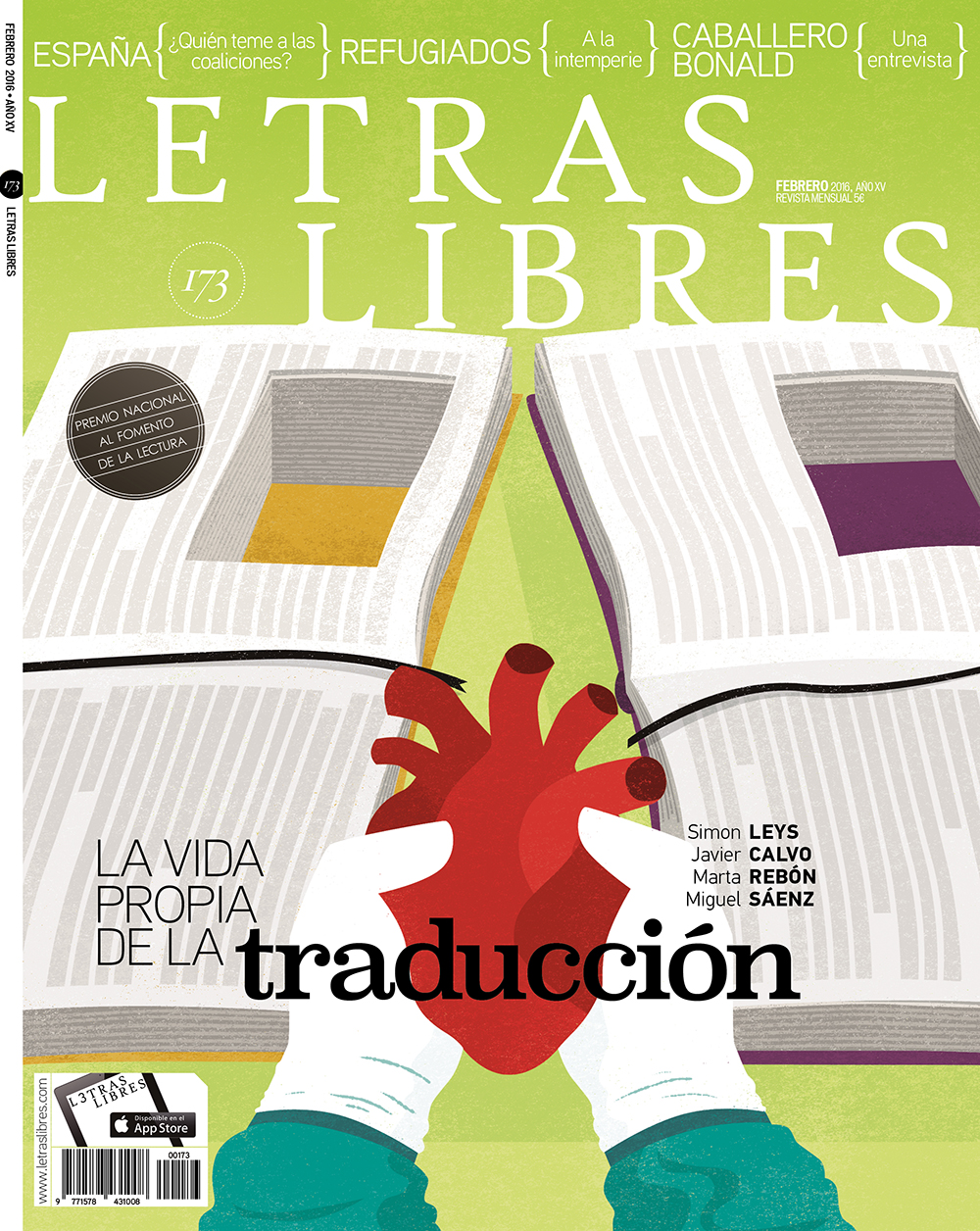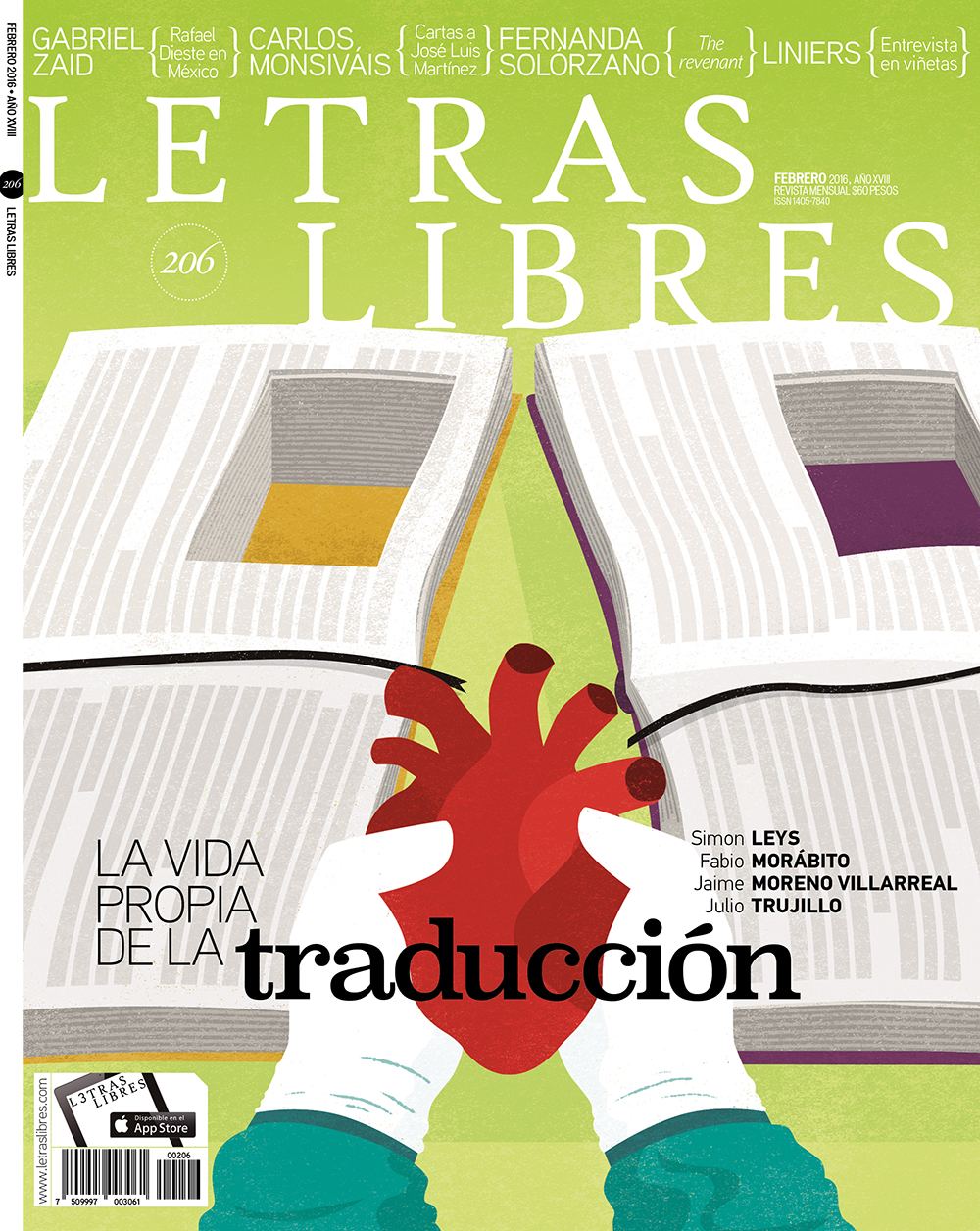Escucha a la autora:
Ataúlfo Sánchez bajó del avión, tomó su maleta y fue directo a la zona de migración del aeropuerto de la ciudad de México. Era un día lluvioso de 2001, pero el mal tiempo no opacaba la alegría de aquel hombre. Sánchez pisaba suelo azteca después de 33 años. Lo acompañaban su mujer, Vilma Alba Zilio, y parte de su prole: su hija mayor, el marido de ella y sus hijos. El exportero del club América quería mostrarles a sus nietos, Brenda y Germán, el estadio que había visto inaugurar; quería visitar a viejos amigos y revivir una vuelta a las playas de Acapulco, donde solía pasar los fines de semana y había sido feliz. Ese era el plan, pero algo lo alteró. El oficial de migración le pidió a Sánchez el pasaporte. Miró el documento y después a su dueño. Volvió a hacerlo una y otra vez, y sorprendido por lo que parecía ser una posibilidad improbable arriesgó: “¿Ataúlfo?”
–Sí –se adelantó, resuelta, la esposa–, el mismo que usted supone.
Y así, recuerda hoy Sánchez, empezó todo.
El oficial lo retuvo: le ofreció el salón vip. Les dijo a sus compañeros y a otros colegas de seguridad: “Miren quién está acá.” Era un fan ante su ídolo.
Cuando por fin pudo zafarse, Sánchez buscó la salida y se reencontró con su amigo Héctor Ferrari, quien, aviso mediante, lo aguardaba. Después, la familia entera partió hacia el hotel Krystal, pero este no resultó ser lo que los Sánchez esperaban y al día siguiente se trasladaron al hotel Royal, donde se concentraba la plantilla de jugadores del América, el club en el que tres décadas antes Sánchez había descollado.
En aquel entonces, su itinerario había sido el siguiente: después de su paso por el Defensores Unidos de Zárate –un club menor de una ciudad del norte del conurbano bonaerense, en Argentina–, donde se había iniciado siendo apenas un adolescente, y luego de una temporada en el club Racing de Avellaneda, que lo había dejado libre, Sánchez recibió de las Águilas una oferta que lo entusiasmó. Corría 1962 y en una sala del hotel Claridge de Buenos Aires, Guillermo Cañedo, presidente de los americanistas, le extendía al futuro Rey del Arco un contrato. No era por mucha plata, pero superaba lo que recibía en Argentina, donde pasaba meses sin ver un centavo. El trámite con Cañedo no duró más de veinte minutos. El resto fue también vertiginoso: Sánchez reunió a su mujer y a sus hijos, metió dos o tres cosas en una maleta y partió con la sensación de quien tiene todo por delante.
Y por delante lo tuvo todo: reconocimiento, amigos y una hija mexicana. Sánchez fue el arquero titular del América el día de la inauguración del Estadio Azteca. El 29 de mayo de 1966, cuando Díaz Ordaz dio el puntapié inicial, fue él quien le recibió el balón. En ese campeonato, temporada 65-66, el triunfo del América sobre el Veracruz significó para su equipo el primer título de la era profesional. En el video que registró el triunfo y que puede verse por YouTube, Sánchez intercepta lances de medio campo y festeja la final, a hombros. Fueron esas atajadas prodigiosas las que le ganaron el mote del Rey del Arco.
De modo que aquel día de 2001, en ese hotel del sur de la ciudad de México, Ataúlfo Sánchez volvió a estar cerca de su equipo. En el lobby, el argentino Alfio Basile, director técnico de las Águilas, se cruzó de improviso con el recién llegado. “¿Pero qué hacés vos acá, galán de San Diego, Chulito querido?”, le dijo. Y también le dijo que el domingo, dos días después, empezaba el campeonato mexicano.
El club América se debatiría ante el Pachuca. El partido inaugural tendría lugar en el Azteca. La radio, la televisión y varios medios gráficos estaban invitados. Sánchez y familia, también.
Al llegar al estadio, la encargada de relaciones públicas del club los interceptó: les presentó al presidente del América, Javier Pérez Teuffer, organizó el encuentro con la prensa y los hizo pisar la cancha como invitados de lujo. Hubo fotos y largos reportajes como el del diario deportivo Esto. El público empezó a murmurar: algo sucedía en el campo de juego. Entonces por los altavoces oyeron el anuncio: “Se encuentra entre nosotros Ataúlfo Sánchez, quien fuera campeón del América en el año 65-66.” Se sucedieron aplausos, hubo ovación. La familia dio la vuelta olímpica. Al verse en pantalla gigante y sentir el revuelo circundante, Sánchez pensó que el corazón iba a estallarle. “Tranquilo, tranquilo”, le decía por lo bajo su mujer. Después, cuando Basile ingresó a la cancha y le calzó la camiseta de los azulcremas que, en la espalda, llevaba estampado su nombre, la cosa cobró visos apoteósicos. Con el balón en su poder, el exportero dio el puntapié inicial y partió rumbo al palco oficial junto a los suyos y otros directivos. Otra vez, Ataúlfo Sánchez llegaba a México en el momento justo.
…
El brillo de los guardametas argentinos en el país azteca es una historia destinada a repetirse. Luis Heredia se destacó en México luego de haber anotado para el club Oro un gol de arco a arco, en la temporada 44-45, y después de haberle dado al Atlas dos trofeos importantes: un título de copa y otro de campeón de campeones. Miguel “Superman” Marín, surgido del club Atlético Vélez Sarsfield, se convirtió, en los años setenta, en una de las máximas leyendas del futbol mexicano y un ídolo indiscutido para los fanáticos del Cruz Azul. Miguel Zelada era un joven que recién se iniciaba en el club Rosario Central cuando pasó al América, que lo llevó, en la década del ochenta, a la fama definitiva. Ataúlfo Sánchez cambió de país y en el extranjero alcanzó la gloria. Su nombre, sin embargo, nunca resonará en su propia tierra. La de él será siempre una gloria expatriada.
Cuando era niño, Sánchez se sentaba en el inodoro y relataba partidos de futbol. “Avanza Labruna, la quiere pasar, ¡cuidado!, va a tirar al ceeentro. ¡Ataja Ataúlfo!” Corrían los años cuarenta y su vocación futbolera empezaba a asomar. En la calle en donde se ubicaba la fábrica Celulosa Argentina, a metros de la casa que compartía con sus padres y su hermana menor, jugaba futbol y, al hacerlo, terminaba con las rodillas lastimadas. Cuando la familia se mudó al barrio de Villa Fox –rodeado de potreros y cerca de la vieja cancha del club Central y del club Defensores Unidos–, algunos vecinos con cierta influencia lo vieron atajar: altura y elasticidad se sumaban a unos reflejos de niño prodigio. Enseguida un tal Henricot le presentó a Treffinger, joyero y apasionado del futbol, quien promovió la formación de un equipo. Con Sánchez en el arco, en 1950, los Chiquitos Defensores participarían en el torneo de futbol infantil Evita y saldrían campeones. Pero, antes de eso, Treffinger debió convencer a la madre del guardameta que se oponía a que su hijo –“ese desgraciado”, como lo llamaba– jugase. Primero, porque el chico era medio flacucho y ella no quería que se lesionara, después, cuando él fue adulto, porque no admitía que un hombre cambiase el trabajo por una pelota.
–En aquel tiempo de bonanza del primer peronismo –explica el periodista argentino Esteban Bekerman–, no era muy alentador que un hijo de familia trabajadora abandonara el estudio o el trabajo y se hiciera futbolista. Ser jugador de futbol daba mucho en el momento, pero no dejaba nada para el día después.
Claro que Sánchez no tenía edad suficiente para entenderlo. Y sus padres no lograron, pese al intento, que el adolescente cambiase de parecer. Aun así, el juego nunca interfirió en el cumplimiento de sus deberes. Tras completar la escuela primaria, se empleó como aprendiz ad honorem en un taller mecánico. Después, gracias a su padre, obrero del frigorífico Smithfield, ingresó al establecimiento como menor –trabajaba solo seis horas, de siete de la mañana a una de la tarde– y, al mismo tiempo, pudo formarse como operario en una escuela de capacitación obrera, en la que aprendía laminación, tornería y soldadura. En el frigorífico, se ocupaba del mantenimiento de la flota que transportaba carne hacia Buenos Aires. Conjugando tesón y sacrificio, a los dieciséis años Sánchez actuaba en varios frentes a la vez –estudio, futbol, trabajo–, característica que con los años se convertiría en una constante de su personalidad.
–Vos pensá que él –agrega Bekerman– emigró después a México, un lugar desconocido, y se defendió en esas circunstancias solo con lo que sabía hacer. Le metió para adelante, entrenó como el que más y fue figura justamente porque no le hizo asco al trabajo y porque no conocía otra forma de vida que no fuera esa: matarse en los entrenamientos, pelarse las rodillas, lesionarse y seguir.
Al año siguiente de ganar el campeonato de futbol infantil, con apenas dieciséis años, entró a la primera división del club Defensores Unidos de Zárate donde se anotó, en tres años, tres victorias consecutivas. Más adelante, lo que ya se dijo: su acceso a la tercera categoría del Racing de Avellaneda, un club bastante mayor al que él pertenecía (algún árbitro de los que enviaban a Zárate para dirigir los partidos del torneo local debió haberle puesto el ojo y favorecer el pase), y de ahí, el salto al gigante mexicano: el América.
Pero la escalada del arquero tuvo sus asperezas y exigió, además de empeño, habilidad para limarlas. Entre 1954, año en que ingresó al club de Avellaneda, y 1958, cuando renunció al frigorífico Smithfield, el guardameta vivió en Zárate, trabajó de noche y custodió el arco de ese club del gran Buenos Aires, a unos cien kilómetros de su ciudad natal, a cambio de un abono de tren y un sueldo mensual ínfimo. Revivir la rutina de los tres días a la semana que viajaba a Avellaneda a entrenar quita el aliento: Sánchez entraba al frigorífico de madrugada. A media mañana salía y pedaleaba rápido hacia su casa. Metía una vianda en el bolso y a las doce y diez tomaba el tren rumbo a Retiro, en Buenos Aires. De Retiro viajaba en metro hasta Plaza Constitución y de ahí, en camión hasta Avellaneda. Si era lunes o miércoles, después de entrenar, desandaba el camino: Avellaneda-Constitución-Retiro. El tren de vuelta a Zárate salía a las 7:20 de la noche y llegaba a su destino dos horas después. Si era viernes, el portero se quedaba en Buenos Aires, en la casa de un primo, que le hacía el aguante hasta el domingo, día del partido.
…
Después de conocer a Ataúlfo Sánchez, uno admite que su otro apodo, Chulo, es un perfecto signo de coherencia: cuando se alza sobre su metro ochenta, cuando saca pecho, al hablar. Dice que le debe su contextura amplia al padre, Ataúlfo Sánchez, inmigrante español, y a su madre, Magdalena Matuliche, una yugoslava con carácter que llegó a Argentina luego de perder a su novio en la Primera Guerra Mundial. Hombre afable el Chulo, entrador. Me recibe en camisa negra, bermudas color arena y zapatillas.
Es una mañana de diciembre y en su casa –un chalecito con jardín delantero, rejas al frente y tejas color ladrillo, en el barrio cap de Zárate, su ciudad natal, a una hora en coche de Buenos Aires– las ventanas del comedor están cerradas y las cortinas a medio correr. Hay poca luz y muchas cajas, sobre la mesa, por el suelo. Están repletas de fotos, recortes de diarios, publicaciones viejas.
El 16 de marzo de 2014, cuando Sánchez cumplió ochenta años, sus hijas le organizaron una fiesta sorpresa y entre todo lo que le usurparon para el evento incluyeron estas cajas. Y recién ahora se las devuelven.
–Mirá –dice, aún de pie, abriendo una revista–, este es El manual del portero, la columna que escribía yo, cuando estaba en México. “¿Quiere ser un buen portero? –lee en voz alta y ríe–, Ataúlfo Sánchez le enseña.”
De una pila, saco un recorte cualquiera y ahora la que lee en voz alta soy yo: “Ataúlfo Sánchez es el mejor elemento con que cuenta el América. Aquí se queda con un balón peligroso.”
–Eso fue contra el equipo brasileño Vasco da Gama –dice y se sienta, nos sentamos–. Mirá esto.
“En el Sanatorio De Cusatis, Ataúlfo Sánchez recibe la visita de Gabrielito, su heredero. La sonrisa aparentemente jovial del guardameta trata de expresar un estado de ánimo que no siente. No habrá futbol para lo que resta del año.” El texto lleva de título “Ánimo, Ataúlfo” y es de la revista argentina Racing de 1959. Debido a una lesión de los meniscos de su pierna izquierda, Sánchez debió, a su pesar, interrumpir el juego. Y aunque por dentro no paraba de llorar, la foto que acompaña a la nota lo muestra junto a su esposa y su hijo sonriente: una sonrisa de dientes separados.
Hoy Sánchez también sonríe, pero ese espacio cómico entre diente y diente desapareció cuando se calzó la dentadura postiza. Peina canas y raya al costado y lleva lentes con aumento y marco fino y alargado. Tiene manos grandes –“manazas”, a decir de la revista Racing, luego de confirmarse su pase a la Academia en 1954– y conserva, a pesar de su larga viudez, la alianza. De modo recurrente, se cubre la boca, tuerce la cara y tose: una tos que es más una carraspera, un tic nervioso, que un síntoma preocupante. A los ochenta años, Sánchez habla con nostalgia. De Vilma, su mujer y madre de sus cuatro hijos; de los amigos que ya no están; de los contactos que hizo en México, argentinos y mexicanos, con los que conserva, a la distancia, la amistad y la comunicación: Norberto “Pocho” Boggio (exjugador argentino en el Atlante), David Siles (exfullback argentino en el Veracruz y dueño de un restorán bacán, El Gaucho, en esa misma ciudad), Carlos Chavaño (exfutbolista argentino en el Atlante).
Diciembre suele ser un mes nostálgico. Pero el sentimiento cede paso al entusiasmo cuando Sánchez habla de futbol y de México. Su memoria intacta va de los entrenamientos en el Distrito Federal a los fines de semana familiares en Acapulco; del nacimiento de su hija Maida, la única mexicana de la familia, el mismo año en que se inauguró el Estadio Azteca, a las comilonas con amigos, en las que él mismo oficiaba de asador. Sánchez hurga en el pasado, salta de ciudad en ciudad –el D. F., Monterrey, Irapuato, Morelia–, pasa de un episodio a otro hasta que se interrumpe de golpe solo para cubrirse la boca y volver a carraspear.
–A la Virgen de Guadalupe iba a rezarle los domingos –dice–. En México, hay una iglesia de nuestra señora de Guadalupe en todos los pueblos, así que a la mañana, antes de cada partido, jugara de visitante o de local, me hacía una escapadita y le pedía a la Virgen que me ayudara a jugar bien y a no lesionarme.
Al parecer, la Guadalupana lo escuchó: en suelo mexicano, Sánchez nunca sufrió una lesión. Y custodió tan bien la portería que hoy, más de cincuenta años después, los directivos del América lo recuerdan y lo buscan. Como la señora Manola Aldama, una de las responsables de organizar los festejos por el centenario del club en 2016, quien después de rastrearlo con la celeridad de un servicio de inteligencia logró dar con él a través de Carlos Chavaño, un amigo de Sánchez. Aldama le dijo que estaba entre los cien mejores jugadores que habían pasado por el América y le pidió un e-mail para coordinar una entrevista en su casa de Zárate. Pero Sánchez no tiene e-mail, así que le ofreció el número de teléfono de su hija Maida para que se arreglara directamente con ella.
–¿Quién te dice que no vuelvas a México para festejar el centenario del club?
–Hay que ver si estoy vivo –me advierte él–, mirá que yo tengo ochenta años y los festejos son en el 2016.
…
“Hablar de Sánchez –opina Bekerman– es también hablar del sentido del trabajo y de la humildad entendida como algo natural.” “Cuando jugaba en Racing, yo lo veía atajar por el viejo Canal 7 –cuenta su peluquero, Anacleto Pereira, quien empezó a tratarlo cuando el guardameta volvió de México, 47 años atrás–. El Chulo le dio al arco señorío, grandeza, pero nunca se la creyó.” “En el tiempo en que mi papá jugaba –dice Adriana, una de sus hijas–, no se manejaban contratos millonarios como los de ahora. Había que cuidar lo que entraba porque no se sabía lo que iba a pasar al año siguiente.” “Un profesional serio, padre de familia unida –escribe vía correo electrónico desde la ciudad de México el comentarista deportivo Jorge “Che” Ventura–. Se burlaban de él debido a su quijada prominente, pero le decían el Superchulo por su gran atractivo. Según se comenta, la señora lo tenía bien vigilado.” “Nunca fui una joya –admite él–, pero no hay un solo día en que no piense en ella: una mujer hermosa.” “Es lógico que la extrañe –dice Adriana, la hija–, si mi mamá lo mimaba tanto. Cuando él decía por ejemplo: ‘Bueno, me voy a duchar’, atrás salía ella a llevarle la toalla, el calzoncillo, las medias. Hasta la ropa le compraba. En México, solíamos ir a aquellas cenas en las que cantaban Olga Guillot, Pinky, Raúl Lavié y mi papá siempre se ponía lindo.” “Las faramallas no le gustaban –advierte también desde la ciudad de México el portero peruano Walter Ormeño, quien lo recuerda con una pinta bárbara, gran talla y enorme presencia–. Un arquero eficiente, siempre en posesión del balón con intuición y colocación.” “Tenía un hábito que le costó regaños y amonestaciones arbitrales –agrega Ventura–: esa obsesión de marcar con algodones las referencias de los postes en la línea del área chica y modificar el diagramado de la cancha.” “Cuando el Chulo regresó a Argentina, en el año 68 –revive, al teléfono desde México, Carlos Chavaño, amigo íntimo del exportero–, empezamos a enviarnos cartas de puño y letra. Entonces, en el encabezado, yo escribía ‘Querido’ y dibujaba un mentón muy grande, seguido de una pregunta: ‘¿Exageré?’” “Ataúlfo Sánchez es junto con Marín y Zelada uno de los extranjeros que marcaron una época –opina Adalberto Díaz, periodista mexicano radicado en Buenos Aires–. Sánchez es para el América un estandarte, un símbolo. Pero acá no lo recuerdan tanto. Cuando quise entrevistarlo en 2012, llamé al club Defensores de Zárate a ver si me daban un teléfono. La señora que me atendió me dijo que no sabía quién era Sánchez, pero que podía buscar su número en la guía telefónica y pasármelo.”
En Argentina, los periodistas deportivos más jóvenes apenas conocen la historia del Rey del Arco. Quizá por falta de formación histórico-deportiva o porque Sánchez brilló lejos de su país natal en un momento en que las noticias circulaban lentas o no llegaban a su destino. Quizá el treintañero Matías Frisco, oriundo de la ciudad de Zárate, sea la excepción. Conserva la imagen de un hombre alto, flaco y muy amable, y confiesa que cuando fue al cine a ver la película El secreto de sus ojos –ganadora en 2010 del Óscar a la Mejor Película Extranjera– y vio una escena en que nombran a Sánchez pegó el grito: “¡Ataúlfo es de Zárate, papá!”
…
En la carrera futbolística de Ataúlfo Sánchez, 1957 fue un año decisivo: el Racing lo invitó a una gira por Latinoamérica. Rogelio Domínguez, el arquero titular del equipo, iría a la cabeza; él, con veintitrés años, de suplente. La idea lo entusiasmó, pero sabía que no podría viajar si no contaba con el visto bueno de su jefe en el frigorífico. Así que fue y se lo dijo:
–Ingeniero, voy a necesitar tres o cuatro meses de licencia.
El jefe se los concedió y el guardameta pudo irse. A Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México. Paralelo a la gira, tuvo lugar el Campeonato Sudamericano de Selecciones, en Lima, Perú. Entonces sucedió lo impensado: algunos jugadores pasaron a la selección para jugar el Sudamericano, entre ellos el arquero Domínguez, así que Sánchez se quedó frente al arco de Racing como titular del equipo de la gira. Los jugadores fueron a Monterrey y ganaron cinco a cero. Jugaron en León y ganaron dos a cero. En una seguidilla de partidos, a Sánchez no pudieron hacerle goles. Argentina salió campeón en Perú. Y cuando todo terminó y los equipos volvieron a Buenos Aires, a Domínguez lo vendieron al Real Madrid de España y Sánchez pasó a custodiar los tres palos de la primera categoría de Racing.
Años después, libre del frigorífico y de la Academia, Sánchez partió hacia México: su performance en la gira de 1957 aún resonaba en la memoria colectiva de los mexicanos. Jugó para las Águilas, pasó por el Necaxa y los Toros de San Diego –los tres propiedad de Televisa– y volvió a su ciudad natal en 1968 con varios títulos.
Casualidad mediante, al volver se cruzó en Mar del Plata con José Pizzuti, entonces director técnico de la Academia, y ahí nomás Pizzuti se lo propuso: “Chulo, por qué no te venís de nuevo a Racing.”
–En realidad –dice él– yo ya no quería jugar más. Tenía 34 años y estaba muy golpeado, quería trabajar de otra cosa, terminar mi casa: una casa de dos pisos que estábamos construyendo con mi señora, al lado de donde pasé mi infancia.
Pero Sánchez volvió y se sumó al famoso “equipo de José”, en referencia a Pizzuti. Como quien hace un camino a la inversa, el guardameta pasó de nuevo al club Defensores de Zárate, ahora como preparador físico, y de ahí, a Independiente, como ayudante de Humberto Maschio. Poco después, colgó los guantes, y el 24 de septiembre de 1974 empezó a trabajar como supervisor de programación en Siderca, una empresa metalúrgica ubicada a siete kilómetros de Zárate, de donde se jubiló diecinueve años después. Alquiló su casa, un caserón, y se mudó con su mujer a un chalecito en el barrio cap de Zárate, donde hoy vive solo.
…
El arquero es el hombre del equipo que carga con mayor responsabilidad sobre sus espaldas. “Si sale en una mañana inspirada y ataja lo que le envían y hace atrapadas sensacionales, abundarán a su paso los aplausos, las palmaditas. Pero si la inspiración no lo acompaña, el público embestirá contra él.” Así lo describía Sánchez en El manual del portero. Y lo repite ahora, esta tarde de enero de 2015, sentado en el comedor de su casa:
–El arquero es el héroe del partido o el culpable principal del fracaso. Vos pudiste haber sacado veinte pelotas, pero si en el último minuto te hacen un gol y tu equipo pierde, la culpa es tuya.
Aunque en teoría abundan los matices, en la práctica los hinchas de futbol son despiadados. Y memoriosos. Por ejemplo, el gol que el uruguayo Ghiggia le hizo al brasileño Barbosa en la final de la Copa del Mundo de 1950 quedó grabado en la memoria de Brasil como un eterno error del arquero.
–Son noventa minutos de compenetración absoluta –dice Sánchez, quien recuerda haber usado siempre el cuerpo como dique de contención–. Cuando los jugadores venían a la carrera, el Loco Gatti hacía la de Dios para no tirarse de cabeza. En cambio, yo me lanzaba con todo a los pies del contrincante.
A diferencia de lo que se supone de otros arqueros –el alemán Enke, el paraguayo Cabrera o el argentino Vivalda–, la ingratitud de vestir la número uno nunca le causó angustia ni despertó en él deseos de suicido. Al contrario. Lo que más lo perturbó siempre fue la idea de lesionarse y no poder jugar.
Hoy, cuando ya no juega, Sánchez se dedica a visitar nietos –tiene once, más una bisnieta– y a mirar futbol por televisión. Reniega de las computadoras, pero reconoce que de vez en cuando le gusta verse en YouTube. Entonces le pide al nieto: “Eh, Juli, poné la final América versus Veracruz.” Los sábados almuerza con su hija Adriana y los nietos, y los domingos con su hijo Gabriel, el mayor. A veces, saca su Escort gris modelo 2001 y va al cementerio a llevarle flores a su esposa o se da una vuelta por la quinta del barrio de La Florida, donde su hija Maida pasa el verano. Al médico prefiere no ir, pero la última semana no pudo evitarlo. Sánchez amaneció con una hinchazón en el lado izquierdo de la cara y se asustó. Le hicieron análisis, le dijeron que los salivales se le habían tapado y le dieron antibióticos.
–Al menos no me duele –dice esta tarde, mientras se palpa el mentón como si quisiera constatar que en efecto no hay dolor–. Y prácticamente ya no tengo nada.
Ahora suena un timbre.
Son sus hijas –Adriana y Luciana–, la pareja de Luciana y el hijo de ambos. Vienen, entre otras cosas, a poner la casa en orden.
–No sabemos qué tiene exactamente –me dirá Adriana después, refiriéndose a la hinchazón que le salió al padre en la cara–, por eso estamos todos encima. Mi hermana y yo vamos a pintarle la casa, aunque él, porfiado, se niegue. Cada quince días viene una señora a hacerle la limpieza, pero él no quiere. No quiere que nadie le haga nada.
Por la ventana del comedor, se ve un patio trasero y más allá dos galpones. Las hijas van y abren las puertas y revuelven entre cachivaches arrumbados: cajas, sillas de pana, una bicicleta pequeña.
–Mañana hacemos limpieza, Chulo –le dice Luciana–. Voy a venir a la mañana así que levantate temprano.
Con el correr de la tarde, el cielo se cubrió de nubes y el aire se puso pesado. Es hora de irse.
–Un día de estos –le digo a Sánchez, ya en la puerta–, te llamo.
Así lo hice, pero nunca más lo encontré.
…
El 3 de febrero de 2015, tres semanas después de aquella tarde, Ataúlfo Sánchez moriría en la Clínica del Carmen de la ciudad de Zárate. Rodeado de nietos, mirando futbol por televisión y creyendo como solo creen los seres vitales que el malestar que sentía se debía a un atracón causado por un budín de chocolate. ~
ha colaborado con medios como La Nación, El Malpensante, Hablar de Poesía e Internazionale.