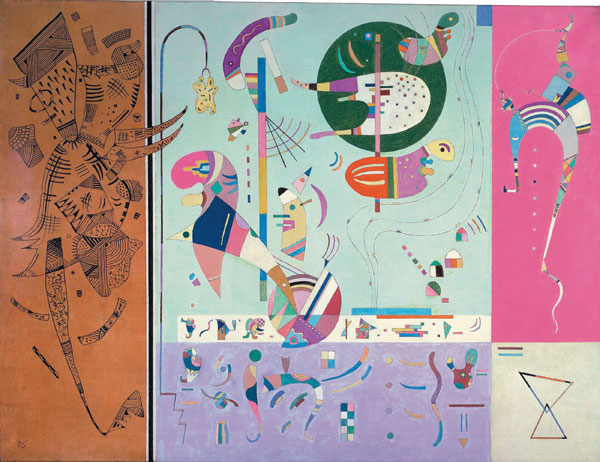Con el Festival de Rock y Ruedas en Avándaro –recordado a secas como el Festival de Avándaro– sucede como con el Movimiento Estudiantil del 68: muchos lo ven solo como el inicio de la satanización y marginación del rock mexicano durante los 70, así como la noche de Tlatelolco (ese 2 de octubre que jamás se olvidará) enluta y tiñe de sangre un movimiento que, dicho por varios de sus protagonistas, tuvo mucho de vital, festivo y jubiloso.
Los recuentos bibliográficos más serios del festival que se realizó entre el 11 y el 12 de septiembre de 1971 dan fe de una concentración que, si bien rebasó las expectativas de sus organizadores y presentó diversos problemas logísticos y técnicos, unió a 300 mil jóvenes en dos jornadas pacíficas y amorosas de rock hecho en México. Como anota Federico Rubli en el ya imprescindible Yo estuve en Avándaro (Trilce Ediciones, 2016): “el festival fue una reunión maravillosa que, considerando el amplio número de asistentes, se desenvolvió en total armonía y solidaridad. No hubo fuertes enfrentamientos, broncas o heridos; se dio una gran convivencia y respeto entre diferentes clases socioeconómicas con interés de compartir todo desinteresadamente. […] Todos compartíamos la ebullición de la juventud y el gusto por escuchar nuestra música. Ése fue nuestro pecado ante los ojos oficiales.” En La contracultura en México (Penguin Random House, 1996), José Agustín corrobora: “En general se puede afirmar que el festival, como debía de ser, representó una fiesta dionisiaca notablemente inofensiva.”
Una revisión hemerográfica de los días posteriores al festival ilustra, por otra parte, una de las más feroces campañas propagandísticas orquestadas por el Estado mexicano para persignarse y quemar en leña verde todo lo que oliera a rock, jipismo, jipitecas, contracultura, sicodelia, estimulantes y formas alternativas de vida. El régimen de la revolución institucionalizada en su etapa nacionalista nomás no dio su bendición para que en estas tierras se tropicalizaran influencias culturales y musicales externas. Las mismas “influencias exóticas” que se habían esgrimido para denostar las revueltas del 68 ahora se utilizaban para proscribir a la así llamada “Onda chicana” del rock hecho en México, que, supuestamente, pervertía a la juventud con cantos de sirena orgiásticos, disolutos y decadentes. Las primeras planas y los titulares de las notas sobre el festival aullaban al unísono con moralina, estridencia y amarillismo (“Asquerosa orgía hippie”, “Amor y pasón”, “Juerga increíble”, “En el Nombre del Rock Un Festival del Vicio”).
Hasta Carlos Monsiváis, cronista por excelencia de la vida mexicana de la segunda mitad del siglo XX, pareció sumarse al coro paternalista de reprobación en una carta enviada a Excélsior y en un texto (“La naturaleza de la onda”, incluido en Amor perdido) que utiliza los mismos términos de los medios más conservadores de la época. Algunas lagañas ideológicas nublaban la visión del cronista: los jipitecas eran imitadores, penetrados culturalmente por el imperialismo; el rock no correspondía a la purísima y endogámica tradición nacional, tan celosamente preservada por el régimen de la revolución.
Por mi madre, bohemios, que estas cinco perlas salieron de la pluma de Monsi:
- “Organicemos algo como de gringos, un festival a lo Woodstock, naturaleza y música, la oportunidad de fotografías venturosas, la juventud del país unida bajo el llamado del amor fraternal y el rock chicano.”
- “Un personaje central del Festival: el famoso Pasón, la demasía benevolente o indefensa en el uso de la droga. En Avándaro, ante escenografías silvestres y fallidas, prolifera la fama de ese enemigo público, el Pasón. ¡¡El Pasón!!”
- “Avándaro es una respuesta autónoma y original y es, también, un hecho colonial, no porque un festival de rock sea exclusivo de la cultura norteamericana, sino por el réclame básico: duplicar sin problemas una experiencia ajena; es decir, una vez más, ponernos al día gracias a la emulación servil.”
- “En Avándaro los nacos se apropian vicaria y desclasadamente de las peripecias de la pequeña burguesía y hacen suyos el modo de oír música y el estilo de los espectáculos, agregándoles por cuenta propia la indefensión dolida y maldiciente de su lenguaje y el desarraigo de su presente y su porvenir.”
- “La Onda desapareció, no pudo con las consecuencias del Gran Reventón de Avándaro, se quedó en la loquera y el azote, en la triste comprobación de casos clínicos o traiciones al ideal de separarse de la sociedad.”
A medio siglo de esos dos días de histórico e inofensivo desmadre rocanrolero, puede verse mejor lo que fue Avándaro y lo que no, la manera como marcó el ulterior desarrollo del rock nacional y las múltiples lecturas que hoy puede suscitar desde las más diversas ópticas. Seguro que a casi tres años del 68 y a unos cuantos meses del jueves de Corpus, el del “halconazo”, algún acelerado agente de los servicios de inteligencia del Estado mexicano imaginó los peores escenarios cuando Peace & Love, liderado por Ricardo Ochoa, empezó a cantar “We got the power”.
No hay condescendencia de mi parte cuando afirmo que las doce bandas que tocaron en el festival –entre ellas El Ritual, Los Dug Dug’s, Tinta Blanca, Three souls in my mind y La División del Norte– daban cuenta de una gran vitalidad en la escena nacional (Distrito Federal, Jalisco, Monterrey, Tijuana, entre otras poblaciones, estados y regiones). Los testimonios visuales y fonográficos que existen confirman un deseo de explorar las corrientes del rock de la época e intentar una propuesta autóctona. Muchos metales, como en las grandes bandas anglosajonas de esos tiempos. Mucha distorsión eléctrica en los requintos. Letras en inglés y los primeros pasos hacia una lírica en castellano, simple, las más de las veces, pero que denotaba ubicación y, sobre todo, afán de conectar con un público en su propia lengua.
Apenas y hace falta reiterar que la campaña demonizante hacia Avándaro, su “degenere” y los jipitecas, confinó al rock mexicano a los hoyos fonquis, lo expulsó de las frecuencias radiofónicas y le cerró las puertas de los estudios de grabación. Vinieron lustros de admirable obstinación y necedad rayana en el heroísmo. Guardadas las distancias, en México vivimos años de cerrazón hacia el rock casi similares a los de Europa del Este. Y si no, que lo digan los madreados que solo deseaban escuchar a Johnny Winter en Pachuca, los que sufrieron la cancelación de Black Sabbath en el Nou Camp de León y el Plan de San Luis de SLP, o los que llegaron al Palacio de los Rebotes dispuestos a escuchar a Blue Öyster Cult, y solo encontraron policía montada en los alrededores.
Que nadie vaya a pensar que pretendo hacer la apología del vilipendiado neoliberalismo, pero fue en el sexenio del innombrable Carlos Salinas de Gortari cuando se levantó, con todas las de la ley, la prohibición a los conciertos masivos de rock en México. Se fundó OCESA y años después empezamos a ver festivales como el Vive Latino y el Corona Capital que, así como Avándaro había mirado a Woodstock, observaban a Lollapalooza y Coachella para replicar mejores prácticas y darle al público la oportunidad de escuchar rock varios días, sin acampar, sin lagos para bañarse desnudo, sin enlodarse de más y con bebidas alcohólicas, aguas embotelladas y alimentos con notorio sobreprecio; además, con marcadas divisiones de acuerdo con el poder adquisitivo. Según el sapo es la pedrada, y desde la zona VIP suele verse y escucharse mejor, además de que los sanitarios están más limpios. Qué lejos quedó la fraternidad transclasista de Avándaro.
CIE, corporación propietaria de OCESA, hoy en día es un gigante, como Live Nation en Estados Unidos, y organiza los grandes festivales ya mencionados, además del Domination y los del occidente y el norte del país: Machaca Fest, Tecate Pa’l Norte y Tecate Península. Pero hay pastel suficiente para otros festivales, como el NRML, Ceremonia, Hipnosis y Marvin, que han llegado para diversificar la oferta en la materia. Los chavos se congregan, escuchan variopintas propuestas musicales, consumen y se administran lo que les viene en gana, hacen con su cuerpo lo que quieren, y ya no hacen berrinche el Estado ni los intelectuales de avanzada.
Muchas bandas de los 70 aventaron la toalla. En los 80, el “Rock en tu idioma” halló oportunidades de negocio; luego la camada de La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Caifanes, Café Tacvba, Santa Sabina y La Lupita, entre otros, confirmó que había talento, imaginación, inquietud y legítimas ganas de hacerla.
No me atrevería a decir que a medio siglo de Avándaro vivimos el mejor momento para el rock mexicano, porque la infraestructura de antros y foros no es la que merece una corriente que ha mostrado obstinación y resiliencia. Muchos espacios han cerrado y otros sobreviven casi de milagro.
Y si internet y las redes sociales mataron a la estrella de radio, habrá que ver de qué manera se construyen hoy en día las carreras profesionales de los grupos mexicanos que aún quieren seguir bregando bajo el membrete del rock.
Dirán que soy optimista, pero sé que no soy el único: a la vuelta de las décadas se puede decir con cada una de sus letras que el PRI y Luis Echeverría Álvarez no lograron asesinar al rock mexicano. Lo arrinconaron unos años; y otro tanto se hizo en el lopezportillato y con Miguel De la Madrid.
Soy de una generación –tenía siete años de edad cuando se realizó el Festival de Avándaro– que creció sintiendo que el rock era algo prohibido en México. Ya era un adulto joven cuando empezaron a venir grupos extranjeros de rock a México. Quizás por eso soy y seré festivalero mientras mi cuerpo aguante. Aunque Monsi regrese de entre los muertos y me jale los pies, parafrasearé a mi manera a los Beastie Boys: luchamos por nuestro derecho al rock y a la fiesta. Y ganamos.
Ernesto Flores Vega (Huichapan, Hgo., 1964) es un melómano ecléctico. Ha ejercido el periodismo y la comunicación corporativa.