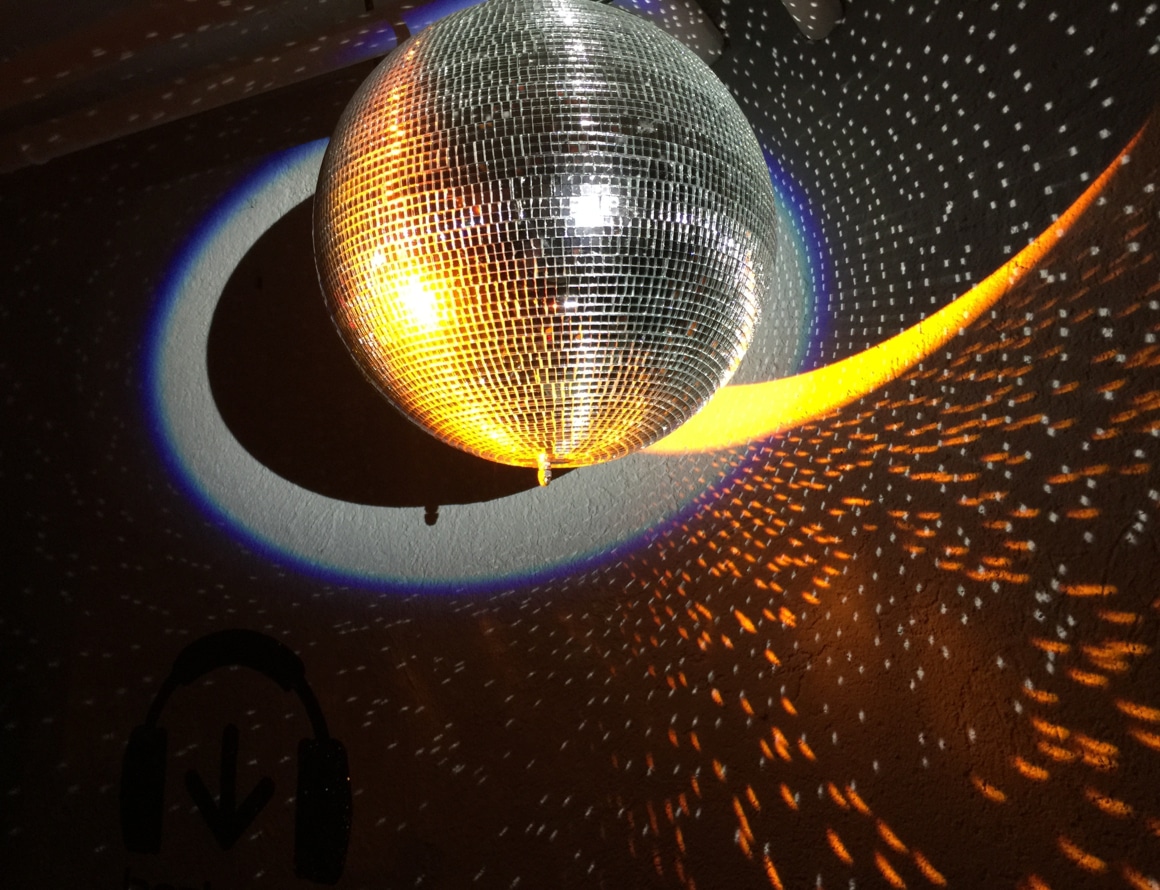Queridos correspondientes de los dos lados del Atlántico:
¿Cómo estáis?
¿Cómo lo llevan? ¿No es como que nos pasamos la vida esperando algo –el verano, la siesta del hijo, la llamada de alguien– y luego se va en un pestañeo?
Seguro que hay memes sobre eso.
Hablamos en el anterior cruce de cartas de los souvenires, no sacamos el tema de las quemaduras de la piel, que es para mí un rito del verano. Pero quería hablar de otro asunto que tiene que ver un poco con todo esto, el verano, la memoria, la infancia, etc. Quería que me contaráis de vuestras canciones del verano.
Me da la sensación de que la canción del verano, digamos industrial, importa más cuando se es joven, cuando hay que bailar una coreografía o chillar un estribillo, cuando es una especie de consigna para ver si te dejan entrar en el club y ese club es la sociedad. Y luego están las canciones de los veranos que forman una memoria sentimental privada y única, de la que tal vez se comparte una parte –las canciones de El último de la fila con mis hermanos, en mi caso; como ahora las de Rigoberta Bandini para mis hijos, tienen para siempre algo de un momento muy concreto–.
Es curioso cómo se va conformando esa playlist de los veranos de una vida. Dibuja las idas y venidas de los compartido a lo íntimo.
En la mía, por supuesto, hay piezas vergonzantes, muchas forman parte de las verbenas, las orquestas de pueblo, cuyo repertorio se va también modificando. Supongo que tiene que ver con la relación entre música y memoria, eso explicará que determinadas canciones te transporten inmediatamente a un momento de tu pasado o a una suma de momentos, de todas las veces, por ejemplo, en las que he bailado “Me gustas mucho” en la plaza del Ayuntamiento de Ejulve, Teruel.
De México a Teruel, ahí es nada.
Contadme,
Todos los besos,
A.
***
¡Hola a todos!:
Vaya, Aloma, creo que precisamente el de la música de verano es uno de los territorios que me son más ajenos. Creo que en mi infancia y adolescencia conocí el verano (el verano como concepto de descanso, como momento del año diferenciado del resto) en escasas ocasiones. Verán, nací en un territorio en el que el verano se extiende a –casi– todo el año. Quizá ni siquiera debería llamarse verano ni estación, sino estado, espacio o algo parecido.
Mirar el cielo durante la siesta te puede enceguecer: hay un brillo nacarado e incandescente muy parecido al causado por una explosión atómica (razón por la que en la infancia bautizamos con mi hermana a las siestas como “nucleares”). Y las siestas, hervideros que causaban la ondulación del pavimento, la proliferación de insectos de todo tipo entre las plantas, arremolinándose en el alumbrado público o enredándose en el pelo; la vegetación naciendo y echándose a perder casi en simultáneo. Y eso no solo en verano, sino en ese territorio sin tiempo. Ahora pienso que el paraíso tropical en que me tocó nacer se parece aquí a la descripción de “Añoralgias”, la “zamba catástrofe” de Les Luthiers:
Esta zamba canto a mi tierra distante
Cálido pueblito de nuestro interior
Tierra ardiente que inspira mi amor
Gredosa reseca de sol calcinante
Recordando esa tierra quemante
Resuena mi grito, qué calor.
Dicho esto, me resulta difícil distinguir como género la música en relación con una estación, e incluso a un destino o circunstancia: la mayoría de las veces pasábamos las vacaciones en mi provincia infernal. A tal punto esa condición creaba un continuo indiferenciado que al día de hoy no podría precisar si oí por primera vez “Macarena” en verano o invierno.
La única excepción se dio durante un viaje a Brasil y quizá el hecho de cambiar de escenario (y país) y circunstancias (vacaciones familiares con mis hermanos y padre, y sin mi madre porque estaban divorciados) haya ayudado a que se consolide la canción como un recuerdo distinguible.
Fue a mis dieciséis. Mi padre, siempre “progre”, abierto, joven y moderno (trabajaba en publicidad, imaginen) resultó ser un verdadero guardabosques del siglo XVIII con nosotras, las mujeres, mientras que mis hermanos hombres gozaban de todos los permisos. Para colmo, mis hermanas y yo éramos bastante monjiles: no nos interesaban en lo más mínimo los chicos. Nos gustaban los amaneceres en la playa: caminábamos kilómetros hasta llegar al morro en cuya cima había un puesto de suco de abacaxi (jugo de piña) que preparaban con leche condensada y hielos licuados, servidos en la misma piña. Bajábamos del morro por el lado contrario que daba a la playa más desértica de las de por sí vacías playas de ese destino.
Por la noche cenábamos en familia, pero de ahí volvíamos al departamento y mientras ellos salían, nosotras no. Y es que Brasil, territorio indómito, peligroso, de hombres salvajes en taparrabos, con sus movimientos de cadera fuera de control, ya podrán imaginar los riesgos que representaban para unas adolescentes. En cambio los chicos no tenían problema, y mi padre, menos.
Las noches aburridas las usábamos para jugar a las cartas, mirar la tele o poner la radio. Fue así como lenta y subrepticiamente apareció una canción que se volvería “la del verano”. Primero nos caía mal. La pasaban a cada rato. Luego, empezó a darnos risa por esa repetición insistente: cuando iniciaban los acordes subíamos el volumen y cantábamos a los gritos: “And I sing, hey, yeah, yeah-eah. Hey, yeah, yeah. I said, hey! What’s going on?”. La verdad no entendíamos la letra (mi mamá prefirió que aprendiéramos francés pues a su criterio el inglés “no servía para nada”). Aún así y por ósmosis y oído la memorizamos.
Una noche de extremo aburrimiento, cuando ya habíamos incluso agotado el recurso de cantar una veintena de veces “What’s going on”, se nos ocurrió revisar a fondo el departamento rentado en el que nos hospedábamos. Descubrimos en un closet un montón de objetos, puro cachivache hortera (gracias, Ricardo, por esa preciosa aportación a mi léxico), entre los que destacaba el retrato en foto de medio cuerpo a tamaño natural de un niño en traje, un niño con cara de señor. Algo en esa imagen resultaba siniestro. La mirada del niño hacia un punto lejano, su traje, quizá la estética setentera de la imagen, esos tonos pastel. Sin pensarlo, decidimos cambiar los cuadros y los objetos que adornaban el departamento por los que encontramos en el closet, poniendo en el rincón más visible el retrato gigante del niño señor. Cambiamos de lugar los muebles y dejamos casi irreconocible la estancia. Luego nos fuimos a dormir. En la madrugada alcanzamos a oír susurros desde la sala. Al día siguiente les preguntamos a mi padre y hermanos qué pensaron al llegar y les contamos muertas de risa cómo ideamos esa transformación, pero sus caras no mostraban gracia sino desconcierto. Las tres pequeñas diablas volvimos a nuestra rutina de los morros y del suco de abacaxi. Al término de las vacaciones no volvimos a acomodar el departamento como estaba originalmente. Alguien se habrá encontrado frente a frente con el espeluznante niño señor.
Abrazos calurosos,
Florencia
***
Queridos todos,
Perdonad mi tardanza. He encadenado un festival con otro. Ahora estoy en Torremolinos, destino vacacional clásico de Españita, esa España eterna de playas y boquerones fritos y verbenas. Es mi primera vez en un sitio así y me parece muy divertido. Siempre he veraneado en playas menos masificadas y ver la logística de las playas enormes con chiringuitos y sombrillas de alquiler me resulta horrible y a la vez fascinante. Estamos alojados en un edificio de 13 plantas y en el hall de entrada se mezcla el sonido de las chanclas con el gorgoteo de una fuente kitsch. En el bar de abajo hay desayunos por 3 euros en los que sales comido. Desde la habitación, en un sexto piso, se ven los cruceros vacacionales, los aviones aterrizando en el aeropuerto de Málaga, la vía del tren pasa por debajo. Parece una de esas alfombras o moquetas infantiles con el trazado de una ciudad.
A 500 metros hay una rotonda que tiene un “Monumento al turista”. Y la estatua es una dama del siglo XIX, al estilo de los turistas primigenios del Grand Tour (gracias a esto he descubierto que turista proviene de ahí, del Tour).
Las vacaciones aquí son extrañas: la gente vive en apartamentos parecidos a los de sus ciudades de origen, cogen el coche para la compra igualmente, y sustituyen el viaje al trabajo por el viaje a la playa. Y sin embargo hay algo que me encanta de este tipo de vacaciones en las que no se hace nada. No me quiero poner sociólogo pero me gusta que sea un ocio completamente ajeno a la lógica de la productividad, es un hedonismo calmado y aburridísimo que desafía la idea de las vacaciones como yincanas. Bajar a la playa y ver la vida pasar.
Mi canción del verano, la que más asocio al verano, es “Me voy” de Julieta Venegas. Mi padre la cantaba siempre mal. “Qué lástima pero me voy” en vez de “Qué lastima, pero adiós”, para picarnos a mi hermana y a mí. No es una canción de verano pero mi padre la cantaba siempre bañándose en el mar, bailando con las olas. Hace mucho que mi padre no se baña, está ya mayor. Hace poco lo llevamos a una piscina y pudo bucear como siempre le gustó.
Espero que estéis bien. Voy a pedirme otro café con hielo. ¡Abrazos!
***
Queridos,
Diré, como creo que hemos dicho todos, que cantar esas canciones de verano hasta lograr la extinción del yo y la incorporación a un colectivo superior es un ansia que se pierde con los años. Es un hábito inculcado por los mercaderes de música y Aperol Spritz, que pega especialmente entre jóvenes preocupados por exprimir hasta la última gota de jugo vital de cada noche de ese viaje de amigos a una playa del Pacífico o del Mediterráneo.
Taylor Swift, Harry Styles, los B-52’s, Donna Summer, Dick Dale y Cardi B, entre muchos otros, han compuesto canciones que en su momento fueron “el soundtrack del verano”. Entonarlas en estado de ebriedad en una discoteca es uno de esos momentos inolvidables de la adolescencia, que luego se olvidan o pierden peso específico.
Lejos de esas canciones de verano-marca registrada podemos poner las canciones que nos recuerdan al verano pero que no fueron diseñadas para inocularse en el cerebro de los veraneantes.
En mi infancia, las vacaciones de verano implicaban largos viajes en carretera. Estábamos a pocos años del CD, a algunos más del iPod y a unas décadas del streaming y lo que escuchábamos eran casetes. El formato no era un asunto menor, porque obligaba a elegir, de entre una de por sí limitada colección musical, algunas piezas selectas que valiera la pena llevar a ese viaje y escuchar por varios días o algunas semanas.
En la radiocasetera de la camioneta sonaría primordialmente lo que mis padres quisieran oír. Yo tenía un walkman amarillo donde podía escuchar lo que yo quería. Ese orden se rompía a ratos, ya fuera porque mis padres accedían a poner alguno de los casetes que yo o mi hermana llevábamos, o porque las baterías del walkman se agotaban. En ese ir y venir de la experiencia privada a la familiar se gestó un canon veraniego que incluía a los Beatles, The Police, R.E.M., Billy Joel, Mecano, Ana Belén, los Tres Tenores, La Niña de los Peines, Mercedes Sosa o Los Camperos de Valles.
En la adolescencia y en la juventud temprana caí más de una vez en la tentación gregaria. El britpop tuvo una racha decente de hits veraniegos con contenido social –“Common People” o “Disco 2000”, de Pulp; “Girls and Boys”, de Blur– que me entusiasmaban sinceramente. Otras muchas no me gustaban, pero había que hacer lo que había que hacer.
Las canciones del verano de 2023 según Spotify fueron escritas por gente como Peso Pluma, Bad Bunny, Miley Cyrus y David Kushner. Creo que es momento de admitir que he pasado el verano trabajando; que soy, parafraseando a Jethro Tull, demasiado viejo para estar al tanto de los hits musicales, pero demasiado joven para morir.
¿A quién debemos reclamarle que al pensar en canciones de verano no venga a la cabeza alguna como “Summertime”, la de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, sino un bodrio como “Tubthumping”, aquel himno noventero?
No tengo la respuesta, pero de seguro fue un ejecutivo discográfico de apellido, digamos, Spencer.
Entrar al club que es la sociedad (como diría Aloma) eventualmente conduce a darse cuenta de que las experiencias únicas e inolvidables se producen en serie y fueron inventadas en un despacho de Nueva York o Los Ángeles.
Un abrazo,
Emilio