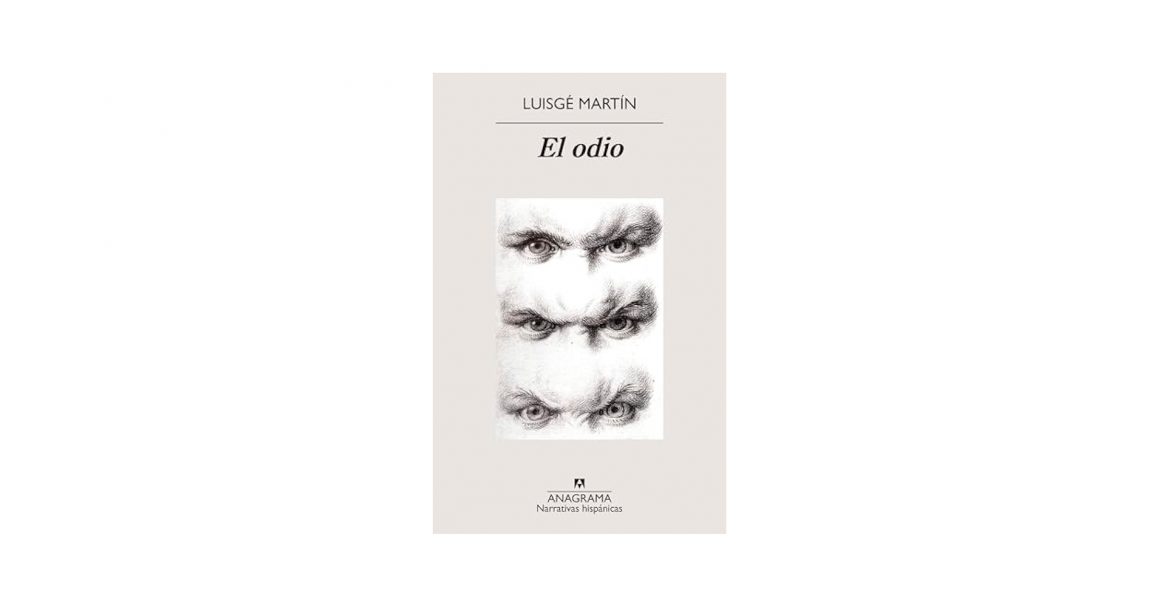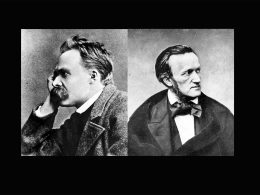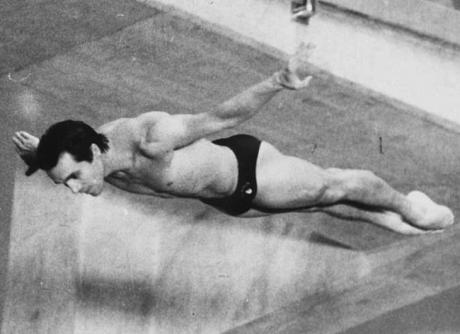“I hate the moor“, dice el Yago de Shakespeare antes de organizar la conspiración que acabará con el asesinato de Desdémona a manos de Otelo. Y aunque en la obra del dramaturgo inglés se alude vagamente al daño que habría sufrido Yago al ver frustrada su promoción dentro del ejército, Orson Welles supo ver que ese detalle carecía de importancia cuando adaptó la obra al cine y lo eliminó sin contemplaciones: Yago odia a Otelo y quiere destruirlo. ¡Punto! Así que sería un error pensar que Otelo trata sobre los celos; es, más bien, un estudio sobre el odio. Pero uno que deja el listón tan alto que alguien podría preguntarse si merecía la pena seguir explorando el tema, máxime cuando hablamos de un sentimiento —las emociones son estados transitorios— sobre el que no hay demasiado que decir.
Esto último hay que matizarlo: ahí están las muchas páginas que la literatura ha dedicado al asunto desde entonces. Hay poco que decir sobre la ocurrencia fisiológica del odio; la falta de emociones característica del psicópata, por su parte, es materia para neurobiólogos. Ni siquiera está claro que el psicópata odie en sentido propio: si no siente ni padece, tampoco odia. Pero si no siente ni padece, ¿por qué mata o daña? De otro lado, no todos los que odian son psicópatas: decimos odiar a un líder político, a la persona que nos fue infiel o a la que nos estafó miles de euros; incluso, a veces, al jefe arrogante o el familiar metomentodo. Ese odio se desvanecerá con el tiempo o cobrará cada vez más fuerza; se manifestará exteriormente o permanecerá oculto. También hay aversiones de carácter recreativo, como la que se siente por el equipo de fútbol rival; a veces, las hinchadas se enfrentan y muere alguien. Y es que el odio intergrupal es quizá el más peligroso: es aquel que sienten el terrorista, el xenófobo, el integrista religioso.
Sobre todo eso, la literatura puede hablar. Pero haría bien en ocuparse primordialmente de las circunstancias y manifestaciones del odio, explorando sus causas exógenas y guardando un piadoso silencio acerca de los mecanismos neurobiológicos de la psicopatía. Cuando se mete en la cabeza de alguien que experimenta una aversión, el escritor creará un flujo de conciencia o atribuirá a ese sujeto un discurso que servirá para explicar al lector por qué se siente como se siente. Ese discurso podrá ser privado (relativo a las circunstancias personales del retratado) o público (si el individuo reproduce consignas ideológicas o religiosas con las que ha entrado en contacto). Es un terreno muy resbaladizo, donde la variabilidad es norma: no todos los jóvenes vascos entraron en ETA. Y si Medea no es frecuente, José Bretón —pese a que el número de hombres violentos es mayor en términos relativos que el de mujeres violentas— tampoco.
Los límites de la expresividad literaria
Pero es a José Bretón a quien ha dedicado su libro el novelista Luisgé Martín. Se titula El odio, lo publica Anagrama con una portada mejorable y no ha salido a la venta en la fecha prevista debido a que Ruth Ortiz —madre de los niños asesinados por Bretón— ha expresado su disgusto y la Fiscalía de Menores de Barcelona solicitó medidas cautelares que luego un juez consideró innecesarias. Nos encontramos así pisando un terreno conocido: se ha abierto un encendido debate público sobre los límites de la expresividad literaria en un país donde se lee más bien poco. Tal como ha sucedido en los últimos años en otras latitudes, la singularidad del caso radica en que el escritor trata un hecho real; aunque casi nadie ha podido leer el libro, todo indica que sus modelos son A sangre fría o El adversario y no, pongamos, American Psycho. Y sabido es que la literatura sobre lo real tiene sus riesgos. Recordemos que el propio Emmanuel Carrère, plusmarquista mundial de la autoficción, excluyó de Yoga los detalles de su divorcio: un contrato firmado a instancias de su previsora esposa lo obligaba a ello. En el caso de El odio, el autor ha llegado a trabar relación con el homicida, quien según parece ha confesado y descrito su monstruoso crimen. Así que el conflicto está servido: ¿debe prevalecer la libertad expresiva del artista o toca atender al daño que la publicación puede causar a Ruth Ortiz o al honor e imagen de las víctimas?
Son preguntas que tienen difícil respuesta, ya que no admiten soluciones universales. Aunque nos atengamos a una regla general, como solemos hacer en las democracias liberales, las particularidades de cada caso habrán de ser tomadas en consideración. Así, por ejemplo, como han señalado algunas resoluciones judiciales en los últimos años, un creador puede ampararse en la cualidad pública de un personaje y explorar los acontecimientos de los que fue protagonista, pero no debe —e idealmente no puede— deformar los hechos de los que da cuenta por medio de una narración que incluirá siempre un grado variable de ficcionalización. Según parece, la serie televisiva dedicada al caso de Nevenka Fernández pone en escena acciones que nunca tuvieron lugar y que, sin embargo, refuerzan la malignidad de Ismael Álvarez a ojos del público. Lo cierto es que no hace falta inventar hechos para lograr ese efecto por medio de otras herramientas expresivas; quien recurre a esa treta, sin embargo, está jugando sucio. Digamos entonces que quien novela o filma historias “basadas en hechos reales” puede recurrir a una ficcionalización banal —cuando presenta conversaciones o conductas imaginadas que carecen de valor significativo— o apostar por una ficcionalización maliciosa consistente en deformar seriamente la realidad para que se ajuste al mensaje que uno desea transmitir. Cuando eso pasa, la protesta del afectado es legítima.
Atender al contexto social y cultural permite asimismo explicar por qué unas obras causan escándalo público y otras del mismo jaez pasan desapercibidas o son celebradas; no cabe descartar que una misma persona aplauda primero y abuchee después. En el caso de la obra de Luisgé Martín, se produce un singular choque ideológico que amenaza con cortocircuitar el sistema de respuesta de la industria cultural: el autor ha sido speechwriter de Pedro Sánchez en Moncloa, se inscribe en la izquierda política y publica en una editorial con viejas credenciales progresistas; sin embargo, el feminismo oficialista ha defendido sin ambages a Ruth Ortiz y denunciado su “revictimización”, arremetiendo contra la obra y la editorial que la publica, contándose ya por decenas las librerías que dicen negarse a poner el libro a la venta cuando salga. Si el autor de la obra proviniese de otra familia ideológica, quizá el gallo de la censura previa cantaría incluso con más fuerza; nunca se sabe.
En cualquier caso, hablamos de un sistema cultural donde la fascinación mórbida por el crimen ha dado nombre a todo un género —el true crime— que no funcionaría como lo hace si sus productos careciesen de conexión alguna con la realidad histórica. Basado en hechos reales: cebo para animales de sofá. Pero maticemos: no es lo mismo narrar el asesinato de una celebrity —Gianni Versace, por ejemplo— que convertir en celebrity a la víctima de un asesinato. Ruth Ortiz no era una figura pública antes del crimen perpetrado por José Bretón; se convierte en sujeto de conocimiento popular a raíz del crimen. Y tampoco eso ocurre por arte de magia, sino a causa del tratamiento que dispensan al caso los medios de comunicación y las televisiones en primerísimo lugar. No en vano, el sensacionalismo mediático —recuerden Nightcrawler, la estupenda película sobre el tema de Dan Gilroy— es el hábitat primigenio del true crime. De hecho, Netflix hizo una serie sobre el llamado “caso Asunta”, el asesinato de una niña a cargo de sus padres adoptivos, sin que nadie se rasgase las vestiduras. Se sigue de todo ello que, si no existiese un apetito público por la ficcionalización de la truculencia, El odio no hubiera llegado a publicarse o sería vista como una indagación marginal sobre el problema del mal.
A la vista de lo que han dicho sobre ella los periodistas que han leído la obra, como Soto Ivars, El odio no parece el tipo de artefacto que consumirían quienes se sientan a ver las series sobre O.J. Simpson o el citado Versace; Luisgé Martín quiere jugar en una liga distinta, pese a que los materiales con los que trabaja sean igual de abyectos. Si el único problema fuera la monstruosidad del protagonista, la lista de las obras literarias prohibidas sería interminable: de Lolita a Las benévolas, pasando por La fiesta del chivo, American Psycho o En un lugar solitario (novela de Dorothy B. Hughes que tiene poco que ver con la soberbia película de Nicholas Ray, pese a tratarse de su adaptación cinematográfica oficial). ¿Y qué decir del cine? De los westerns de Sam Peckinpah se decía que eran “fascistas” en los años 70, por entenderse que glorificaban la violencia pese a que nadie salía del cine pegando tiros.
Realidad y representación
Todo indica que seguimos sin comprender la distinción entre realidad y representación; con demasiada facilidad se da por supuesto que el espectador sufrirá al contacto con la obra una irremediable transformación moral. Es como si nos viéramos arrastrados una y otra vez al patio de Alonso Quijano, donde el cura y el barbero se dedican a quemar los libros de caballería que han vuelto loco al viejo hidalgo; como es sabido, los nazis harían mucho después una hoguera real de consecuencias mucho más serias. En todo caso, los datos no avalan la hipótesis de la hipnosis masiva: aunque el nivel medio de cada país viene dado por el nivel medio de los productos culturales que consumen sus habitantes, las últimas décadas no han visto un aumento de la violencia condigno al incremento de la oferta literaria y audiovisual que contiene violencia o crudeza o abyección. En una sociedad abierta, donde los públicos se fragmentan y solapan, la conformación de la subjetividad es un asunto mucho más complicado de lo que suele pensarse y no hay razones suficientes para acabar con el paradigma vigente: aquel que otorga primacía a la libertad de expresión, salvo que concurra vulneración de derechos fundamentales, dejando que sea el cuerpo social quien decida si una obra es valiosa o irrelevante.
Ahora bien: tampoco cabe esperar que una figura llamada “el escritor” tenga acceso privilegiado a los misterios de la conciencia humana, por más que la literatura reclame esos poderes y nos guste afirmar que constituye una guía inmejorable para comprender el mundo que nos rodea. ¡No exageremos! Dicho esto, salimos ganando si individuos perceptivos y dotados de talento creador se sientan a escribir; de vez en cuando, de ese esfuerzo colectivo sale una obra llamada a perdurar. Y, faltaría más, cabe plantear objeciones epistémicas a la maniobra que ejecuta quien intenta ponerse en el lugar de alguien que ha vivido una experiencia indecible. Sucede que si tiramos de ese hilo acabamos diciéndole a Tolstói que el monólogo final de Ana Karenina es una falsedad nacida de la imposibilidad ontológica: ¿cómo sabe un hombre lo que pensaría una mujer en una situación como la suya? Ahora bien, ¿es que alguien está obligado a leer a Tolstói? Quien piense así, no tiene más que alejarse de las novelas: una vez superada la educación obligatoria, nadie puede forzarnos a leer un libro si no queremos. ¡A la hoguera!
No faltando quienes consideran que escribir El odio es de mal gusto o una burda maniobra comercial, la mayor parte de los reproches va por otro lado: Ruth Ortiz, madre de los niños asesinados, tendría derecho a que se respetara su dolor y no se escribiese sobre su desgracia. Hay que entenderla: si a cualquiera de nosotros nos pasara algo remotamente parecido, tampoco querríamos tener a nadie escribiendo sobre ello. Como se ha dicho, Ortiz es una figura pública a su pesar. Para colmo, Bretón cobra voz en el libro de Martín y quizá aprovecha la oportunidad que este le brinda para seguir castigando a su ex esposa. Sobre el conflicto jurídico subsiguiente han escrito estos días con superior conocimiento Víctor Vázquez y, en estas mismas páginas, Germán Teruel; a sus argumentos me remito. Ambos son contrarios a la censura, salvo en supuestos específicos en los que concurra vulneración del honor o tergiversación grave de los hechos; sobre ello solo puede decidir un juez que haya leído la obra en cuestión y eso no ha sucedido todavía. Hay que subrayar, por lo tanto, que los individuos que se consideran afectados por la publicación de obras periodísticas o literarias están amparados por el Derecho.
Y admitamos que no se trata de un asunto tan sencillo como la aplicación de la regla general viene a sugerir: la cualidad anónima de Ortiz habría de contar para algo, pese a que el interés del autor se centra en el asesino. Pero si nadie pudiera escribir nunca nada sobre aquello que le pasa a los demás, quizá tendrían que cerrar las imprentas. Se diría que Ruth Ortiz habrá de soportar la carga que comporta la prioridad que las sociedades liberales otorgan a las libertades expresivas; una carga de entre las muchas que padece el individuo por vivir en sociedad. Habiéndole tocado una desgracia impeorable —por citar a Peter Handke— en esa lotería siniestra que es la existencia, Ortiz tendrá que soportar ahora que un escritor indague sobre su infortunio y además gane —junto a la editorial— un buen dinero con ello. Pero andando el tiempo hemos llegado a la conclusión de que el precio colectivo que se paga por restringir severamente las libertades expresivas es todavía mayor. Y no hay razones, salvo las que un juez pueda proporcionar en casos excepcionales, para desandar ese camino. Ya veremos si este es uno de ellos.