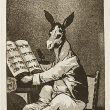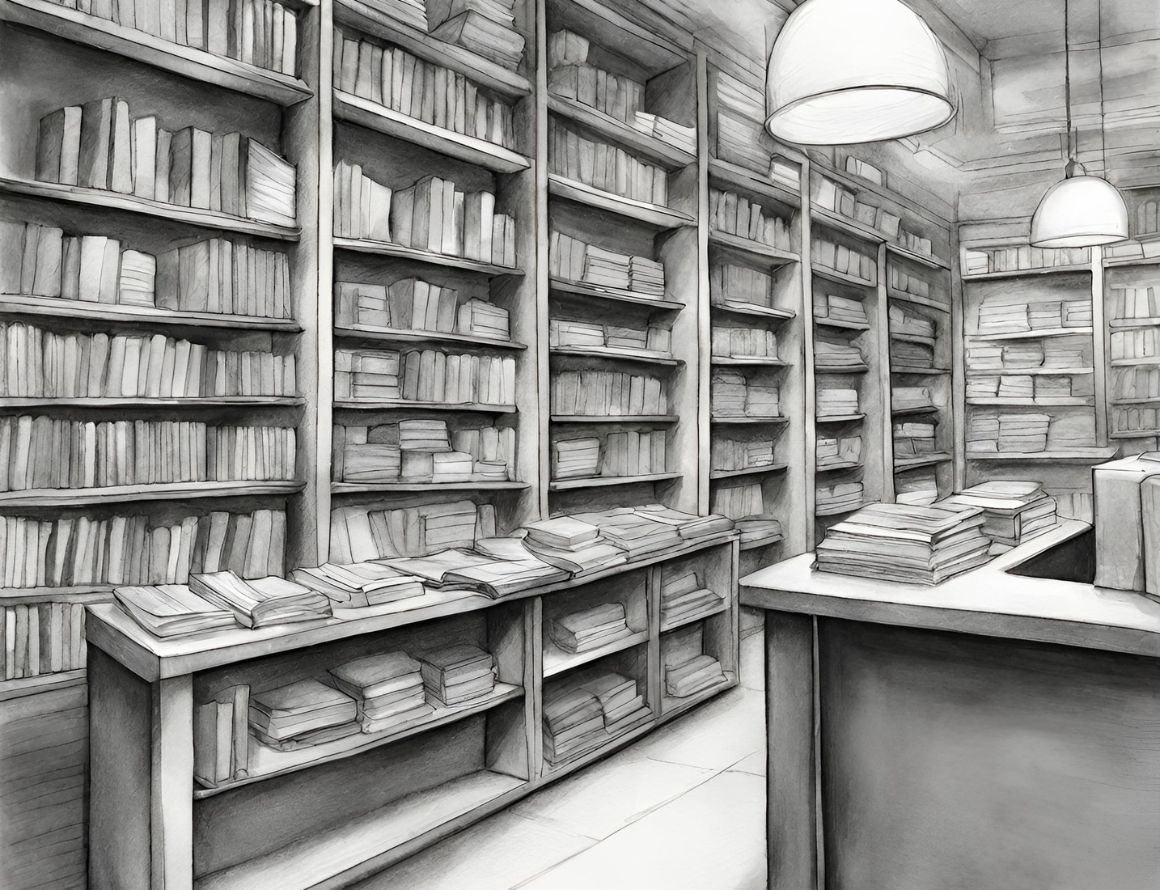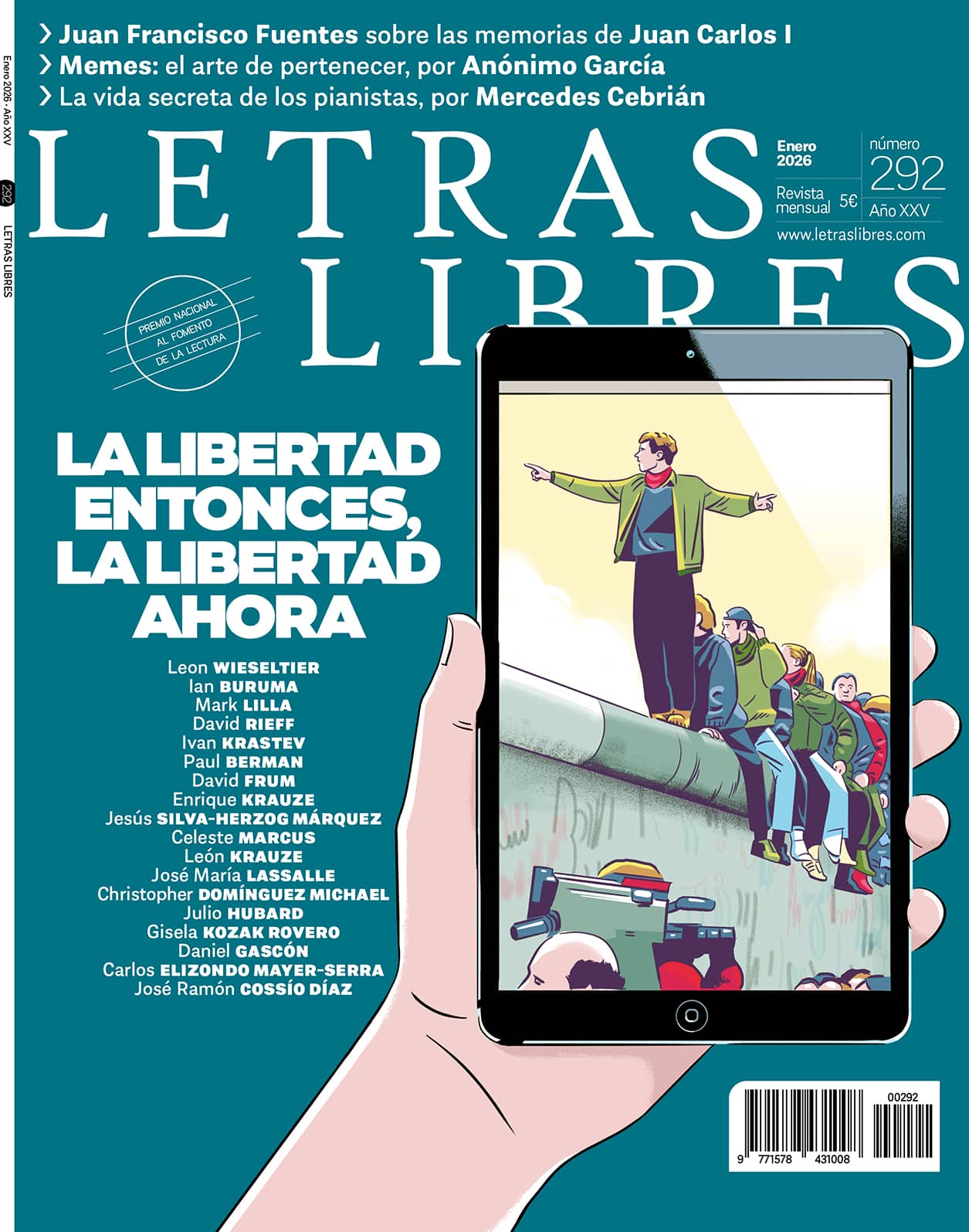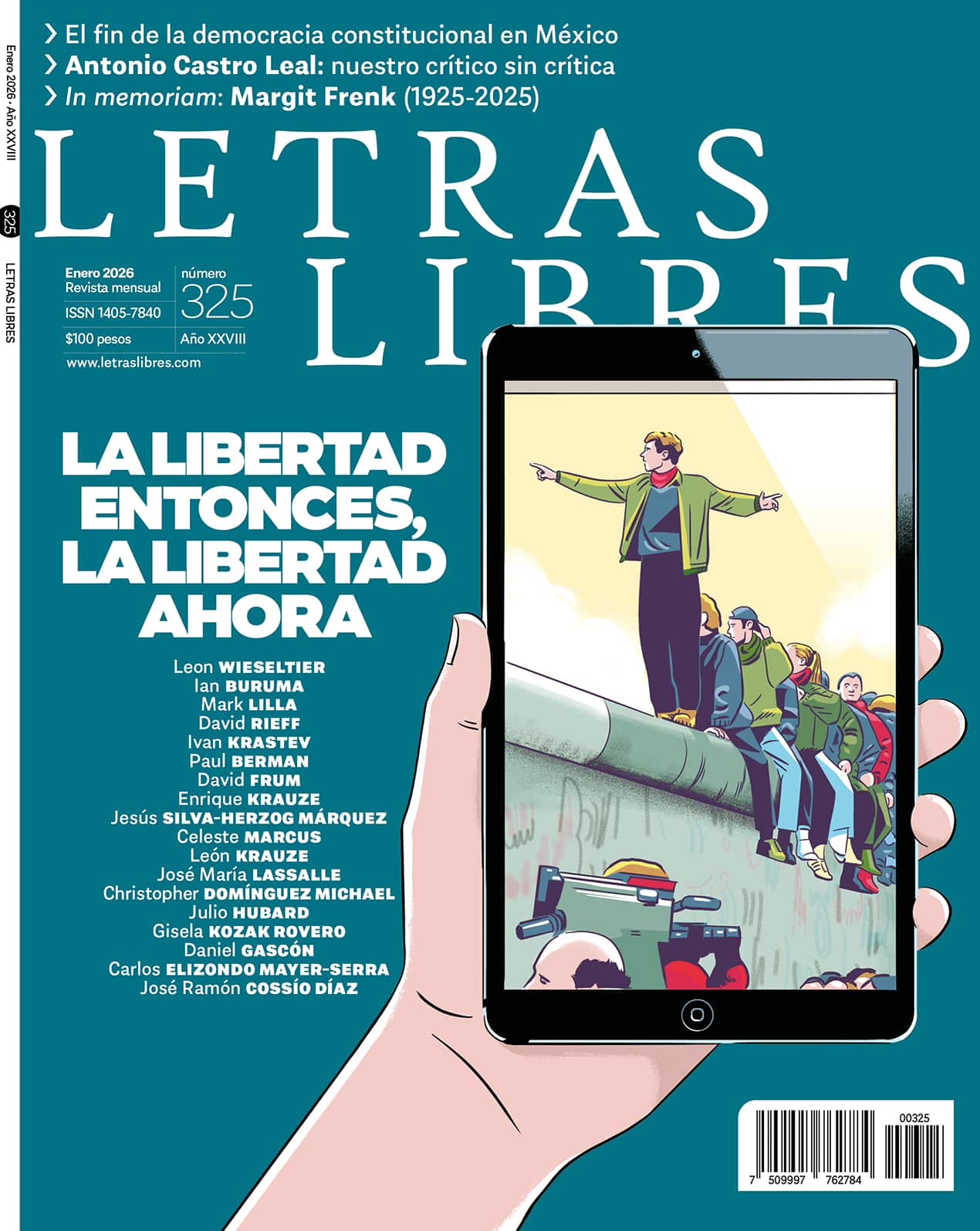1
Cuarenta años. Esa es la edad que va a cumplir la democracia argentina el próximo domingo 10 de diciembre. Precisamente el día en que asumirá la presidencia Javier Milei, un hombre que descree de la democracia y que niega los crímenes de la última dictadura; crímenes de lesa humanidad, por cierto, cuyos responsables han sido juzgados y condenados. En Argentina son tiempos –como casi siempre, pero ahora aún más– políticamente tumultuosos.
El mundo editorial argentino sufrió en estas cuatro décadas los vaivenes, las crisis, la inestabilidad económica, los problemas crónicos del país. Pero los editores aprendieron a convivir con los inconvenientes, a sortear los obstáculos, a encontrar soluciones creativas. Como versiones invertidas de don Quijote, donde los demás verían gigantes ellos ven molinos de viento. Y eso les permite no solo seguir en pie, sino también vivir, pese a todo y aunque en ocasiones parezca inexplicable, momentos de esplendor.
En este lapso de cuarenta años pueden distinguirse tres períodos bastante bien diferenciados para el devenir editorial en Argentina.
2
El primero de esos tres períodos abarca aproximadamente el gobierno de Raúl Alfonsín, presidente de la nación entre 1983 y 1989. Esa etapa, a su vez, se puede dividir en dos partes: sus primeros años estuvieron dominados por una suerte de euforia ante la recuperación democrática (cuyo ápice lo marcó el juicio a las juntas militares, retratado en la película Argentina, 1985); el tono de la segunda mitad fue de un profundo desencanto, a raíz del fracaso de sus políticas económicas.
“El panorama de nuestra industria editorial posdictadura era desolador”, ha señalado el editor Alberto Díaz, quien en el 83 dejó su exilio mexicano para volver a la Argentina y fundar y dirigir la sede local de Alianza. La dictadura había sido devastadora para el campo editorial. Por un lado, cientos de escritores, editores y demás personalidades de la cultura fueron asesinados, desaparecidos u obligados a abandonar el país para no correr la misma suerte. Por el otro, la apertura indiscriminada de las importaciones, la caída en el poder adquisitivo de la población y la censura dejaron el mundo editorial casi en ruinas.
Lo que no era desolador tras la llegada de Alfonsín a la presidencia era el ambiente político y cultural: “El clima de época permitió un renacer de la cultura a pesar de las dificultades económicas existentes”, les dijo Alberto Díaz a Leandro de Sagastizábal y Luis Quevedo, quienes lo citan en su libro Optimistas seriales: Conversaciones con editores, de 2015. No obstante, esa reconstrucción se vio muy limitada por cuestiones estructurales –como el atraso del parque industrial nacional– y por los ya mencionados problemas económicos en la segunda mitad de los ochenta, que derivaron en una salida anticipada de Alfonsín (adelantó las elecciones y entregó el poder en julio de 1989, y no, como estaba pautado, en diciembre de ese año) y la llegada a la presidencia de Carlos Menem.
3
La principal característica del segundo período no es un fenómeno argentino sino global: la “extranjerización” del mundo editorial: las multinacionales al poder. En términos cronológicos, podríamos decir que comienza con el gobierno de Menem y llega hasta la crisis de 2001 (la del “corralito”), aunque está claro que el proceso de concentración de las editoriales no se ha detenido.
Algunas de las editoriales argentinas más emblemáticas, como Sudamericana (que había publicado, por ejemplo, las primeras ediciones de Rayuela y Cien años de soledad, y por lo tanto había desempeñado un rol fundamental en el boom de la literatura latinoamericana) y Emecé (en cuyo catálogo brillaban, entre tantos otros, los apellidos de Borges y Bioy Casares), ambas fundadas a finales de la década de 1930, pasaron a ser propiedad de capitales extranjeros. Los grupos Planeta, Bertelsmann, PRISA-Santillana y Carvajal irrumpieron con mayor fuerza.
Por cierto, los años de Menem –y su plan económico: la convertibilidad– también incluyeron una apertura de fronteras comerciales que perjudicó de forma notoria a la industria nacional. Para el escritor argentino Martín Lombardo, que además es profesor e investigador en la Universidad de Saboya, Francia, los noventa fueron “los años de Anagrama”, por el modo en que aumentó la oferta de libros importados, en detrimento, desde luego, de la producción local. En ese contexto, el mundo editorial argentino se deslizó inexorablemente hacia el estallido de 2001, que reconfiguró el panorama político y socioeconómico del país.
4
La tercera etapa abarca toda la segunda mitad de estos cuarenta años de democracia, y se vincula fundamentalmente con el surgimiento de una gran cantidad de editoriales independientes y de pequeña escala, un fenómeno que se consolidó con el paso de los años y que hoy desempeña un papel muy destacado en el microcosmos literario argentino. Interzona, Entropía, Eterna Cadencia, Godot, La Bestia Equilátera, Mansalva, Factotum y Blatt & Ríos, por nombrar solo algunas, surgieron en la primera década de este siglo, al calor de los ciclos de lecturas como los del Grupo Alejandría, Carne Argentina y el Quinteto de la Muerte; y abrieron un camino al que luego se incorporaron otras como Sigilo, Fiordo, 17grises, Clubcinco, Chai y muchas más.
Estas propuestas editoriales no solo abrieron el juego a nuevas generaciones de autores, sino que además muchas de ellas crearon catálogos atentos a las demandas de la época: el feminismo, el movimiento LGBTQ+, el cambio climático, la economía social y otros asuntos hallaron en ciertas editoriales –como Caja Negra, Sudestada, El Colectivo o Econautas– o en colecciones específicas de sellos que ya existían –como Siglo XXI– un espacio de debate y circulación.
La influencia de esta gran presencia de las editoriales independientes en el escenario argentino se manifiesta de muy diversas maneras, de las que Martín Lombardo destaca dos. Una es el modo en que las editoriales tradicionales (concentradas hoy por hoy en los dos grandes grupos multinacionales: Planeta y Penguin Random House) se han desentendido de cualquier “apuesta” por nuevos autores. Han delegado esa tarea a las editoriales independientes y renunciado a ser ellas, explica Lombardo, las que construyan “un panorama de lecturas nuevo”.
Otra manifestación está en el hecho de que las editoriales independientes se han profesionalizado mucho, creando muy amplias y sólidas redes de distribución, difusión, venta y crítica. Esto se advierte no solo en las librerías, sino en eventos multitudinarios como la Feria de Editores (FED), que desde su primera edición –en 2013– no ha dejado de crecer y convoca cada año a miles de personas, y en una presencia dominante –entre los docentes y como objeto de estudio– en espacios de formación: no solo talleres, sino también cursos universitarios de grado y posgrado. El rol de la literatura que circula a través de editoriales independientes en la Argentina de hoy es crucial.
5
¿Y ahora qué? El programa económico de Milei anticipa unas políticas parecidas a las implementadas por la dictadura, por Menem y, mucho más acá en el tiempo, durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019): ajuste, fronteras abiertas y descuido de la industria nacional. La cultura puede sufrirlo mucho.
“Las previsiones para el futuro inmediato son todas difíciles de hacer”, señala la investigadora Daniela Szpilbarg, autora de Cartografía argentina de la edición mundializada: Modos de hacer y pensar el libro en el siglo XXI, de 2019. Arriesga, de todos modos, que probablemente “va a haber un proceso de ajuste y que eso va a influir en cierta contracción de las ventas, en una caída de la demanda”. Pero añade que eso “no implica que dejen de surgir proyectos editoriales”, ya que “hay toda una actividad cultural que en los momentos de crisis se rearma. A veces es en los contextos más críticos cuando aparecen proyectos que plantean cuestiones disidentes, contrahegemónicas”.
Lombardo coincide en que “seguro va a haber un cambio, y quizás algunas editoriales queden mal paradas, pero no va a ser la desaparición total”. Subraya que los catálogos de las editoriales independientes son “muy pensados” y que los editores han aprendido a “tomar los riesgos justos” y evitar las imprudencias. A todo eso se suma otro factor, señalado por Szpilbarg: muchas de las personas que llevan adelante estas editoriales no viven de estos proyectos. Por lo tanto, su motivación excede el factor económico.
En consecuencia, lo más probable es que, mientras los grandes conglomerados seguirán acaparando la mayor parte de la cuota de mercado, las editoriales independientes continuarán su camino. A lo mejor con tiradas más pequeñas, con la necesidad de buscar otros medios de difusión, otros canales de venta… Pero si una de las especialidades del mundo editorial argentino es sostenerse pese a todo, ¿por qué no lo haría ahora? ~