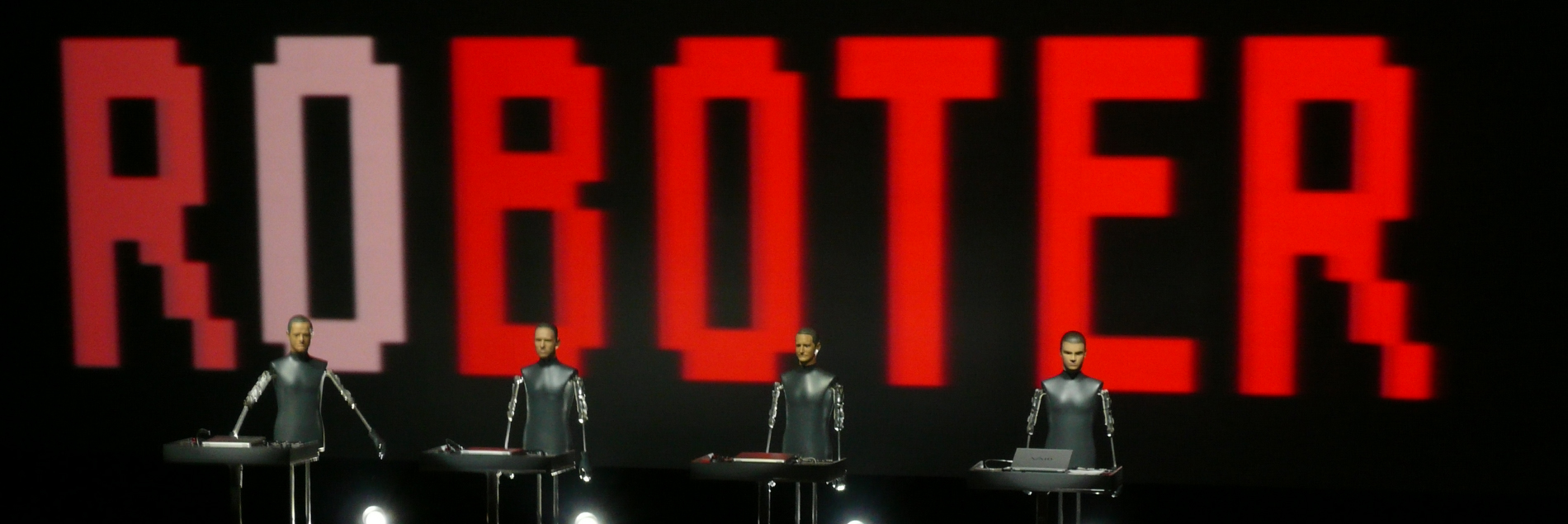Después de nueve años del PAN en el poder, del PRD enquistado en el mesianismo y el PRI obsesionado con redecorar Los Pinos, ya está claro que México ha vivido una transición fallida. Esa clase política que Ciro Gómez Leyva llama “la generación del fracaso” ha dejado pasar una oportunidad histórica. La torpeza de Vicente Fox, incluida su vendetta contraproducente contra el líder de la oposición en su sexenio, sentó las bases para la polarización que ahora nos define. La izquierda se ha alejado de la moderación, abrazando, desde 2006, a su tótem particular, otro megalómano que será juzgado con rudeza por la historia. El resultado es profundamente triste. México pudo haber entrado a una etapa de plena madurez y modernidad. Consiguió lo contrario.
El fracaso mexicano es particularmente doloroso cuando se le compara con otras transiciones de nuestras latitudes. El caso más admirable es el chileno. A diferencia de la mexicana, que sigue lamiendo la herida de 1968 como si fuera un paradigma insalvable, la izquierda chilena superó 20 años de dictadura sangrienta para asumir los costos del pasado y gobernar para el futuro. A la izquierda nacional la ha determinado una trágica jornada hace 40 años. Los chilenos, en cambio, vivieron no uno sino 8 mil días de represión. Al final, emergieron más sanos, más humanos y más sensatos. El resultado fue uno de los procesos de transición política más celebrables de la historia. Durante ya 20 años, Chile ha sido gobernado por la Concertación de Partido por la Democracia, un frente de izquierda que tuvo la lucidez para dejar de lado lo mucho que tuvo el programa allendista de locura para estructurar, en cambio, una política social de vanguardia. Al mismo tiempo, los gobernantes chilenos, muchos de ellos auténticos adalides de la izquierda socialista de antaño, abrieron sus fronteras para diversificar la economía de su país. Los resultados están a la vista. Chile es, hoy, una potencia latinoamericana. Y lo hizo estando, literalmente, en el quinto infierno. “Lo que daríamos nosotros por tener una quinta parte de esa frontera con Estados Unidos”, me dijo un amigo chileno hace unos años. Amén.
Ahora, la democracia chilena enfrenta una nueva elección. Lo más probable es que Chile experimente la alternancia por primera vez en décadas. Sebastián Piñera, un magnate de centro derecha, parece el seguro ganador de la primera vuelta dentro de un mes. Pero estas elecciones serán recordadas por otra cosa también. El posible protagonista de las elecciones chilenas tiene 36 años y se llama Marco Enríquez-Ominami. Diputado desde 2005 por el Partido Socialista, el joven Enríquez-Ominami se ha convertido en un fenómeno sólo comparable a Barack Obama en la historia reciente del continente. Hijo de un hombre asesinado durante la dictadura, Enríquez vivió la mayor parte de su infancia en Europa, donde se volvió un reconocido cineasta. Después volvió a Chile con la intención de ser político. Y lo logró con creces. El año pasado comenzó a pensar en la presidencia de su país. Ya siendo diputado solicitó la realización de un proceso de primarias donde enfrentaría a Eduardo Frei, ex presidente y actual candidato de la coalición de izquierda para la elección de diciembre. En un gesto antidemocrático indigno de su notable historia, la Concertación se negó. Enríquez-Ominami renunció al Partido Socialista y se lanzó, como candidato independiente, a la presidencia.
Lo de Enríquez-Ominami sería sólo la anécdota de un treintañero idealista de no ser por las encuestas y, más importante aún, por el sistema chileno. A un mes de la elección, el joven político está prácticamente empatado con Eduardo Frei en los sondeos de opinión. Y esto cuando apenas comienzan las campañas por televisión (uno puede suponer que “Marco”, documentalista apuesto y casado con una estrella de la televisión chilena, se beneficiará de esa exposición). Si supera a Frei en esa primera vuelta y si la derecha no obtiene una mayoría, Enríquez-Ominami podría enfrentarse, como representante único de la poderosa izquierda chilena, a Piñera. Y podría ganar. Pero si perdiera, la lección valdría la pena de todas maneras. La transición chilena demostraría, una vez más, sus virtudes: desde el respeto a la candidatura independiente hasta un sistema electoral de primer mundo, Chile debe estar orgulloso. Mientras tanto, nosotros podemos seguir discutiendo tonterías.
– León Krauze

(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.